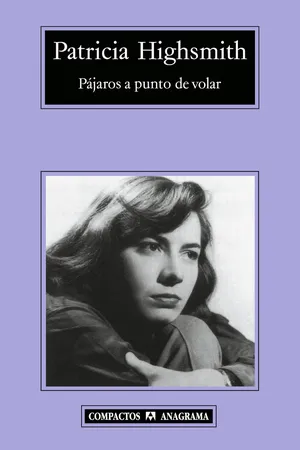![]()
LOS PIANOS DE LOS STEINACH
Como el dócil pero en cierto modo desconcertado monstruo de una era antigua, el enorme Pierce Arrow negro brillante retrocedió por el camino, levantando grava bajo sus estrechas ruedas. La luz del sol producía destellos en sus faros. Lánguidos dedos de los sauces llorones, con el tono verde claro algo transformado con el otoño, acariciaron el techo y las ventanillas cerradas con delicado afecto: el Pierce Arrow y los sauces habían envejecido juntos, aunque seguían siendo hermosos. En la casa de al lado, los niños de los Carstairs y sus amigos se detuvieron en su paseo y miraron boquiabiertos, invadidos de un suave y discreto temor reverencial que no necesitaba comentarios o quizá no podía expresarse en palabras. Solo una vez cada tres semanas aproximadamente ocurría algo en el camino de los Steinach, y, además, ¿cuántas veces veían algo tan peculiar como aquel coche?
–¡Oh! –se estremeció una de las niñas cuando los amplios faros salieron del camino y el coche se alineó en Verona Street. Con un estallido de risas, el grupo volvió a animarse.
–¡Klett! Qué nombre tan emocionante, ¿verdad, mamá? –decía Agnes Steinach en aquel momento. Bajó la ventanilla hasta abajo, ansiosa pero torpemente, como alguien a quien no se le da bien la mecánica. Tenía las manos largas y suaves que suelen llamarse «de soñadora», y parecían completamente inútiles.
–No deberías excitarte tanto, Agnes –observó la señora Steinach.
–¡Ay, mamá! –Agnes se rió un tanto alocadamente, consciente de que no se había sentido tan emocionada desde hacía meses–. ¿Crees que Margaret habrá cambiado, mamá?
–No me extrañaría, al cabo de tres años. –La señora Steinach inclinó la cabeza mirando al repartidor de la tienda de Reed con su bicicleta, que las saludó con la gorra. La señora Steinach era una mujer muy bajita y gris y tenía que erguirse hacia delante para poder ver por el parabrisas. Parecía mirarlo todo con su habitual expresión preocupada.
–No creo que Margaret piense que yo he cambiado mucho, ¿verdad? –Agnes abrió más los ojos como una niña que mira a su madre, pero en realidad sus ojos reflejaban sobre todo sus treinta y cinco años. Los rodeaba una fina red de arrugas que hacía que parecieran un par de extraños peces de color azul violáceo transparente, atrapados en redes de pesca. La uniforme blancura de su cara evocaba los efectos purificadores de la fiebre alta.
–No, criatura –dijo la señora Steinach con indulgencia.
–No pareces muy emocionada, mamá.
–Hay que girar aquí, ¿no?
El Pierce Arrow dobló la esquina de Washington Avenue y se acercó a la estación de tren. El coche avanzó rígidamente a velocidad moderada, como si formara parte de un cortejo fúnebre. Iban al encuentro de la hermana de Agnes, Margaret, una profesora de música que llevaba a un estudiante del conservatorio de San Francisco a Nueva York. Su carta, de dos días atrás, decía que tendría el fin de semana libre para pasarlo con ellas en Evanston.
Pero el tren de San Francisco llevaba dos horas de retraso. La sonrisa de Agnes se heló hasta convertir su boca, pintada de rojo, en suaves curvas de una malhumorada tristeza. Sus grandes ojos violetas se abrieron más ante el encargado de información, como si él hubiera cometido un error personal o el retraso se debiera a su malevolencia particular.
Por su parte, la señora Steinach aceptó la situación con un discreto «ah» y comentó que más valía que se fueran a casa y volvieran a las cinco. Así, Agnes podría descansar, dijo. Todo aquello significaba mucha tensión para ella, los dos viajes y la compañía.
–¡Pero, mamá, nunca me he sentido tan maravillosamente bien en mi vida!
Incluso en el exterior, su voz sonaba tan hueca y llena de resonancias como el propio eco en su silenciosa y vieja casa. Se deslizaba muy alta en el registro de los agudos como un afectado falsete, o como el tono de un golpe con un martillo de caucho sobre una sierra curva.
Volvieron atrás y los sauces dieron la bienvenida al Pierce Arrow tan afectuosamente como si su misión hubiera tenido éxito.
Mowgli, el enorme gato blanco de angora, huyó nervioso por un lado del sofá cuando Agnes y su madre entraron en la sala. Mowgli estaba sordo como una tapia desde pequeño, lo cual tal vez agravaba su susceptibilidad ante cualquier signo de actividad. A media escalera, esperó a que Agnes o su madre se acercaran a acariciarle para volverse con dignidad, pero aquel día nadie reparaba en su presencia.
–¿Estás segura de que ha dicho a las tres, mamá?
Su madre no contestó, pero Agnes tampoco hizo caso –la señora Steinach iba hacia la cocina– y corrió escaleras arriba a asegurarse una vez más de que el termo plateado del cuarto de invitados estuviera lleno de agua fría, de que el ramillete de florecillas del cubilete de afeitar de su padre estuviera aún fresco, de que el no siempre fiable termostato hiciera que hubiera agua caliente en caso de que él quisiera afeitarse. Los hombres siempre necesitaban agua muy muy caliente, sobre todo por las mañanas. Pero sería gracioso si Klett era aún demasiado joven para afeitarse. Margaret decía en su carta que solo tenía dieciocho años.
La habitación de invitados estaba en perfecto orden, el escritorio abierto, el frasco de tinta lleno, la colcha recién planchada para que los volantes de encaje fruncido quedaran bien vaporosos. Con las persianas subidas, el papel pintado de diminutas florecillas azul cobalto y crema quedaba brillante y atractivo. Había leña en el fuego, aunque la temperatura era un poco alta para encender el fuego.
–¿Rrrrr? –ronroneó interrogativamente Mowgli, que la había seguido hasta el umbral, sorprendido de que hubieran abierto la habitación. Tenía la boca suave y triste y un ojo tuerto. Miró a su ama con un aire de perplejidad y perezoso malhumor.
Agnes avanzó flotando hacia a la ventana como una bailarina, como si transportara un material diáfano en los brazos. Apartó una rígida cortina de brocado y contempló la hilera de sauces, el liso camino de grava, tan bonito, la esquina de la extensión central de hierba bordeada con algunas violetas que ondeaban como jirones de banderas en la brisa. ¿Y los sauces? Eran como un bosque de perchas de barbero, inclinándose y volviéndose a erguir. ¿O tal vez eran un conjunto de fuentes de champán? ¡Qué dulce le parecería todo aquello a Margaret! Y con una emoción indirecta imaginó la primera visión que tendría Klett de su casa. De dimensiones modestas comparadas con otras de la misma manzana, todo en ella reflejaba un gusto perfecto. El salón, donde predominaba el terciopelo azul claro, invitaba ciertamente a relajarse en el suave confort y a olvidar las dificultades de la vida. Ella pensaba que cualquiera con sensibilidad detectaría en un instante la personalidad particular de su casa, como un conocedor detecta una reserva especial de vino. Y, por supuesto, Klett sería así, tal vez incluso un genio. Los dos pianos que tenían en el salón le encantarían, aunque estuvieran un tanto desafinados. Probablemente, tocarían algo juntos. Habían pasado tantos años desde que Margaret y ella tocaban duetos, muchos más desde que los tocaban su padre y ella. ¿Sería Klett tan guapo y fiero como Chopin?, se preguntó. ¿O sería huraño y sombrío como un joven Beethoven?
Sus ojos vagaron por los sauces hacia la mancha móvil del paseo central de los Carstairs. Era un hombre con un traje gris que llevaba a un niño pequeño de la mano. Se le hizo un nudo en el estómago y la difusa tristeza de sus ojos se convirtió en una expresión de miedo. Recordó el día en que Billy Carstairs jugaba en su jardín y ella le invitó a tomar un vaso de limonada en su casa y le contó una historia sobre su padre muerto que le puso la cara blanca y los ojos como platos. La historia era completamente falsa. Todavía recordaba su excitación cuando Billy se echó a llorar. Ella le había hecho prometer que no se lo contaría a nadie y había sentido que ejercía un control sobre él. Pero desde aquel día Billy la evitó por la calle. Y cuando se casó y nació su hijo, Agnes sintió en su interior una especie de derrota personal. Ahora, cuando le veía con su mujer rubia de aspecto estúpido o con su hijo, solo sentía odio.
–¿Agnes?
–¡Sí, mamá!
–¿Quieres una taza de té?
Primero, Agnes pensó que su madre lo subiría, ¡pero, claro, ella no estaba en la cama! Y no se sentía enferma, ni débil en absoluto, tal vez solo una mínima debilidad. Unió las manos a su espalda y se apoyó en el marco de la ventana.
–¡Bajo inmediatamente, mamá!
La hueca voz de falsete, fuerte como la de una cantante, se abrió camino por el barnizado vestíbulo, por la amplia y corta escalera, hasta la sala donde su madre servía el té en dos tazas floreadas. Agnes bajó las escaleras casi antes de que su voz cesara de resonar.
Entonces se cerró la portezuela de un coche, y Agnes volvió sus sorprendidos ojos hacia la puerta principal.
–¡Están aquí! ¡Ay, mamá, ve tú!
La puerta se abrió y Margaret casi derribó a su madre con su abrazo.
–¡Mami! ¡Querida Agnie, estás fantástica! –le gritó por encima del hombro de su madre.
–¡Mi preciosa Margaret! –Agnes abrió los brazos curvando sus largos dedos hacia delante. Sintió ganas de llorar.
–Este es Klett, Klett Buchanan –dijo Margaret, sonriendo al chico que había entrado con un par de maletas–. Klett, mi madre y mi hermana Agnes.
Agnes tuvo una sensación casi de reconocimiento. El era exactamente como había imaginado: guapo e intenso, con aire distinguido, aunque todavía tenía la cara redonda de un niño.
–¿Cómo están? –dijo el chico con una rápida inclinación y una sonrisa, mostrando unos dientes bastante infantiles. Era delgado y no muy alto, y llevaba una bufanda de cuadros muy ajustada con una chaqueta de estilo tirolés verde y gris. Iba posando los ojos en cada una de las tres, con ganas de complacer.
–¿Cómo estás? –susurró Agnes al final.
–¡Qué bien! ¡Llegamos justo a tiempo para el té! –dijo Margaret, dejando el abrigo en una silla–. Seguro que Klett tiene aún más hambre que yo. No hemos tenido tiempo de comer, pero al final hemos llegado bastante puntualmente.
Hablaron de los trenes, del viaje en vano a la estación, mientras Margaret untaba de mantequilla triángulos de pan tostado para todos. Klett se sentó a su lado en la esquina de Mowgli, en el sofá azul claro, sujetando rígidamente su taza de té.
–Cuéntanos cosas tuyas, Margaret. –La señora Steinach tenía una expresión mucho más alegre desde la llegada de Margaret–. Tenemos tan pocas noticias tuyas...
–Ah, todo como siempre, supongo. Ahora mi trabajo es más de organización que de enseñanza. Elijo a los mejores alumnos para las clases de Moore y les pongo nota. Ya os hablé de Moore. Cuando encuentro alguien como Klett, lo recomiendo como alumno especial. Solo que esta vez quiero hacer algo de investigación por mi cuenta en Nueva York. –Miró de pronto a Agnes, que no escuchaba, y luego a su madre. La poderosa nariz restaba a su rostro la regularidad de rasgos de Agnes, pero era atractiva, franca y abierta, como un acorde mayor. A los treinta y ocho años, todavía era muy guapa, incluso cuando se le olvidaba ponerse maquillaje, como solía pasarle–. Bueno, todo eso es muy aburrido. Mami, no has envejecido ni un día. Y la casa no ha cambiado nada, ¿verdad?
–¿Pero cómo encontraste a Klett? –le interrumpió Agnes alegremente, pensando que Klett, con su oído musical, debía de notar que su voz tenía un registro más amplio y era más femenina que la de Margaret–. Me gustaría que tocaras algo para nosotros. Solo que –contuvo el aliento– es un po...