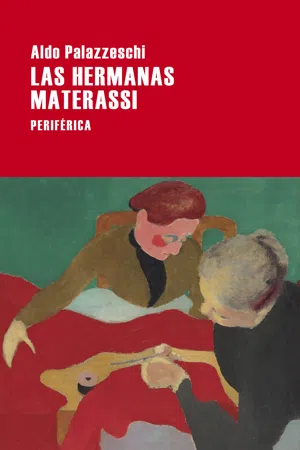TERESA Y CAROLINA OBSERVAN; GISELDA CANTA; NIOBE VA A VENDIMIAR
Fueron muchas las etapas por las que pasaron las tías durante esos ocho años en relación con su sobrino. En un primer momento creyeron que la buena fortuna del joven sólo estaría vinculada a unos estudios sesudos, regulares y de larga duración, a los que él se habría dedicado con voluntad inflexible aprovechando alegremente los medios que su familia de adopción ponía a su alcance. Diríase que las buenas hermanas, cuya atención estaba exclusivamente dedicada al trabajo, se distrajeron por primera vez algún tiempo para echar sus cuentas en lugar de las de los clientes, miraron hacia atrás para comprobar atónitas que sus recursos eran de tal importancia que les brindaban un sinnúmero de posibilidades. No se trataba de vivir de una manera más humana reduciendo el ritmo de trabajo, concediéndose algunas horas de reposo y de tranquilidad, de esparcimiento, un respiro, una distracción, no: se trataba más bien de hacer de aquel muchacho caído del cielo un ciudadano útil y de bien, lo cual, además de representar una aspiración muy íntima y de proporcionarles un bienestar desconocido, habría merecido el aplauso de todos. A esas alegrías terrenales se sumarían las celestiales, las bendiciones que su buena hermana derramaría sobre ellas como pétalos de rosa. Y, como a nadie pasaba inadvertida la gran inclinación que desde el primer momento había manifestado el muchacho hacia la mecánica, inclinación que él mismo confesaba abiertamente, decidieron de común acuerdo hacer de él un ingeniero, un ingeniero mecánico, un constructor de máquinas, tal vez de barcos. Tales ideas obedecían a que tenían del mar una noción un tanto fantástica y simple; harían de su sobrino un hombre que en el futuro se desempeñaría como jefe de una oficina, de una obra en construcción, que tendría a su cargo a miles de obreros, que inventaría una nueva máquina o por lo menos perfeccionaría las existentes, que sería millonario, que, con toda probabilidad, llegaría a ser diputado, senador, ministro. Las modestas artesanas y propietarias de la llanura florentina soñaban con un ascenso insospechable, y su sobrino debía elevarse desde aquel lugar para iluminar al mundo.
Teresa le daba forma a esos sueños en tanto que Carolina los embellecía con pequeños detalles, los bordaba contorneándolos tal como hacía con los cuellos de las camisas y con los ribetes de las bragas que su hermana le pasaba ya cortadas. De cuando en cuando se sentía asaltada por vértigos repentinos, por aturdimientos que la exaltaban. Las hermanas no levantaban la vista del trabajo, no aminoraban la marcha a menos que fuera para recrearse en el panorama de las aspiraciones que estaban brotando en su interior.
Pero Remo –¡qué desgracia!– tenía puestos todos sus sentidos en la mecánica que practicaba con Palle en una habitación trasera de la casa que le habían sacado con grandes dificultades al campesino, y donde ambos habían instalado simultáneamente un garaje, un taller y una pequeña fábrica. Habían cerrado la entrada con una persiana metálica y allí podían admirarse los aparatos y las piezas más dispares cuidadosamente ordenados, un motor fuera borda en el que trabajaban desde hacía tiempo con misterioso silencio. ¿Quién les había enseñado todos aquellos conocimientos de mecánica, por más que fuesen rudimentarios? Nadie. La ciencia se les revelaba todos los días por sí sola y a instancias de su gran pasión: la ciencia se respira, está en el aire.
Al disiparse, no sin una enorme pena, la esperanza de verlo convertido en constructor, en ingeniero, en inventor de máquinas, las hermanas descendieron a otros planos más accesibles como, por ejemplo, mandarlo a una escuela industrial, de la que Remo saldría transformado en aparejador, en un profesional menos versado en los aspectos científicos, pero con una práctica bastante mayor, un profesional que alcanzaría los niveles más altos tomando un atajo, sustrayéndose a la pesadez de unos estudios muy prolongados y sesudos por los cuales no parecía tener inclinación, pues en esa época la práctica contribuía al éxito en un porcentaje muy superior a los demás elementos. Teresa aseguraba que los grandes hombres no habían seguido estudios regulares y que de las universidades salían únicamente gente mediocre y empollones. Además, saltaba a la vista que, tanto en Italia como en América, muchos hombres que a duras penas sabían escribir su firma habían amasado inmensas fortunas. También Carolina era de la misma idea; decía que Remo tenía toda la traza de ser un hombre práctico y de acción; no tenía aspecto de estudioso; era del tipo de hombres que saben crear un mundo de la nada, sin más ayuda que la de su propia voluntad y su valor. Eso le producía vértigos y vahídos más fuertes que los habituales.
Claro que poco a poco el camino real de la escuela de industria se fue reduciendo hasta convertirse en un callejón, en un callejón sin salida, en un punto muerto en el que el sobrino y las tías se encontraron sin poder moverse.
No hubo más remedio que salir de allí y rebajar las miras hasta un punto más razonable.
En un futuro no lejano, Remo se convertiría en dueño de toda la heredad y de las casas, que daban una buena renta. Además, contaría con una generosa suma de dinero con la que podría ampliar la propiedad: sabían que no sería difícil adquirir nuevas tierras colindantes, que, sabiéndolas adineradas, ya les habían ofrecido; podría contar con una nueva propiedad, con lo que pasarían a tener dos, si bien ellas se habían guardado muy bien de hacer adquisiciones de más terrenos por el hecho de no tener tiempo para ocuparse de ellos y, sobre todo, porque eso no las atraía ni lo más mínimo. Ambas se dolían ahora de eso y veían en el joven a un futuro agricultor, como lo había sido su abuelo, un simple campesino –cosa que no decían ni siquiera en voz baja, ya que la gente la gritaría a los cuatro vientos– que de la nada había llegado a reunir una pequeña fortuna a partir de la cual se podía amasar una gran fortuna. Un agricultor independiente, que no estuviera sometido a nadie, poseedor de modernas instalaciones desconocidas hasta ese momento en aquella zona. Cuando hablaban con las clientas ricas, les preguntaban, con mucho respeto y falso temor, a qué se dedicaba su prometido, el afortunado que ellas procuraban conquistar por todos los medios, o al que intentaban retener poniendo en juego toda su fascinación: siempre se trataba de hombres nobles y, con frecuencia, obtenían la respuesta de que era un terrateniente que tenía propiedades en esa o en aquella provincia, que se ocupaba de sus tierras, que poseía instalaciones y plantaciones agrícolas en las que se dedicaba a la cría de animales. Iniciar en Santa Maria cultivos desconocidos, poner en funcionamiento granjas con fábricas de mantequilla y queso, cultivar productos tempranos en invernaderos…, todo ello era un nuevo sueño en el que la fantasía divagaba hasta ver al sobrino siendo propietario de toda aquella fértil llanura; el sueño se detenía donde los caminos empezaban a subir, pues tenían por las colinas un odio y un rencor atávicos, inextinguibles: «La colina es un montón de piedras. Eso decía el abuelo, que entendía de tierras todo lo que hay que entender».
Sin levantar la cabeza de sus respectivos bastidores meditaban al unísono, y su pensamiento y su ensoñación eran un canto. Se arrepentían de haber sido tan poco amantes de la tierra, de haber mantenido siempre a una distancia respetuosa al buen Fellino, con sus malos olores y su ganado no menos maloliente, y, durante un segundo, se olvidaban de la mínima importancia que tenían para ellas una vaca y su ternero, de lo poco que valía un pobre asno y de que no querían ni ver las gallinas delante de su puerta, para lo cual habían dado las órdenes oportunas. En ese momento, si una gallina se hubiera aventurado en la casa por desgracia, no la habrían echado fuera, sino que le habrían tirado algunas migajas de pan.
Enviaron a Remo a la escuela de Agronomía, esa vez con toda clase de recomendaciones de peso y con el interés de figuras oficiales.
Cada otoño había un proyecto nuevo, unos planes pensados minuciosamente, iniciados con magníficos auspicios, que, sin embargo, se quedaban en nada al aproximarse el verano. La culpa de los fracasos caía, en primer lugar, sobre el sobrino, al que se le achacaba pocas ganas de estudiar; después, sobre los profesores, que no sabían enseñar, y, por último, sobre las escuelas, que no estaban bien organizadas.
Era imposible que no saliera adelante un muchacho que en solamente tres meses de preparación había logrado su certificado de enseñanza primaria por unanimidad del tribunal, con todos los honores, al que habían felicitado tanto los profesores como la directora, acontecimiento que había culminado con un almuerzo casi histórico, al que habían asistido no sólo la directora y Calliope Bonciani, sino también la madre de ésta, de noventa y dos años, la señora Cherubina, que en su juventud había sido modista, que llegó a Santa Maria vestida de color pulga, con la mantilla de encaje prendida a la altura del cuello con un hermoso broche de coral engastado en oro, regalo de bodas, en el que había grabada una escena del diluvio universal. Sobre la cabeza, totalmente blanca, con un moño recogido con tres horquillas negras, como si alguien se hubiera olvidado de encalarlas, llevaba un tocado negro semejante a un limpiaplumas. De hecho, se podría decir que la anciana había llevado a Santa Maria dos limpiaplumas, uno sobre la cabeza y otro sobre los hombros. Así era aquel molinillo, aquella peonza, aquel granito de pimienta, aquel chisporroteo de la señora Cherubina, que ese día idílico y memorable había comido por tres, con su nariz y su barbilla puntiaguda, que tan pronto reñían como hacían el amor, honrando el manjar que Niobe había preparado con un arte magistral y había servido Tonina, que de manzana se había transformado en una cereza por sus mejillas coloradas a causa del trajín de la sala y del calor de la cocina. La señora Cherubina había contado anécdotas y chistes durante toda la comida, hasta el extremo de que había tenido callada a la directora, cuya elocuencia casi se había esfumado aquel día, apagada, cubierta por un rosado velo, como si la mujer se concediera una hora de tregua pacífica y dulce, con la cara iluminada en todo momento por una sonrisa inextinguible, lo mismo que el gigante que, después de haber aterrorizado al hombre, al león o al toro, se tumba en la hierba para entregarse candorosamente al juego con los insectos y las mariposas. En aquella hora solemne Niobe se había limitado a observar, a divertirse respetuosamente con los comensales, haciendo la observación de que Dios le había dado a la señora Cherubina un estómago admirable, a lo que la vigorosa viejecita respondió que, durante toda su juventud, había padecido del estómago, y que los médicos no se explicaban cómo había salido adelante. «¡Hija de perra! Si el Señor no le hubiera enviado la enfermedad del estómago, habría sido un espectáculo», pensó Niobe, pero no lo dijo. Lo hizo a su manera, con tanto colorido que podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos.
Cada nuevo sueño lo iluminaba todo con una luz diferente, todo volvía a sonreír, hasta que se producía la nueva catástrofe.
En medio de tantas ilusiones, el fenómeno que resulta más interesante es que Remo seguía teniendo un comportamiento irreprochable: no sólo no se mostraba remiso a los cambios de rumbo, sino que acogía el nuevo camino, no vamos a decir que con entusiasmo, porque no coincidía con su carácter, pero sí con una prontitud ejemplar, con una premura fría que sus tías juzgaban decisión voluntariosa y digna, profunda y firme, que no necesitaba de exclamaciones ni de melindres. Así pues, en cada ocasión estaban seguras, con gran alivio, de haber encontrado el cabo de la madeja, el camino apropiado, lo cual nos permite comprender que él estuviera dispuesto a repetir el juego hasta el infinito. Cuando el nuevo proyecto se derrumbaba también como un castillo de naipes, Remo se tornaba evasivo, misterioso, impenetrable; miraba a lo lejos, como quien escruta con insistencia el futuro para llegar a un resultado excepcional. Esto mantenía levantado el ánimo de las dos mujeres, que observaban una enorme voluntad y penetración en sus ojos y confiaban en que no podía mentir. También las invadía la tranquilidad y la seguridad de quien desde el principio encuentra en sí mismo todo lo que busca afanosamente. Se sentían desorientadas en sus aspiraciones y su búsqueda.
Las escuelas agrarias, industriales y científicas se habían quedado en hermosos paseos en compañía de Palle por las calles de Florencia o por los caminos campestres, por los pueblecitos vecinos, por el Arno, por el Cascine, en toda suerte de juegos o lugares donde se estudiaban las máquinas y se disfrutaban los beneficiosos efectos de las plantas, las sombras refrescantes y las frutas sabrosas, sin necesidad de asistir a clase y, sobre todo, los lugares en los que se aprendía a vivir. A pesar de que la escuela estaba relegada al último rincón de su pensamiento, no bien le preguntaban qué estudiaba, a todos les contestaba solícitamente, asumiendo una dignidad juvenil muy edificante: «Estudio Ingeniería, soy estudiante de Ingeniería; asisto a una escuela industrial; voy a la escuela agraria, al instituto de Agronomía; estudio Agronomía». Todo esto lo decía como si estuviera camino de convertirse en el jefe de todos los ingenieros, de todos los industriales, de todos los agrónomos.
Uno tras otro, cada uno de los sueños, planes y proyectos se habían esfumado poniendo pies en polvorosa con la misma naturalidad y alegría de los títeres en los espectáculos humorísticos tras recibir un disparo certero ante las risas del público.
Desorientadas, puestas en entredicho, incapaces de pensar nuevas salidas, las tías sufrieron crisis de nervios muy agudas, perdieron la calma; gritaron, lloraron, le hicieron escenas al sobrino, lo cubrieron de insultos, de ofensas, lo amenazaron con desinteresarse de él, con mandarlo a un taller a hacer un trabajo humilde, de mozo, como su padre, o de carretero, como el padre de su digno amigo Palle. No tenían obligaciones con él, y todo lo que hacían era producto de su bondad: no era un deber.
En medio de esas tormentas, Remo apenas esbozaba una sonrisa, pero lo hacía de un modo tan pacífico y, sobre todo, lo hacía tan bien que a las dos mujeres les parecía leer en ella que tanto la amenaza de abandono como el desinterés por su persona no le producían ni el más ínfimo temor, y que sería capaz de marcharse por iniciativa propia sin proferir una palabra de disculpa ni un solo reproche, con lo cual lo habrían perdido de vista. Y hasta ese punto no podían llegar.
Pocos hombres son capaces de sonreír tan bien. Una sonrisa hermosa puede esconder o dejar entrever muchas cosas, aunque no sea más que la gracia y la ilusión que se desprenden de una boca bien perfilada y de buen color. Lo más importante de todo era que no querían ver por allí a ese maldito de Palle.
En cuanto se enfrentaban a la idea de perder al sobrino, se echaban sobre Palle: por lo menos, éste tenía que pagárselas, tenía que largarse de allí. Era mejor que lo dejara ir por su camino; ellas no estaban dispuestas a mantener a dos zánganos de semejante calibre… El lirón ese, que era capaz de sentarse a la mesa con la gorra puesta si no se le advertía de que se la quitara. Conviene aclarar que, poco a poco, gracias a las artes invencibles de Remo, Palle se había instalado en la casa a comer y beber, sobre todo al mediodía, cuando su madre estaba ausente, y, si era el caso, también a dormir. Su madre, que no se preocupaba en absoluto ni se quejaba de que no estuviera con ella, vivía feliz sabiendo que su hijo había dado con gente digna y buena, gente que lo quería bien, pues él merecía ese afecto. A la hora del almuerzo, después de las airadas escenas, en tanto que Palle se quedaba en la verja incapaz de dar un paso adelante, dispuesto a marcharse a su casa para comer un pedazo de pan, Remo decía riendo: «¡Eh, Palle! Vamos, Palle, que es hora de comer». Entonces eran las tías, con su complicada arquitectura, los títeres humorísticos que caían patas arriba después de un disparo ...