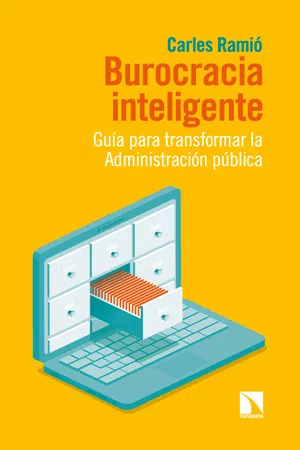![]()
Capítulo 1
La gran reforma administrativa que nunca llega
Antes de mirar el parabrisas para decidir el camino a recorrer en el futuro inmediato debemos observar el retrovisor para evaluar el camino trazado hasta el momento. El balance de las más de cuatro décadas en España de gestión pública democrática es desigual. En la dimensión instrumental hay que destacar la elevada calidad de buena parte de los servicios y de las políticas públicas. Pero en la dimensión conceptual hay que ponderar la incapacidad manifiesta para acometer una auténtica reforma administrativa que vaya más allá de ajustes y mejoras parciales de carácter incremental. La gestión pública española se ha alimentado para bien y para mal de la cultura política de los distintos partidos con responsabilidades en los diferentes Gobiernos. Positiva ha sido la ambición política de construir un Estado del bienestar basado en un modelo descentralizado con una amplia cartera de servicios gestionada con bastante eficacia y eficiencia. Negativa ha sido la total falta de visión política sobre la necesidad de modernizar las arquitecturas organizativas y el modelo de gestión de recursos humanos. Esta abulia política por la reforma de la gestión pública ha facilitado la supervivencia de un modelo institucional y organizativo obsoleto y capturado por agentes conservadores como los sindicatos, los empleados públicos con lógicas corporativas y la interpretación restrictiva del compendio normativo de carácter administrativo por parte de la judicatura.
El resultado es un desequilibro entre unas marginales fuerzas progresistas deseosas de impulsar una auténtica renovación de la gestión pública española y unas fuerzas reaccionarias con absoluta aversión al cambio que las atenazan. Muy escasos han sido los destellos de reforma administrativa: en la Administración General del Estado (AGE) solo destacan la ambiciosa, pero non nata, modernización planteada por el ministro Joaquín Almunia en 1988 y las novedades legislativas introducidas por el ministro Jordi Sevilla en 2006 y 2007 (Estatuto del Empleado Público y Ley de Agencias del Estado). En el mesogobierno de las comunidades autónomas, el desierto de auténticas reformas es casi absoluto salvo el amago del Gobierno Vasco con el proyecto CORAME de 1994. En cambio, el gobierno local en su amplio ecosistema ha mostrado mayor capacidad para renovar sus modelos de gestión con iniciativas más aisladas que sistémicas (Barcelona, Málaga, San Sebastián, Vitoria, Alcobendas, Gavà, Mollet, etc.). Es obvio que ha habido más iniciativas de reformas administrativas que, en realidad, no han sido más que imposturas políticas para intentar justificar que se atendía a esta demanda, pero sin convicción para darle una mínima respuesta efectiva.
¿Cuáles son los déficits más destacables de reforma de la gestión pública durante estas cuatro décadas? La carencia más destacada por los especialistas es la ausencia de una regulación de la dirección pública profesional. Esta omisión no es un tema menor, ya que la mayor parte de las iniciativas de mejora organizativa y de gestión de recursos humanos pivotan sobre esta institución todavía ausente en nuestro panorama administrativo. Otro gran déficit ha sido la falta de una auténtica modernización del modelo de gestión de los empleados públicos. El Estatuto Básico del Empleado (EBEP) representó un intento serio de reforma, pero no tuvo ningún efecto realmente modernizador. Esta ley de 2007 supuso un intento de renovación de nuestro modelo de función pública vehiculada por tres instrumentos bastante potentes: la instauración de la dirección público-profesional, la implantación de la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño. Quince años después, ninguna administración pública del país ha implementado de manera seria, más allá de algún burdo intento de maquillaje, estas tres novedades. Durante este lapsus de tiempo se han incorporado novedades en la agenda de la Administración pública (envejecimiento de la plantilla y renovación intergeneracional, una Administración digital que avanza sin darse cuenta hacia la inteligencia artificial y la robótica) que hacen que el actual modelo de gestión de personal no se limite a reclamar meras reformas sino una auténtica revolución. Las reglas del juego en la gestión de los recursos humanos, los mecanismos de incentivos y desincentivos juegan un papel fundamental para el desempeño de las administraciones públicas. Y para que estas nuevas reglas del juego en la gestión de los recursos humanos estén en sintonía con el objetivo de recuperar el protagonismo de la Administración pública son imprescindibles no solo nuevas técnicas de gestión, sino también introducir un discurso disruptivo que permita sublevarse a un marco conceptual claramente anticuado que ha logrado tan elevado grado de mineralización que se contempla como una red de axiomas intocables y totalmente inalterables. Hay que dinamitar los viejos conceptos y los axiomas cristalizados o será imposible generar un nuevo modelo organizativo e implantar nuevas técnicas de gestión de recursos humanos. Por ello es necesario realizar un diagnóstico preciso sobre los principales problemas actuales vinculados al modelo organizativo y a la gestión de los recursos humanos. Estos problemas son los siguientes: 1) el reverdecimiento del modelo clientelar en las administraciones subestatales, 2) la intromisión en exceso de la política en el ámbito de la gestión de personal, 3) el déficit de una auténtica política de personal, 4) la burocracia como encubridora o pretexto a las lógicas de carácter corporativo, 5) las capturas sindicales, 6) una cultura administrativa excesivamente acomodada y la grave falta de motivación de muchos empleados públicos, y 7) unas unidades de recursos humanos conservadoras y capturadas por los problemas anteriores (Ramió y Salvador, 2018).
Hay otros déficits vinculados a la decadencia del modelo organizativo de las administraciones públicas: un modelo de estructura fragmentado en una insularidad feudal que solo logra la integración mediante unos servicios comunes (tecnoestructura) sobredimensionados y burocratizadores. Una ausencia de modelos e instrumentos organizativos solventes para hacer frente a las distintas actividades que debe atender la Administración: planificación (déficit de unidades de inteligencia con visión de prospectiva), decisión (invasión mutua y caótica de roles entre la política y la tecnoburocracia), implementación (ausencia de una organización instrumental con el suficiente empoderamiento gerencial y capacidad flexible para la ejecución —recordemos el fracaso de la Ley de Agencias Ejecutivas de la AGE de 2006—), incapacidad de un control efectivo más allá del mero control económico formal (la Administración nuclear tiene una manifiesta incapacidad para controlar sus respectivos holdings organizativos) y, finalmente, una inexistente evaluación más allá de la labor meritoria pero meramente simbólica de impotentes organismos como la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) (AGE) o Ivàlua (Cataluña).
Por último, otro déficit importante de nuestra arquitectura institucional es la transparencia, la rendición de cuentas y la permeabilización de las administraciones públicas a las iniciativas ciudadanas y de la sociedad civil. Mucho se ha escrito sobre el gobierno abierto y sobre las diversas fórmulas de participación ciudadana, pero poco se ha implementado a nivel efectivo. La Ley de Transparencia de 2013 ha generado una transformación más simbólica que real. Se podría denominar como una “transparencia traslúcida”. Portales ad hoc de transparencia que representan una paradoja, ya que una Administración realmente transparente ¿para qué necesita un apartado específico o web de transparencia? Y hay dos omisiones muy significativas para los ciudadanos: primero, estos no logran saber cómo, de qué manera y bajo qué influencias se toman las decisiones reales. Segundo, no pueden conocer cuál es el coste real de cada política o servicio público, ya que los presupuestos y su estado de ejecución son públicos, pero se trata de artefactos de contabilidad interna que no están vinculados a los costes económicos reales de políticas y servicios públicos directos (entre otros déficits, no hay manera de imputarles los costes indirectos que, en cambio, sí están presentes en la contabilidad analítica pero que no suele ser nunca pública). Por su parte, la participación ciudadana ha quedado, en muchas ocasiones, encapsulada en lógicas neoburocráticas poco fluidas y efectivas. La participación ciudadana debe avanzar hacia la codecisión y la cogestión de servicios y políticas públicas.
Imposturas públicas:
eufemismos, sísifos y penélopes
Vamos a proponer el típico juego de vincular un concepto a otros conceptos, palabras, metáforas o mitos. ¿Qué os viene a la cabeza cuando en una conversación surge la Administración pública? A mí, las palabras que aparecen en el encabezado de este artículo: eufemismo, impostura, Sísifo y Penélope. Por encima de todas, siempre impostura. Tanto es así que estoy por proponer que nunca más digamos “administraciones públicas” y optemos por la etiqueta mucho más clarificadora y realista de “imposturas públicas”.
La utilización de eufemismos a la hora de analizar los problemas de las administraciones públicas ha adquirido, tanto en medios profesionales como académicos, la dimensión de pandemia. Quizás por una tendencia al “buenismo”, al tratar sobre unas instituciones beneméritas que son de todos y para todos, se impone de manera refleja e irreflexiva la utilización de unos registros políticamente correctos. Y damos vueltas y vueltas, mareando la perdiz, sobre problemas y situaciones tangenciales y poco significativas para orillar los auténticos problemas de fondo. Cuesta una barbaridad en nuestra cultura política, administrativa y académica focalizar el auténtico problema. Identificar y parametrizar claramente la enfermedad o la herida. Pero para mejorar nuestras administraciones públicas el camino nunca es la diplomacia, el “buenismo” o la cobardía. Hay que decir las cosas por su nombre: mala cultura política, líderes políticos y administrativos mediocres, corrupción, clientelismo, capturas sindicales y corporativas, cultura del mínimo esfuerzo, obsolescencia obscena de los sistemas de gestión de recursos humanos, etc. Sin abusar, sin generalizar y enfocando claramente las heridas en los ámbitos públicos que realmente están enfermos. ¿Por qué tenemos tan asentada la cultura del eufemismo en las instituciones públicas? Pues porque no utilizarla sale caro: ceses, promociones frustradas, vetos, persecución, etc. Como yo tengo tendencia a meterme en todos los charcos (tanto los que me llaman como a los que no), soy perfectamente consciente de estas consecuencias. Forma parte de mi rutina profesional que algunas instituciones y medios de comunicación me veten o me echen. Que un potencial nombramiento para un cargo o para formar parte de una comisión de expertos se trunque por el barro que acumulo en los zapatos.
Pero, como digo, el término que va como anillo al dedo a la Administración pública es la impostura. La mayoría de iniciativas de reforma, de mejora o de innovación de nuestras organizaciones públicas suelen ser enormes imposturas. Moverlo todo, cuestionarlo todo para no cambiar absolutamente nada de lo que es realmente relevante. Las administraciones públicas suelen ser lampedusianas. Además, eufemismo e impostura están emparentados. Si se hace un diagnóstico basado en los eufemismos, el plan de acción, de reforma o de mejora tiene que ser inevitablemente una impostura. No queda otra. Imposturas como, por ejemplo, los cansinos anuncios de los partidos políticos que van a impulsar una regulación de la dirección pública profesional. Ante la presión que ejercemos han llegado al colmo de la impostura al retener en el cajón un proyecto de ley sobre este tema tan crítico y esperar a enviarlo al Parlamento justo antes de su disolución. Y en la siguiente legislatura el proyecto regresa al cajón, esperando que se acerque la próxima disolución parlamentaria para asomar el hocico.
Afortunadamente hay una cantidad notable de empleados públicos (altos cargos y eventuales muchísimos menos) que sortean tanto los eufemismos como las imposturas e intentan impulsar auténticas mejoras para renovar nuestros sistemas públicos. Entonces es cuando aparece el mitológico Sísifo y su castigo. Estos servidores públicos abnegados, motivados y valientes cargan con la enorme piedra de la innovación y del cambio y la suben por las empinadas laderas administrativas. Cerca de la cumbre (donde andan agazapados los malos políticos, algunos nefastos sindicalistas, perversos colegas funcionarios e incluso jueces muy conservadores) muestran su poderío las fuerzas reaccionarias y empujan la piedra en sentido contrario para que vaya bajando y regrese a las catacumbas institucionales. Desgraciadamente, muy pocas refo...