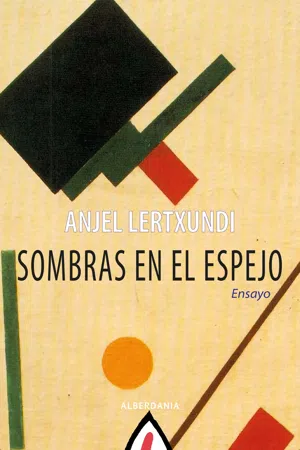![]()
Desde aquel paisaje desértico
I
Verano de 1973
Estoy escribiendo una novela breve, Goiko Kale [Calle de Arriba]. A la vista de lo que me propongo contar, ensayo en borrador el tipo de lenguaje que preciso: ha de ser económico; a base de frases breves; que dé cuenta de una reflexión interior, aunque no carente de relato. Pero debo aclarar sobre el papel esta especie de nebulosa. Y me pregunto: «¿Cuáles son, dónde están los modelos para lo que quiero escribir?».
Tengo sobre la mesa, entre otros libros, Gente de Dublín de Joyce (así se titula la traducción al castellano de Óscar Mulera; no han visto aún la luz las versiones que llevarán por título Dublineses). La atmósfera y tono de algunos de sus cuentos me parecen adecuados para ambientar la asfixia religiosa que experimenté en mi infancia y que ahora me propongo reflejar. Dispongo también de otras referencias para determinadas atmósferas (Matute, Vargas Llosa, Brecht…), tengo intención de colocar una cita de ellas al inicio de cada capítulo, aunque es el ambiente de Gente de Dublín el que más me seduce: me resulta próximo al que viví de niño.
Pero la obra no está traducida al euskera. Y otro tanto sucede con las demás referencias y espejos.
Mi mente literaria funciona en castellano; pretendo hacer literatura en euskera.
Mis referencias literarias pertenecen a otras lenguas, no al euskera, y me veo obligado a una especie de continua traducción automática. Soy un traductor mental. Provienen de otras lenguas mis referentes estilísticos, recursos técnicos, usos lingüísticos orientados a la consecución de una determinada atmósfera estética. Tales referentes provienen sobre todo del castellano (algunos de ellos a través de originales, pero también de traducciones). Y cuando escribo, intento extraer del desván de mis lecturas alguna referencia que refleje lo que deseo. No lo consigo, claro está, en la medida que desearía, pero a menudo doy con algún rastro que me sirve de ayuda, porque eso somos los escritores, cazadores en la niebla. Así, me convierto en traductor de un magma de referencias –y así seguiré poco más o menos, es el destino del euskera– en diversos clichés, frases, expresiones y pasajes. Escribir es, en gran medida, viajar de otra lengua a la mía: incluso lo que ahora escribo tiene algo de traducción. Preferiría viajar, pero es puro sueño, desde mi lengua a mi lengua, porque hemos hecho euskaldunes a muchos escritores de otras lenguas (el euskaldun, como el bilbaíno, puede nacer donde quiera; por ejemplo en Dublín).
Sueño que también logramos que Joyce hable en euskera, lo que hace hasta entonces era una absoluta quimera.
II
Otoño de 1992
(Escasos veinte años después)
Hace frío, recorro bajo la lluvia el camino desde la librería a casa. Traigo bajo el brazo, dentro de la zamarra, recién adquirido, un ejemplar de Artistaren gaztetako potreta [Retrato del artista adolescente] de James Joyce, en la versión de Irene Aldasoro. Me descalzo, y, tras sacudir la zamarra, me siento en la butaca, ansioso por leer a Joyce en euskera.
Abro el libro, pero, de pronto, me hace cerrar los ojos el recuerdo del día en que compré Retrato del artista adolescente. ¿Por qué compré el libro sino por el título, puesto que entonces apenas sabía quién era Joyce?
No son pocos los títulos que tienen que ver con la propia biografía. Buscamos un espejo, en ocasiones porque sabemos que en él nos veremos reflejados; en otras ocasiones, en cambio, vemos nuestro rostro en el espejo cuando menos lo esperábamos. En la primera situación, la de buscar, atraído por el título, mi reflejo al adquirir Retrato del artista adolescente, pretendía verme a mí mismo en el espejo del artista adolescente, a pesar de que, al menos por edad, había ya dejado atrás ampliamente la adolescencia.
No me falló: yo era Stephen Dedalus. Me identificaba por completo con Dedalus en sus enamoramientos imaginarios, en el rechazo a la disciplina del colegio de los jesuitas, y, sobre todo, en las primeras fascinaciones y sueños relacionados con las letras.
«Ritmo –dijo Stephen–, es la primera y formal relación estética entre parte y parte en un conjunto estético, o entre el conjunto estético y sus partes o una de sus partes, o entre una parte del conjunto estético y el conjunto mismo».
También yo peroraba ante mis amigos en orondos parlamentos como los de Dedalus, que a duras penas llegaba a comprender.
Esos y otros parecidos son mis recuerdos de la novela leída en castellano. Y recuerdo, además, que lo que en ella se narraba venía con el asfixiante envoltorio de un colegio religioso, que a Dedalus –como a mí– le impedía respirar. De aquel ambiente quería alejarme mediante la lectura de Retrato del artista adolescente.
Algunos años después, he comprado la versión en euskera; creo haber superado todas aquellas vivencias, que soy otro, que la versión en euskera no me dará sino euskera, que recibiré en la versión de Irene Aldasoro lo que vi en el espejo de otra lengua, pero ahora no me preocupa como entonces el aspecto de mi retrato, ahora mi mayor curiosidad se centra en la traducción, y si esta me satisface, no me arrepentiré en absoluto de haber leído también la versión en euskera, más bien al contrario.
Ha sido, por tanto, el ansia de leer a Joyce en euskera lo que me ha llevado a hojear, en un lluvioso atardecer, las páginas de la versión que Irene Aldasoro me ofrece. Porque estoy ya lejos del mundo que me describirá el libro: intuyo que me dejará frío. El libro no me servirá de espejo, ni me producirá apenas nostalgia.
Lápiz en mano, centro mi atención en los aspectos formales. Desde el primer momento descubro en la traducción de Aldasoro un tesoro de naturalidad en el lenguaje; detecto rarezas léxicas aquí y allá, expresiones, adaptaciones de agudezas rimadas, el tránsito natural de las frases…: un verdadero manjar para mi apetito de exquisiteces formales. Escucho los matices más elegantes del euskera familiar que resuena en casa. Leo algunos pasajes en voz alta, y al oírlos, mi voz esparce un pesado olor de habitación cerrada, siento tan próximo como en otros tiempos el conocido y denso aire del ambiente religioso que la novela de Joyce refleja, pero más presente, más vivo, más asfixiante que cuando la leí en castellano.
Tengo de nuevo ante mí, en el espejo del libro, algo que creía haber dejado atrás hace mucho tiempo, en forma de oración en euskera:
«Bendícenos, Señor, y a estos tus dones, que de tu liberalidad vamos a recibir, por Cristo, Nuestro Señor. Amén».
Poco después, doblo la esquina de una hoja para marcar la localización de un pasaje que me ha conmovido …
No recordaba el fragmento del arrebato de fe de San Francisco Javier. Lo subrayo:
«Qué gran santo San Francisco Xavier […] Poseía la fe que mueve las montañas. ¡Diez mil almas ganadas para Dios en solo un mes!».
Subrayo también el pasaje sobre la carga de culpa que la sensualidad y la larga sombra del pecado conllevan:
«Nada se agitaba en su alma fuera de una sensualidad fría, cruel y sin amor. Su niñez estaba muerta o perdida, y con ella, el alma propicia a las alegrías elementales. Y estaba derivando por la vida como la cáscara estéril de la luna.
»¿Viene tu palidez de aquel hastío
»de trepar por los cielos contemplando
»la tierra, ¡oh!, tú la errante y solitaria...?»
Hora de cenar, mañana retomaré la lectura. Pero, antes de levantarme de la butaca, acudo de nuevo a las primeras páginas, a la hoja que he doblado.
Leo el fragmento, en voz alta pero sin impostación.
Dedalus imagina que ha muerto, e imagina las reacciones de sus parientes y amigos. También yo he muerto, es mi funeral, y revivo lo que sentía cuando imaginaba las reacciones de parientes y amigos.
El pasaje me ha emocionado tanto como cuando he doblado la hoja. No r...