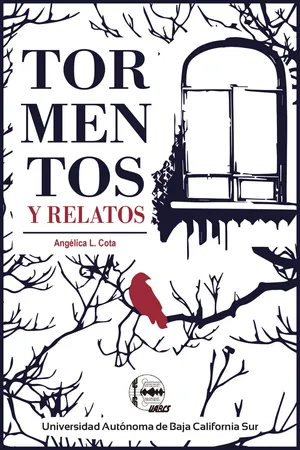![]()
El contador
No recordaba en qué momento había nacido, pero tampoco podía negar la sensación de haber estado ahí desde siempre y ¿cómo estar seguro? Un aburrido día de mayo se había realizado una sencilla pregunta con grandes dificultades y complejos como resultado.
Recordaba encontrarse aquel día enterrando al pez dorado que había comprado en un acuario tan sólo tres semanas antes.
Supo, al entrar a la tienda de mascotas, que el pez le pertenecía, incluso cuando el vendedor intentó disuadirlo pues el pez estaba enfermo; él no compró medicina para la infección en el ojo del pez ni escogió otro, ese era suyo tal y como se encontraba.
Lo había sabido desde que lo encontró en aquella pecera, era el único que nadaba despacio y muy por lo bajo. El resto de ellos eran más llamativos y veloces, daban la sensación de que iban a ponerse a dar piruetas en cuanto uno dejara de observarlos, pero su pez, aquel horrible pez moribundo, le había resultado irresistible.
—Seguro que podemos encontrarle alguno más llamativo –le había dicho el vendedor, aunque en realidad había querido decir vivo como adjetivo, pero él declinó la oferta con un movimiento de cabeza– tenemos unas gotas para la pecera, quizás viva más tiempo si las aplica, algunas veces se salvan.
—Necesito algo temporal, gracias.
—¿Tiene el equipo necesario para el pez en su casa? –preguntó el vendedor encontrando una forma de sacar dinero y dejando de lado su deseo de ofrecer el mejor servicio.
—Tengo todo lo que necesito.
Una vez entregado el billete rosado, recibió como recompensa un pequeño pez en una bolsa de plástico. Tomó el camión que lo dejaba a un par de cuadras de su casa y al llegar introdujo el pez dorado en la pecera que había sido previamente instalada.
Durante las tres semanas que duró el animal con vida lo alimentó y observó diariamente el cambio: cada vez más pálido, menos movimiento, sin hambre, hasta que un día lo encontró flotando en la pecera. Aquel aburrido día de mayo donde todo cobró sentido.
Cavó en el patio trasero de su casa y enterró al pez dentro de una diminuta bolsa negra de plástico. “¿Cuándo voy a morirme?” se había cuestionado entonces mientras ponía tierra encima y cubría el agujero.
Entró a la casa, tomó asiento en el único sillón de la sala y comenzó la rutina del zapping en la televisión. No había manera de que hubiera un fin si jamás hubo un comienzo, había reflexionado en aquel momento, aunque ya sabía eso.
¿Cuánto tiempo llevaba en aquella vida? Su certificado de nacimiento daba indicios de haber nacido un noviembre veintinueve del noventa y tres, pero en realidad no era del todo seguro, lo único que sabía de sus primeros días es que había sido descubierto detrás de un bote de basura y unas semanas más tarde instalado en los brazos de una pareja desconocida y aparentemente ansiosa por comenzar una familia.
Pero no había testigos de su nacimiento, y nadie nunca preguntó por él. Su pasado, cualquiera que hubiera sido el pasado de esos primeros días e incluso el pasado de la madre, padre o desconocido que lo había abandonado en el basurero jamás podría ser descubierto.
Durante su niñez había crecido creyendo las mentiras familiares: su abuelo paterno le había heredado aquellos ojos grises y su blanca piel había saltado varias generaciones hasta llegar a él, nunca había cuestionado aquellas sabias palabras de sus padres, hasta que a los doce años descubrió el certificado de adopción y todo pareció venirse abajo.
—¿Dónde está mi mamá? –le había preguntado un día a su madre adoptiva mientras ella lavaba los trastes de la cena.
—Aquí estoy, cariño.
—No, me refiero a mi mamá, la de verdad.
En aquel momento su madre adoptiva, o Lorena como fue nombrada por él desde aquel instante, sólo pudo llorar y abrazarlo, más tarde entre ella y su padre, Julián, le explicaron todo lo que debía saber, omitiendo por supuesto la triste historia del basurero. Aunque más tarde su abuela materna bajo los efectos de los medicamentos le confesaría el mayor de los secretos de la triste historia que era su vida.
Pero nadie nunca había podido responder la pregunta de un niño de doce años: ¿Dónde estaba su verdadera madre? Que a su vez era una manera rebuscada de cuestionar por su origen: ¿dónde iniciaba su vida?
Y así creció sin sentirse nunca como alguien, porque no tenía idea de dónde comenzaba ese ser que se suponía era él. Los años pasaron y para sorpresa de sí mismo, él también pasó por el tiempo.
Comenzó a crecer como el resto de la gente en apariencia, pero se sentía igual. En ocasiones se sorprendía observándose en el espejo, no podía encontrar concordancia entre él y su reflejo, en su imaginación siempre se pensaba como alguien con una barba puntiaguda, canas en las cejas, los parpados caídos y con un rostro aburrido, aunque en realidad era joven, o por lo menos aparentaba ser sólo un joven hombre sin arrugas ni problemas de salud.
Se había conseguido un trabajo corriente detrás de un escritorio al graduarse en derecho, no había ejercido la carrera que jamás le apasionó, sin embargo, siempre había encontrado una pasión por los números, por lo que había resultado coherente en tal incoherencia que un licenciado en derecho ejerciera un trabajo como contador.
Los números habían sido su afición desde la primaria. Ellos, al igual que él, parecían ser infinitos. ¿Cuál es el último número, maestro? No hay un último número, Luis, ya te lo dije. Pero debe haber un último número. Los números son infinitos. ¿Qué es infinitos? Que no tienen fin.
Más tarde descubriría que todo se movía bajo la misma lógica.
¿Y cuál es el primer número, maestro? No hay un primer número, Luis. ¿El cero? Antes del cero están los números negativos, hay infinitos números positivos y negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que los números no tienen inicio ni fin.
Y entonces, desde aquella vez en primaria, incluso antes de descubrir todo el embrollo de la adopción lo había sabido: él también quería ser infinito.
Veintinueve años a días de llegar a las tres décadas, o a un supuesto cumpleaños que alguien había decidido como fecha de nacimiento. Pero todavía se encontraba sin respuestas a la pregunta realizada en mayo. ¿Cuándo iba a morir? si es que alguna vez lo hacía; ¿Quién era su madre? si es que alguna vez hubo un nacimiento; y finalmente, ¿Cuál era su propósito en aquella vida? si es que era una vida con un promedio de duración de setenta y dos años.
Porque en caso de haber una respuesta negativa a la primera interrogante tendría que replantearse su propósito que, incluso a sus veintinueve años a días de los treinta, no lograba responder ni mostraba intereses en descubrir.
Si nací, y lo pronunciaba en voz alta, todo mientras caminaba de un lado a otro en el pasillo del pequeño apartamento donde vivía, entonces voy a morirme y mi corta vida debe ser aprovechada para algo. Debería empezar a trabajar sólo ocho horas, pedir mis vacaciones, exigir un aumento, comprarme una bicicleta, formalizar una relación…
Y comenzaba a parlotear sobre todas aquellas maravillas que haría en su corta existencia si tan solo hubiese nacido.
Pero como no nací, asegurando así que siempre se había encontrado presente aun cuando no fuese posible y ni él mismo pudiese recordarlo, entonces tengo una eternidad de eternidades y podré hacer todo lo que me plazca, incluso si desperdicio mis siguientes treinta años como contador.
Todo aquello sugiriendo que no era necesario salir de aquel confort en el que se encontraba su vida, pausando todas las aventuras para después y aplazando el momento de vivir para limitarse a existir.
Pero ¿y si no? Volvía a replantearse los mismos cuestionamientos a distintas horas todos los días, a veces bajo el chorro de agua fría mientras tomaba un baño a las cinco de la mañana, a veces a mitad de una cucharada de verduras como desayuno, detrás de su escritorio en el trabajo, tomando un autobús para volver a casa, en la cena, mientras se desvestía, al acostarse sobre las sábanas y un segundo antes de cerrar los ojos. Pero ¿y si no? ¿Y si ésta es mi única vida? ¿Qué debería hacer?
Y aquellas dudas se habí...