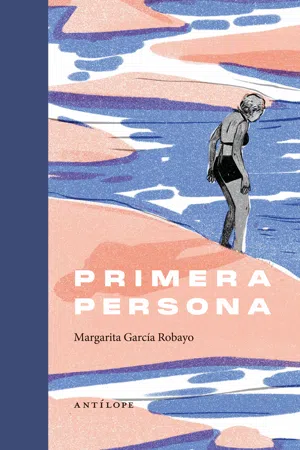![]()
E D U C A C I Ó N S E X U A L :
F O L L E T Í N
A D O L E S C E N T E
1. Humedad
—Así como en el resto de la fauna, en las niñas, la humedad también atrae porquerías —Olga Luz se paseaba de un extremo a otro del salón de clases y situaba la mirada en un punto invisible por encima de nuestras cabezas. Caminaba en línea recta, siempre el mismo tramo. Como si temiera perderse o como si se hubiera perdido.
—¿Hablamos de cualquier tipo de humedad? —tenía el vicio de preguntarse y contestarse a sí misma— Sí. ¿El sudor también? —Meneaba la cabeza. Las manos entrelazadas sobre el vientre— El sudor también, pero sobre todo esa otra humedad.
Dalia y yo nos escribíamos notas en el cuaderno y Olga Luz no se daba cuenta. No hablábamos, porque Olga Luz era muy sensible a los murmullos. Tenía el oído entrenado: debía gastar horas espiando detrás de las puertas.
—El roce no ayuda, todo lo contrario. Por ejemplo: si mientras bailas con un muchachito te humedeces por ahí, y el muchachito también se humedece por ahí, es muy probable que algún bicho se escape de su humedad y se te pegue a la pollera y de ahí al calzón húmedo y de ahí adentro como un pez que, después de estar sufriendo en un ambiente inhóspito, vuelve al mar. A su hábitat. Y aunque así dicho pueda parecer que un pez en el mar es la cosa más silvestre e inofensiva del planeta, a veces no lo es: hay peces que pudren el mar.
Yo había tenido un pez. Se llamaba Julia. O Julio.
Antes del año es muy difícil determinar el sexo de los peces y el mío no llegó a los tres meses. Limpiar peceras era una tarea dispendiosa.
Dibujé a Julia en el cuaderno de Dalia.
Dalia dibujó un círculo alrededor. A ese círculo le hizo patas y brazos de palo y una cabeza microcefálica.
La falda de Olga Luz le llegaba a la mitad de la pantorrilla. Tenía los tobillos demasiado flacos para soportar el peso de su cuerpo: no era gorda, pero tenía huesos anchos y unas caderas macizas y cilíndricas. Cuando se paraba de frente me recordaba un escaparate de patitas torcidas que había en la sala de mi abuela.
—Ancianos sabios de Egipto descubrieron un método para evitar la humedad en las zonas a las que nos hemos referido.
“Y harás de tu vulva un desierto”, le escribí a Dalia en el cuaderno, y Dalia se tapó la boca para apagar la risa, pero era tarde.
—¿Cuál es el chiste, Dalia? —Olga Luz la encaraba con su mirada de tormento. El blanco de sus ojos era apenas una circunferencia que enmarcaba la oscuridad de un iris sobredilatado.
Dalia se aclaró la garganta y dijo que la metáfora del pez se le hacía de muy mal gusto, porque era como aceptar ese mito sexista sobre el olor de las mujeres.
Nadie se rio.
O peor, siguió Dalia, era como darle un fundamento amañado a ese mito. Como decir que olíamos así por contener ahí dentro a un ejército de peces pródigos vueltos al mar —pintó en el aire comillas con los dedos—: a su hábitat. Y eso era lo mismo que decir que olíamos así por putas.
Era el primer martes de marzo.
Este incidente conllevaría una matrícula condicional para Dalia y una advertencia para el resto.
Por suerte también era el último año del colegio, o sea que el único castigo posible era que le retuvieran el diploma por un tiempo: sin diploma no podría entrar a la universidad. Pero Dalia no quería entrar a la universidad, Dalia quería echarse una mochila al hombro y bajar hasta la Patagonia y volver a subir y seguir de largo hasta Mexicali, Baja California. ¿Cuántas veces? Muchas. Hacía como un año que andaba con esa idea: en las vacaciones pasadas se había dejado dreads y el pelo le olía a huevo podrido. También había dejado de depilarse y andaba con faldas cortas, mostrando las pantorrillas pálidas con pelos negros enrulados. Una noche su papá la agarró dormida y le cortó las rastas de un tijeretazo; a la mañana tuvo que correr a una peluquería, donde le hicieron un corte estilo totumo. Después se compró unos anteojos falsos de marco grueso. Ese año, su look sería el de John Lennon. Desde esos mismos lentes desafiaba ahora a Olga Luz, que se limitó a anotar algo en su libreta para luego darle la espalda y salir del salón.
En la siguiente clase se extremaron las reglas. Olga Luz prohibió cualquier tipo de intervención distinta a la de asentir en silencio; prohibió sacar cuadernos y/o lapiceros. ¿Para qué? Las lecciones importantes se guardaban en la cabeza y las más importantes se guardaban en el cuero. La órbita de las sanciones abarcó murmullos, estornudos y bostezos. Si algo de todo eso ocurría, Olga Luz te anotaba en una lista con un palito al lado. Tres palitos equivalían a una matrícula condicional. Y a otras sí que nos importaba el diploma. A otras —a mí—, las mochilas y los dreads y los viajes latinoamericanos nos parecían un invento de pobres con ínfulas de bohemios. Dalia no era pobre, pero fumaba porro y eso le alcanzaba para sentirse bohemia; claro que también adoraba su camioneta automática, que tenía una caja de música gigante y escandalosa. En esa camioneta hacíamos piques por la ciudad cantando como estranguladas: “And the sky was all violet!”.
Mi mamá odiaba a Dalia, entre otras cosas, por eso: porque cada vez que salía con ella alguien la llamaba para decirle que me habían visto en una camioneta estrafalaria con los pelos alborotados y una botella en la mano, cantando unas cosas diabólicas.
Las profesoras tampoco la querían, lo de la matrícula condicional no sorprendió a nadie. Ya alguna vez la propia Olga Luz había dicho que Dalia era el prototipo de la manzana podrida. Tenía razón: la capacidad de Dalia de convocar y convencer solo podría habérsela dado el demonio. Y no era que se esforzara mucho, le salía naturalmente, como cuando nos juntábamos en el patio de la cocina después del almuerzo —un lugar alejado al que rara vez iban las profesoras, lo que lo hacía un spot ideal para fumar— y ella empezaba a contar sus sueños. Porque soñar era pecado pero venial. No era lo mismo que tener malos pensamientos estando despierta. Por eso, en los sueños era donde mejor prendía la ponzoña que nos sembraban en la cabeza las profesoras del colegio. Yo soñaba, pero rara vez me acordaba de qué. Solo me acordaba de la sensación que me quedaba en el cuerpo: una mezcla de felicidad y repulsión muy jodida de procesar. Dalia decía que ella se acordaba perfectamente de cada uno de sus sueños y podía reproducirlos en detalle. Y todas nos echábamos a escucharla en ese piso de cemento rugoso, con el ruido del extractor de la cocina zumbando al fondo.
Una vez soñó que el señor Tomasito —el que barría los techos del colegio y limpiaba las canaletas que se llenaban de hojas y lagartijas— violaba a Lucía, una compañera que había entrado en noveno y nunca había podido integrarse del todo. En el sueño el señor Tomasito estaba parado en el techo, en sunga, y llevaba una capa dorada que flameaba a sus espaldas. Todas —a...