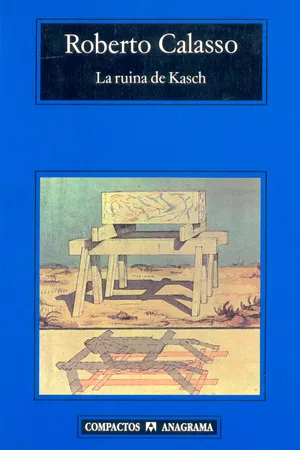
- 386 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
La ruina de Kasch
Descripción del libro
Una ceremonia filosófica acerca del mito de la ruina de Kasch construida a través de diferentes figuras y momentos históricos.
La leyenda del título es la de un reino africano en el que el rey era ejecutado cuando los astros alcanzaban determinadas posiciones. Hasta allí llegó un extranjero que contaba historias embriagadoras, tanto que los sacerdotes olvidaron escrutar el cielo y se inició la ruina del antiguo orden. Aquí el maestro de ceremonias es Talleyrand, que nos introduce en lugares y vicisitudes: la Corte de Versalles, la India de los Veda, Maria Antonieta, Goethe, Baudelaire, Marx, tres sórdidos asesinos, Napoleón& Figuras conectadas unas a otras y que remiten a un mismo origen: la leyenda de la ruina de Kasch.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a La ruina de Kasch de Roberto Calasso, Joaquín Jordá en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Ensayos literarios. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Ensayos literariosTALLEYRAND: Hablo en el umbral de este libro porque he sido el último que ha conocido las ceremonias. Hablo asimismo, como siempre, para engañar. Ni a mí ni a ningún otro está dedicado este libro. Este libro está dedicado al dedicar.
«Es un hombre difícil de seguir en los meandros de su vida política, M. de Talleyrand», dijo la duquesa d’Abrantès abriendo las puertas del Salon de M. de Talleyrand. A la entrada, los fragantes estucos del Ancien Régime. A la salida, el tinelo burgués. En el centro, las fieras hipnóticas del Imperio nos miran fijamente desde los brazos de los sillones. Y, en habitaciones laterales, saludamos a la guillotina y a los bosques americanos. Al fondo, un Congreso tropieza en las figuras de sus danzas. De todos los rincones saltan hacia los invitados los Mots del Príncipe. Un delicado tam-tam, instrumento que por primera vez se había escuchado en los funerales de Mirabeau, los transmite por los meandros, billets doux a lo largo del camino. Muchas voces diferentes los narran, casi nunca la del propio Príncipe, tan perezoso para escribir. Confiaba algunas terribles verdades al instante de una respuesta, las arrojaba al rumor de la conversación, corriendo cada vez el peligro de que no fueran recogidas. Pero Talleyrand, revenu de tout antes incluso de emprender el viaje, en una cosa por lo menos mantuvo siempre una magnánima confianza: en la sociedad como salón resonante, donde siempre se oculta por lo menos un oído que capta. Así, esos Mots, envueltos en vendas balsámicas, atravesaron los años como si fueran infolio. Ciertos aristócratas, de viejos, tienden a parecerse a sus criados. El Gran Chambelán se convertirá aquí, poco a poco, en simple maestro de ceremonias, custodio de una casa de espectros, guía turístico. Los meandros de su vida y de su salón se prestarán a servir de marco a una impía representación que desde entonces siempre se repite, aunque con mudables secuencias, en lugar del mito que la sociedad se había olvidado de repetir.
En los salones que envolvían blandamente, dulcemente por una última vez, el Congreso de Viena, en las conversaciones entabladas en el hueco de una ventana, transcritas de inmediato por las policías secretas, no se trataba únicamente de intrigas galantes y de lo que luego los libros de historia denominarían el nuevo equilibrio de Europa. Se planteaba una cuestión, antes y después que ninguna otra: transformar definitivamente el ṛta, esa articulación entre cielo y tierra que hace posible la vida y le confiere un orden. Todo había comenzado el día en que los dioses, cansados tal vez de la sólida y opaca angustia de la mezcolanza primordial, «desearon: “¿Qué hacer para que estos mundos nuestros se separen un poco? ¿Cómo tener más espacio?” Y entonces respiraron en esos mundos pronunciando las tres sílabas “vi-ta-ye”, y los mundos se alejaron entre sí y hubo más espacio para los dioses». Y, más adelante, para los hombres. Estaba claro que ya no era el momento de tratarlo, y a decir verdad nadie lo recordaba exactamente, pero seguía urgiendo resolver un problema de familia que se remontaba exactamente al ṛta: legitimar como su heredera a la legitimidad. También se experimentaba cierta aprensión a hablar de leyes. La verdadera palabra del momento era otra: legitimidad, y el único que podía recogerla era Talleyrand, el hombre que siempre había mantenido relaciones de cortés distancia con la ley. El paso era enorme, por ello se le debía advertir lo mínimo posible. Andaba sumergido en bailes y en fatigosas querellas dinásticas, cuando no domésticas. Legitimidad era el último nombre tranquilizador, un pícnic entre las herbosas ruinas. Pero detrás de la legitimidad se ocultaba otro nombre, otro reino: el reino de la convención, que finalmente alcanzaba el poder absoluto. Hasta entonces había sido la eterna rama menor de la psique, su potencia había crecido constantemente, pero en una sombra innombrable, porque le faltaba precisamente la legitimidad. Para tenerla, habría de vaciarla y vestir sus ropajes. Ahora se trataba de reconocerla de hecho, dándole al hecho el imperio. Evidentemente se había llegado a ello por necesidad política. Con la campaña de Rusia, Napoleón había evocado el fantasma de la guerra ilimitada, atraída por la tierra que ya por sí misma representa lo ilimitado, lo incontrolable, la irrecuperable mezcolanza, la salida-de-sí de Europa, lejos de la civilisation y de su douceur. Ese mismo ilimitado ya estaba a punto de manifestarse en el interior de Europa; con eufemismo diplomático le llamarían «la cuestión social». Así que había llegado el momento de ceder el poder a la única fuerza que prometía pactar de igual a igual con lo ilimitado, cuando no dominarlo (pero ya entonces eran pocos los convencidos de ello): la Convención en tanto que Legitimidad. El tiempo ya se encargaría de esclarecer, de blanquear los huesos de los significados. En la jungla entre Tailandia y Camboya vagaba Pol Pot con los suyos. Para la mayor parte del mundo que le rodeaba él seguía siendo la única legítima autoridad de su país. Los templos derribados por su majestad se extendían en las vastas y numerosas fosas comunes, profundamente excavadas en la tierra. La estratificación de esos muertos resume nuestras Fases Canónicas: en el estrato más bajo los cadáveres muestran jirones de ropas variopintas, son fieles de Lon Nol (el Ancien Régime); luego siguen, de abajo arriba, los bonzos budistas (los sacerdotes refractarios); después unos cuantos paisanos genéricos (la policía de la Salud Pública dirigida contra cualquiera); finalmente, los harapos oscuros de los propios khmer rojos (los verdaderos jacobinos, los verdaderos bolcheviques, conspiradores y renegados). Los sepultureros amontonaban pilas de cráneos de la misma forma en que desde los tiempos remotos los campesinos camboyanos solían amontonar su cosecha anual de piñas americanas. Ante las fosas comunes la historia vuelve a ser historia natural.
DUQUESA D’ABRANTÈS: ¿Cuándo comenzamos todos a enmascararnos? Dejadme recordar..., sí, era cuando todavía no me dejaban presentarme en sociedad, y mis primos de dientes afilados me visitaban para contármelo todo... Eran los años imprudentes del Directorio, cuando las togas púrpuras embaladas en Inglaterra fueron requisadas en la aduana..., cuando Bonaparte fue recibido en el Luxembourg por los cinco Directores empenachados, con los mantos colmados de arabescos, corte medieval –sí, porque todavía no habían optado por la Virtud romana–, lívidos de ansia ante el General que el sublime Ossian mantenía colgado a dos pulgadas del suelo..., dijo nuestro querido amigo, nuestro, y de todos, perenne traidor, Talleyrand, el único que ha sabido traicionarlo todo, menos el estilo..., y no evidentemente por delicadeza, sino porque es el cetro de oro al que se regala, al final, un vasto reino de este mundo, y de algún otro... Como un campamento de nómadas atontados, entre piezas de tela robadas a ignorantes viajeros, así era el París de entonces... Todos soñaban con la Corte, pero ya comenzaban a perder el recuerdo de los gestos justos..., representaban el pueblo, pero no basta... aunque siempre representantes, un poco como esos que estaban a punto de invadir las diligencias en la provincia... con sus nuevas listas...
Un invencible tropismo dirige el alma hacia Talleyrand: «En cierta ocasión, en los tiempos de mi juventud, e incluso después, cuando amaba las novelas de aventuras y los melodramas, vi que lo que me apasionaba era la incertidumbre sobre la identidad de las personas.» ¿Cómo no experimentarla sobre esa máscara que tantos llamaron fúnebre o impenetrable o impasible, mientras otros le atribuían las más dispares infamias y las más improvistas virtudes? Una máscara que había velado sobre todo el turbio curso de las Fases Canónicas, las cuales también poseían dudosas identidades: no sabían, ni habrían sabido nunca, considerarse faustas o infaustas, marcadas todas ellas «niveis atrisque lapillis». Al final, lo único que se podía decir de ellas era aquello que Bloy había registrado brutalmente, como siempre: «Evidentemente Dios ya no sabía qué hacer con ese viejo mundo. Quería cosas nuevas, y para instaurarlas necesitaba un Napoleón.» A excepción de esa áspera certidumbre, el conjunto titubeaba, y entonces los rasgos de una fisonomía se ofrecían como el último punto de apoyo. Por otra parte, todo conocimiento es fisiognómico.
El último sabio de la fisiognomía, Lavater, pidió la colaboración del joven Goethe para sus Physiognomische Fragmente. ¿Acaso no estaba ya convencido de la «general homogeneidad de todas las formaciones de la naturaleza»? Sin duda, fue la respuesta de Goethe, y su contribución a la obra de Lavater habría llegado incluso más lejos. Hasta los objetos, los vestidos, los ambientes se convertían para él en parte de la ciencia fisiognómica: «La naturaleza forma al hombre y el hombre se transforma, y esta transformación, a su vez, es natural; quien se encuentra situado en medio del vasto mundo construye otro dentro de él, un pequeño mundo rodeado y protegido de muros, y decorado a su imagen.»
Más de cincuenta años después, el viejo Goethe hojeó cierto día la Collection des portraits historiques de M. le baron Gérard, publicada por Urbain Canel, París, 1826. Eran unos aguafuertes más bien imprecisos, que la mano de M. Pierre Adam había sacado de esos suntuosos retratos dispersos por Europa. El amigo Boisserée, de visita en casa de Goethe, se quejaba de la tosca calidad de la ejecución. Goethe le replicó: «Queridos muchachos, nosotros, en nuestra weimariana modestia, nos contentamos con estas cosas. Ustedes son demasiados exquisitos y difíciles de contentar.» Ya a solas, Goethe contempló largo rato esos aguafuertes. Le importaba muy poco el arte, perseguía su sueño fisiognómico. Hojeando el álbum, su mirada cayó sobre un hombre que había conocido en la ya célebre jornada de Erfurt, sentado a la derecha de Napoleón (que había pronunciado aquella molesta frase: «Voilà un homme!»). Contemplando el retrato de Talleyrand, escribía: «Cuanto más contemplamos esta colección, más importante nos parece.» Sin embargo, al comentar los retratos de Alejandro I, de Carlos X, de Luis Felipe de Orléans, sus palabras habían sido de un aprecio amablemente genérico. Solo ante Talleyrand le sentimos sumirse en aquella oscura calma contemplativa de la que emanaban sus páginas más perfectas: «Aquí estamos ante el primer diplomático del siglo. Está sentado en la máxima quietud y atiende con abandono todos los casos del momento. En el centro de una habitación altamente decorosa, pero no llamativa, le vemos vestido con un simple y apropiado traje de Corte, el sombrero emplumado sobre el canapé, justo detrás de él, como si este hombre de los affaires aguardase el anuncio de que la carroza está preparada para llevarle a una reunión; el brazo izquierdo está apoyado en el canto de la mesa, junto a papeles y plumas, el brazo derecho en el regazo, el pie derecho levantado sobre el izquierdo, y él aparece perfectamente impasible. No podemos dejar de recordar a los dioses de Epicuro, que viven allí “donde no llueve y no nieva y nunca sopla la tempestad”; así es la tranquilidad de este hombre, ileso entre las tempestades que silban a su alrededor. Se puede entender que consiga asumir dicho aspecto, pero no que pueda mantenerlo. Su mirada es de lo más insondable; mira frente a sí, pero es dudoso que vea a quien le observa. Su mirada no se dirige hacia dentro, como la del que piensa, y tampoco hacia fuera, como la del que observa; la mirada reposa en sí y sobre sí [in und auf sich], al igual que toda su figura, la cual no insinúa exactamente autocomplacencia, sino más bien cierta falta de relación con el exterior.
»Pero da igual, por más fisiognomistas e intérpretes a que nos dirijamos, de todos modos nuestra comprensión se revelará demasiado corta, demasiado pobre nuestra experiencia, demasiado limitada nuestra imaginación para que podamos hacernos una idea adecuada de dicho ser. Es verosímil que lo mismo les sucederá en el futuro a los historiadores, los cuales podrán ver en qué medida esta imagen nuestra podrá serles de ayuda.»
Ocultas en esa recensión tan superflua, tan marginal para el ochentón Goethe, que todavía debía terminar su Gran Obra suspendida entre los arquetipos (y era obligatorio para él, el ser orgánico y completo, no dejarla en un estado fragmentario), las líneas sobre Talleyrand aludían a una cauta revelación del Dichter sobre sí mismo. También Goethe conocía el arte de ocultarlo todo en la superficie. Un álbum de grabados de personajes ilustres, donde el estrépito de la historia ya está congelado, donde las miradas tienden ya a hacerse obtusas, como luego en las ilustraciones del Magasin Pittoresque, era un ocasión adecuada para quien sostenía ser «poeta ocasional». Y precisamente allí, más que en una conversación con Eckermann o con cualquier otro oído devoto, Goethe ha querido aludir a esa larga vida paralela que le había acompañado en el país de las convulsiones. En el fondo, ellos dos eran los únicos seres con un cierto significado absoluto que habían sobrevivido a todos, desde los primeros años del patinaje y de los boudoirs hasta la vejez honorable, ceremoniosa e incomprendida. La vejez de quien sabe demasiado. Goethe ya se había insinuado en el caparazón del Grosser Dichter, Talleyrand recibía en Valençay a un escritor enfermo de curiosidad, Honoré...
Índice
- Portada
- La ruina de Kasch
- Fuentes
- Créditos