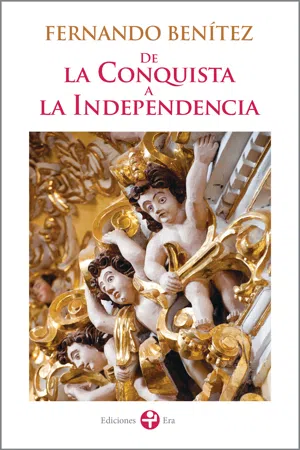![]()
II
LOS DEMONIOS EN EL CONVENTO
SEXO Y RELIGIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA
![]()
Reconocimientos
Este libro pretende ser la historia de una monja, Sor Juana Inés de la Cruz, dos prelados y varios religiosos que merecieron biografías a causa de la relevancia de su personalidad. Por lo tanto se ocupa del ambiente religioso novohispano en la segunda mitad del siglo XVII.
En realidad no aspiro a descubrir nada. Afortunadamente todos los caminos han sido recorridos, pero una nueva lectura de las extraordinarias crónicas religiosas, de las biografías de los más destacados miembros del clero, de los manuales de confesores y otras obras me ha permitido esbozar aquella compleja atmósfera, no a mi modo, sino al modo con que estos cronistas la entendieron. Uno de mis objetivos es demostrar cómo se vengó la libido reprimida de todos ellos. Me valgo de Sor Juana para establecer el contraste necesario entre una monja genial, acusada de mundana, y los prelados, jesuitas, clérigos o monjes tenidos por santos.
Deseo aclarar que no podría acercarme a Sor Juana si en el terreno literario no me hubieran guiado el erudito Alfonso Méndez Planearte y el doctor José Pascual Buxó, y en el científico el ilustre Elías Trabulse. Comprendo ahora muy bien por qué fracasaron los primeros investigadores de la monja. Ignoraban el latín, la cultura grecorromana, el Renacimiento, las letras españolas y el estado de la ciencia en esa época. Al desconocer esas materias se les escapaba Sor Juana. Por supuesto me han servido Vossler y Ricard e incluso el tedioso Pfandl. Ya casi terminado mi manuscrito tuve ocasión de leer el notable libro de Octavio Paz. Se puede o no estar de acuerdo con él, pero con su calidad de escritor, Paz logra sugerir, hacer pensar, descubrir secretos de la vida y de la obra de Sor Juana que a su vez nos permiten penetrar en otros secretos. Por lo demás, son los grandes poetas los mejores intérpretes de sus iguales. Debo también muchas sugerencias y el acceso à libros o documentos desconocidos a mis amigos los eruditos Guillermo Tovar y Efraín Castro.
Este libro puede ser visto como una segunda parte de mi obra La vida criolla en el siglo xvi (1953), después titulada Los primeros mexicanos, porque trata de los hijos de los conquistadores y primeros pobladores de la Nueva España. Fue una generación de criollos caballeros que pretendió, con gran torpeza, rebelarse contra la monarquía y casi fue aniquilada.
Gien años después apareció una cuarta generación de criollos, hijos de capitanes o de los restos de la nobleza, que ya no eran caballeros, ni gente de armas, sino de preferencia clérigos, frailes o jesuitas, beneficiarios y parte esencial del virreinato.
La figura sobresaliente del XVII no fue con todo un religioso –el predominio de los hombres era absoluto– sino una monja, hija de un capitán desconocido, perteneciente a la modesta orden de las jerónimas.
A todos los que me ayudaron, deseo expresarles aquí mi gratitud y mi reconocimiento.
![]()
Prólogo
La Nueva España no era un país próspero y pacífico como afirman los escritores amantes del virreinato. Era una enorme colonia cuya prosperidad monopolizaban el alto clero, los latifundistas, los comerciantes y los mineros, y de ningún modo un reino justo, ordenado y tranquilo. Dos motines sangrientos estallaron en la ciudad de México en 1624 y en 1692. Centenares de negros rebeldes fueron degollados. La Inquisición organizó sus crueles autos de fe, los indios se rebelaron en el norte, en el istmo de Tehuantepec y en Yucatán, y si hubo largos periodos de paz, esta paz la impusieron la cárcel, el destierro, el garrote, la horca, las hogueras inquisitoriales y la represión interiorizada.
El tono de la vida no fue cortesano sino esencialmente monacal. El poder y la influencia del virrey se limitaban a la política, a la administración y al ejército; pero la Iglesia y, sobre todo, los activos jesuítas ejercían un dominio absoluto sobre las almas, los hogares y el mismo palacio virreinal mediante el manejo de ciertas ideas torales, aceptadas por todos.
En primer lugar, se creía firmemente en la inmortalidad del alma y esta creencia determinaba que todos se preocuparan de su destino después de la muerte. La idea de un alma, un cielo y un infierno eternos derivaba de la noción de un Dios severo y omnipotente, y de un demonio muy activo y poderoso, aunque finalmente sujeto a la voluntad divina.
El modelo existencial de aquella sociedad ya no era el Pantocrátor románico sino el Cristo golpeado y humillado, coronado de espinas, clavado en la cruz, el Cristo muerto por salvar a los seres humanos del pecado original.
La Nueva España era un país semejante a una gigantesca pirámide natural y, como las grandes pirámides, ocultaba otras en su interior. Cuando se rascaba un poco, aquí y allá surgían tumbas y fragmentos de ciudades arrasadas. No es por azar que de los tiempos arcaicos brotaran en arcilla muchachas hermosas y sonrientes, símbolos de una fecundidad dichosa, que fueron desplazadas por dioses enmascarados y temibles.
Parte de esta riqueza estaba ya sepultada antes de que llegaran los conquistadores. Las nuevas ciudades, levantadas sobre las ruinas de culturas vencidas, quedaron a su vez hechas polvo y con sus piedras se edificaron iglesias, monasterios y palacios.
En el siglo XVI se pensó en educar a los indios, en llevar la Utopía de Tomás Moro al Nuevo Mundo y se formaron poblaciones donde todos fueran iguales ante Cristo. Una élite aprendió latín y español, transcribió poemas, cantos y ritos, ilustró códices y libros, pero la Utopía de los humanistas no sobrevivió a la codicia. Sobre sus despojos se erigió una colonia donde ha reinado desde entonces la desigualdad más afrentosa.
Para los indios, la conquista y sus compañeras: la peste y la esclavitud con sus marcas de fuego en la cara, supusieron una derrota de tal magnitud que nunca se han recobrado de sus efectos. En el valle de México la población, que era de un millón y medio, se redujo a setenta mil. Sus libros sagrados se quemaron, sus dioses fueron despedazados.
La religión, unida al poder político, produjo a Carlos V y a Felipe II, considerados los faraones de su época. España subyugó a Europa, expulsó a los moros y a los judíos, descubrió nuevos mundos. Fue la dueña del mundo; pero la tríada religión-política-economía engendró la intolerancia, la burocracia estatal y eclesiástica, y España y Portugal se derrumbaron. Lo que en un momento produjo el estallido del genio hispánico, se convirtió en su ruina.
El descubrimiento, la conquista y colonización del Nuevo Mundo supusieron una sangría –la población peninsular que era de diez millones bajó a ocho millones– y la enorme e inesperada riqueza de las minas americanas destruyó la industria, la ganadería y la minería españolas. El oro y la plata se dilapidaron en guerras religiosas, en importaciones de mercancías que España era incapaz de producir y en especulaciones. La fama y la riqueza ya no la obtenían los guerreros sino los clérigos. “Así que, señor mío –le dice Sancho a don Quijote–, más vale ser humilde frailecito de cualquier orden que sea, que valiente e andante caballero; más alcanzan con Dios dos docenas de disciplinas que dos mil lanzadas.”
Oliveira Martins, a quien debemos esta cita, dice que nada más en el obispado de Calahorra había diecisiete mil clérigos y el cargo de alcaide de la prisión episcopal se subastaba en 1500 ducados. “La clerecía representaba la cuarta parte de la población adulta, de acuerdo a un censo levantado en el reinado de Felipe II (1570): había 312 mil religiosos, 200 mil clérigos de órdenes menores y 400 mil frailes.”
Los guardianes de la pureza de la fe la esterilizaron. La Inquisición estableció la censura, las nuevas ciencias se consideraron maléficas –en un día Torquemada quema seis mil libros y en la Nueva España, Zumárraga arroja a la hoguera centenares de códices–, los enemigos de la monarquía y de la Iglesia fueron achicharrados.
Antero de Quental describe en forma insuperable la decadencia hispánica de finales del siglo XVII: “A una generación de filósofos, de sabios y de artistas creadores, sucede la tribu vulgar de los eruditos sin crítica, de los académicos, de los imitadores. Salimos de una sociedad de hombres vivos moviéndose en el aire libre y entramos a un recinto silencioso y casi sepulcral, a una atmósfera turbia por los libros viejos y habitada por espectros de doctores. La poesía, después de la exaltación estéril, falsa y artificialmente provocada por Góngora, después de la afectación de los conceptos (que además revelaba la nulidad del pensamiento), cae en una imitación servil y tonta de la poesía latina, en aquella escuela clásica, pesada y frailesca que es la antítesis de toda inspiración y de todo sentimiento”.
Y si esto ocurría en la metrópoli ¿qué pasaba en las colonias, productoras del oro y de la plata que empobrecieron al pueblo español y enriquecieron a la nobleza y a los traficantes? Este mundo se regía por la mecánica del apartheid. Unos eran las castas y los indios, dotados de lenguas propias, y de patrones culturales distintos, y otros eran los criollos y los españoles.
Es perfectamente inútil discutir, como se ha venido haciendo, sobre la bondad o la maldad de la colonia. Los conquistadores vieron en el imperio azteca una obra del diablo, los libertadores consideraron a la colonia como un modelo de tiranía y fanatismo, los revolucionarios se rebelaron contra la dictadura infame de Porfirio Díaz, y la Revolución se ha convertido en otra dictadura disfrazada de democracia.
Estas etapas conforman nuestro pasado, son realidades que no podemos anatematizar ni glorificar, pero no sólo es legítimo sino urgente condenar todas las corrientes absolutistas, discriminatorias, rapaces, tiránicas y racistas, causantes de una desigualdad que, lejos de disminuir, ha persistido en proporciones monstruosas.
En México el poder siempre estuvo ligado a la religión y cuando el liberalismo rompió esta alianza se trató de remplazar la religión por una ficción revolucionaria que también se ha desbaratado. El PRI carece de prestigio. Acarrea a unos cuantos miles con dádivas ruines o promesas nunca cumplidas, mientras la Virgen de Guadalupe congrega a millones que acuden a su santuario en demanda de protección, realizando sacrificios. En 1979 la llegada del papa movilizó al país y provocó un estallido de fe en la religión (y en los medios electrónicos) que no conoce equivalentes civiles, ni siquiera en tiempos del general Cárdenas, la figura política más extraordinaria del siglo XX mexicano.
El problema, a mi modo de ver, consiste en que la cultura occidental en la Nueva España fue patrimonio exclusivo de la Iglesia y de un puñado de españoles y criollos. Realmente quisieron ser y fueron europeos, como lo demuestran con elocuencia las iglesias, monasterios, palacios y colegios de sus ciudades.
La ciudad de México tenía dieciséis monasterios de monjas, quince de frailes, una multitud de clérigos, la Compañía de Jesús, el Oratorio de los Felipenses y otras instituciones eclesiásticas que constituían aproximadamente la cuarta parte del vecindario. Ocho o diez mil hombres y mujeres que habían hecho votos de castidad, de obediencia, de pobreza y de humildad, provocaban graves desajustes psíquicos y sociales que en gran parte las autoridades sometían gracias al voto de obediencia. Después del Concilio de Trento, España, Italia y Francia, principalmente, optaron por la obediencia. San Ignacio de Loyola organizó la milicia de Cristo para luchar contra el protestantismo. Es el superior el que piensa y el que manda, el subordinado debe obedecer ciegamente, sin voluntad propia. Este principio se aplicó al imperio y a sus colonias: por derecho divino le tocaba mandar al rey y a sus vasallos obedecer.
Así pues, lo característico del siglo XVII fue la represión. Represión religiosa, represión política, es decir absolutismo, si bien debemos hacer notar que uno fue el absolutismo francés de Luis XIV y otro bien distinto el absolutismo de Felipe IV y de Carlos II.
Por lo demás, toda sociedad monacal genera fatalmente sus demonios de Loudun. Los demonios de la ciudad de México provocaron sucesos que ningún historiador moderno ha recogido. El gran enemigo era el cuerpo humano en general y el cuerpo de las mujeres en particular. La mayor ambición consistía en azotarlo, humillarlo y castigarlo, en sustraer el mayor número de mujeres posible, ocultarlas o mantenerlas prisioneras por ser la causa de las mayores culpas. Naturalmente, la privación de sus mujeres desató la rabia homicida de sus amantes y las prisioneras se rebelaron posesas del diablo. La crónica religiosa se convierte en un folletón de crímenes y de locuras, de milagros y de magias, de mascaradas de flagelantes y de gesticulaciones de espectros vistos como santos.
El XVII no tuvo la grandeza del XVI ni la gracia y el refinamiento del XVIII, pero participó en algo de los dos siglos. Del XVI conservó sus alfarjes de oro cantados por Bernardo de Balbuena, una herencia morisca que estuvo acompañada de los hermosos techados más tarde sustituidos por las cúpulas y las bóvedas de las iglesias. En la arquitectura prevaleció más bien la austeridad que iba cediendo paso a los arabescos del barroco. Todo o casi todo fue hermoso. La carpintería era un gran arte, lo mismo que la herrería, la orfebrería, los tejidos populares, los cordobanes, la cerámica, los muebles o la tapicería. De China venían los marfiles, las porcelanas, las sedas. Europa nos cedió sus aceros, terciopelos, brocados y encajes. No tuvimos una pintura virreinal sobresaliente, pero hubo frescos y sobre todo biombos donde se representaban días de campo, paseos, mascaradas, corridas de toros y cabalgatas.
Como en todo pueblo dotado de imaginación creadora, floreció el arte efímero representado por arcos triunfales, túmulos funerarios, altares de Corpus o Nacimientos. Las cocinas eran tan bellas como los estrados y constituían grandes espectáculos las procesiones, el Paseo del Pendón, la Semana Santa o las fiestas de la Iglesia. Las catedrales tenían sus orquestas y sus coros y abundaban las músicas y las canciones. Desgraciadamente se han destruido los bellísimos claustros de los monasterios, sus asombrosas bibliotecas, los tesoros que acumulaban.
Era de esperarse: para no ensombrecer el brillante cuadro del virreinato, los historiadores nunca se ocuparon del pueblo que hizo posible su belleza y su refinamiento. El clero, el gobierno, la nobleza temieron y despreciaron a este pueblo. El temor sigue vigente, pero el desprecio es la negación del cristianismo. A pesar de su esclavitud y su embriaguez, el pueblo mexicano conservó su silenciosa dignidad, su liga profunda a la tierra, su humildad y su sentimiento religioso. Ahora ese pueblo ha crecido, se ha hecho un gigante, pero ni él ni nosotros hemos cambiado. Perdura la desigualdad más espantosa y en ella radica la gran debilidad y la mayor afrenta de México. Nuestro afán de ser modernos y civilizados nos ha llevado a destruir su cultura mágica y religiosa, a extremar nuestra dependencia. En 1984 como en 1684 no sabemos qué hacer con ese potencial humano donde debía asentarse nuestra grandeza. Nadie es capaz de predecir cómo saldremos de la crisis que nos abruma, ni vaticinar siquiera lo que ocurrirá a finales del siglo. Hoy la colonia, con su secuela de obediencia, de prepotencia y de desprecio, pesa sobre nosotros. El espectro conjurado mil veces esta presente aquí, más aterrador e impenetrable que nunca.
![]()
Concierto barroco
El carruaje rojo y dorado y sus seis caballos se detuvieron frente a la puerta de la iglesia. Eran las diez y media de la mañana. El marqués de Mancera, rodeado de alabarderos, bajó sonriente y extendió su mano enguantada para ayudar a su mujer, que ahuecó ligeramente el ampuloso tontillo para salvar la estrecha portezuela.
–Su excelencia sea bienvenido –dijo inclinándose el decano de los oidores.
–Gracias. Muchas gracias a todos. Ea, que se casa nuestra querida hija. Es un día venturoso.
–Así es, su excelencia. Hoy se casa la niña.
La concurrencia puesta de pie se inclinó, los marqueses tomaro...