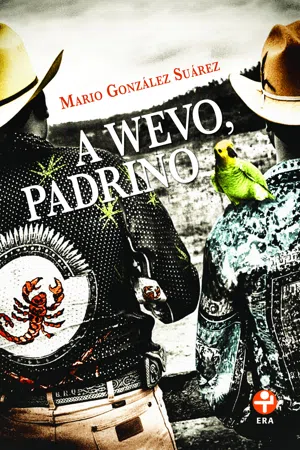![]()
A la mitad de mi vida, nada vivo
quedaba en mí que pudiera morir.
Armando González Torres
![]()
Mucho antes de llegar aquí vivía yo sintiendo que alguien iba contando nuestros actos sin que pudiéramos evitarlo ni contradecir sus palabras. Ahora no viene al caso esperar perdón y ni siquiera olvido. Te digo que no sabría responderte. Tú entiendes de esto más que yo, padrino, o eso creo. ¿Alguna oportunidad teníamos de meter realmente las manos?
¿Sí? Cuando te sientes indefenso al mismo tiempo crees que hay algo que te sostiene –un Dios, dirías tú–, que en el fondo de tu desamparo hay alguien que te está mirando, y que al final de cuentas y aunque no lo entiendas no estás solo. Como si escondido entre los pliegues de nuestros días viviera un testigo, o un wardián. Te doy la razón: la vida tiene un riel, ¿pero qué pasa si te descarrilas y no te detienes? A mí ¿qué me sostiene? Soy un aparecido de carne y weso. Estoy por completo afuera –ya valí verga.
Uno de los momentos más chingones de cuando tenía destino fue la época en que nos fuimos a vivir juntos la Lucy y yo, y cogíamos a todas horas en una casa sin muebles. En el cantón de mis papás en Wanatos, yo era silencioso o hablaba solo tratando de decirme qué iba a hacer conmigo. Y peor de desorientado me sentí cuando se murió mi apá, de su eterna enfermedad, y mi amá se fue con sus hermanas a Lagos. Por esas fechas empecé a andar de taxista: entonces el coche no era mío y más bien me servía pa mis bisnes, aunque nada serios; sin fogón, es decir. No me escaseaba el billete. Poco pero seguido. Y en una de esas vueltas conocí a la Lucy. Se subió a mi taxi así nomás –que la llevara al Hospicio Cabañas. Iba a ver unas pinturas porque la habían mandado de la escuela. ¿Qué estudias?, le digo. Para enfermera, me revira. Ya termino este semestre. Y luego ¿qué vas a hacer? Yo creo que me voy a regresar para mi tierra, me dice. ¿De dónde eres? –y allí empezamos. ¿Quieres que te espere hasta que salgas?, le pregunto.
Pero terminó la escuela y más bien se puso a jalarle, facilito la contrataron en una clínica de la universidad. Nos veíamos casi a diario y ya hasta su amá había venido a conocerme. Yo no sé, o sí sé, por qué me había tardado tanto en proponerle que pusiéramos una casa pa los dos. Si además ya sabía que ella lo estaba esperando; por eso no se había regresado a su pueblo, como había dicho; allá también tenía el jale puesto.
¿Qué va a ser de nosotros?, nos decíamos cuando terminábamos de coger. Hasta que un día despertamos al mismo tiempo y nos quedamos mirando como asustados: vamos a tener un hijo, me suelta. Fue ñiña. La Lucita. Usted no diga frío hasta que vea pinwinos: como decía mi apá. La Lucy dejó el jale y yo me empecé a ir recio con el taxi. Andaba de mensajero del Bueno; mudo y sordo trasegaba paquetitos, cajitas vacías, regalos roñosos. Precisamente por eso me logré independizar, hacer lo propio; de haberme atenido al varo de las ruleteadas habría acabado de muertodehambre.
Cuando empezó a subir el volumen del jale me hacía los dos turnos, el mueble ya era mío. Se estaba poniendo bronco, padrino. Se supone que nunca se debe matar a un mensajero –hasta que en una ocasión me balacearon el coche. Y enseguidita tronaron al Bueno. Yo digo que allí arrancó. Esto coincidió con que la madre de la Lucy dizque se había puesto muy enferma, y nos pedía que fuéramos a despedirla a donde vivía. Pura mala carrilla de la doña para convencer a mi morra. Y a wevo nos fuimos a ver a la ruca –¡que ya parece que se iba a morir! Si hasta todavía se veía birrionda.
A la semana de estar en Mazachúsetz pasó lo que ya me latía: mi suegra se puso buena, y la Lucy me sugirió que nos quedáramos. A mí no me disgustaba la idea pero no quería acabar manejando una pinche pulmonía en el puerto. Vendí el mueble en Wanatos, saqué los ahorros y un primo de mi morra me llevó con un compa que arreglaba papeles de coche, a ver cuánto varo iba a ocuparse en echar a la calle un taxi a ruletear.
Para un bisne legal el gobierno te pone el chingo de trabas, sumándole que vas a ganar bien poco aparte de que te va a chingar Hacienda. Siempre hay que tratar con el que mueve la bolita. Yo al principio no le quise decir a la Lucy que me iba a clavar en la ruta del aeropuerto –hay que llevar y traer gente del reclu, maletas ponchadas, turistas mafiosos y jales así. Te voy a contar que yo la neta quería meterme al aeropuerto porque siempre hay jale, chingo de raza moviéndose, y no por el bisne. Veníamos saliendo del susto en Wanatos y no me iba a meter en pedos aquí.
Me la voy a poner papas, pensé: te acomodas en una posición donde no suenen tantos madrazos. Neta, cero maldad, ya se lo había prometido a la Lucy –que por su parte era bien activa. Con decirte, padrino, que un día se me subió al carro un compa muy buchón. Con un chingo de cadenas, gediondo a loción y zapatones muy boleados, aunque no tenía acento chilango. Me empieza a decir que necesita un chofer por todo el día, y que me da mil dólares. Traía dos maletotas negras cuadradas. Más bien eran baúles. Íbamos a un hotel de la Zona Dorada. Luego luego sentí frío, ese compa se veía muy pesado y llamaba mucho la atención. Le dije que no podía, que ya tenía otro compromiso. Te doy el doble, me revira. No puedo, señor, y me fui a la gáver.
Durante muchos días me quedé con eso en la cabeza. Yo ya había venido pensando en comprar otro carro; y también en no andar siempre manejando yo. Aunque vivíamos chido, la neta. Idas al cine, desayunos en el Quelite con mis cuñadas, domingos en la Isla o en el Caimanero; además de la escuelita de la morrilla, carnes asadas de camarón, machaquita de manta, más o menos todo se podía. Traía a mi vieja bien contenta.
Pero la Lucy no estaba de acuerdo en que compráramos otro mueble con lo que habíamos juntado, específicamente para darle cuerda en la ruta del embarcadero. Es un buen momento, le dije, más adelante el varo se va a ocupar, la Lucita va creciendo y queremos tener otro morro, ¿no es cierto? Y que ni madres, que la neta no le latía esa onda. Pero si de esto vives, mi reina. Y por eso nos bronqueamos.
Me decía que era preferible montar un negocio, una pescadería o ponemos la fonda de mariscos, porque tampoco ella iba a andar de enfermera toda la vida. No sé cómo ni de dónde se me ocurrió proponerle que juntáramos otro varo y nos fuéramos a vivir a la Federica. Y por allí valió verga entonces sí. ¡Cómo se te ocurre que nos vayamos pallá, no seas zonzo!, me dijo. Y nos acabamos de encabronar. La neta es que yo sí lo había pensado varias veces y no veía mal eso de irnos a la Federica. Hay más varo. Allá viven unos parientes míos que tienen un bisne de partes de coches. Y ya me habían dicho que le podía entrar cuando quisiera.
Ella además quería que compráramos una casa aquí donde estábamos –pa estar con su familia, a wevo. Y fíjate que a mí la única cosa que a veces me hacía dudar era precisamente su raza: en todo se querían meter. De cualquier forma estábamos chido en Mazachúsetz. Se vivía tranquis.
Era raro que nos peleáramos. Y cuando nos pasaba hasta nos convenía: para perdonarnos nos tirábamos una buena cogida y nos dormíamos ya empiernados sin bronca. Además la Lucy sabía que cogiendo se salía con su chingada voluntad, me sacaba lo que quería, y no hablo de varo. Pero esa vez nos enroñamos de veras, padrino. No, ni la morra ni yo aflojábamos. Nos gritamos y en la noche ni siquiera nos abrazamos.
Al segundo día de bronca yo dije, ¿ah, sí?, ¿no cedes, cabrona?, ¡pues chíngate! Y me bajé allá con unos compas que ruletean pal rumbo de los Sabalos. Siempre traían varo, y cocol, mucho cocol; armaban buenas pedas. Vamos a una pari, decían los putos. Tomaban wiscacho, pistos que no se ocupan aquí, y también jalaban gordas, y banda. Empezamos pisteando en la casa de uno de ellos en la general Buelna. De pronto quién sabe cómo aparecimos en el reven de un chaca para el que trabajaba uno de estos weyes. Una casota con alberca y canchas de tenis, caballos, con marina propia, bien perrona. Yo me fijé que en realidad nadie vivía en esa casa y que la tenían de puro salón de fiestas. Olía a humedad y las cobijas de las camas estaban como tierrosas y viscosas al mismo tiempo. Puro cabrón lujo de nadie.
Pinche fiesta, iba como por turnos. Yo me acuerdo que andábamos de un lado a otro de la casa, pisteando por la nariz, o bailando con alguna de las gordas que llegaron allí –la mayoría bien birriondas. Había cabrones que yo ya sentía que los conocía aunque los acabara de ver; se iba toda una tanda de gente y entraba otra. Como al tercer día me di cuenta que la fiesta no acababa ni tenía pa cuándo. Comencé a sentirme rabioso y aburrido, además que de todos los que andábamos juntos del principio ya nomás quedábamos otro compa y yo, y él bien ahogado. O sea que me había quedado solo. Empecé a extrañar a la Lucy, machín; y a mija. ¿Yo qué chingados estoy haciendo en este desmadre? Pues aquí se rompió una jerga y me fui pa la chingada. Antes de llegar a mi casa me metí a las Fábricas a comprarle un juguete a mi Lucita, y algo chido –unos brasieres y una fragancia– a la Lucy: ya para parar la bronca.
Yo sabía que le daría gusto verme –y un brinquito al colchón. ¡Los regalos no me cabían en la cajuela, padrino! Y no sé por qué se me antojó tragarme unos callos y una cheve en la fonda del Chapo, allí en el malecón. ¿Por qué chingados no me fui al Toro, que me macha más?
¿Y sabes a quién vi en cuanto entré? Eso lo tuve que haber tomado como una señal, padrino –pero entonces no lo sabía–: al wey ése que le decían el Almirante, y que desde hacía unos meses se iba a enratonar allí. Sentado en su rincón hablando solo. No estaba tan ruco pero se veía muy asoleado, la ropa sucia, y como que se le caía el pelo. Del otro lado estaban dos compas, y nadie más. Me acomodé en una mesa del fondo –por lo oscuro: la desvelada y el sol me hacían arder los ojos, los traía de chivo. Desde donde estaba podía mirar la línea del mar cruzar la puerta. Perlita escondida entre los encantos del awa del mar azul, padrinito.
En un parpadeón se me nubló el umbral. Una silueta muy prieta se recortó en la luz. Me acomodé en la silla porque avanzó directamente hacia mí. Cuando se quitó los lentes oscuros me brilló su dentadura. ¡Qué gusto verte!, me dijo. Si te he estado buscando no te encuentro. Iba vestido como un puto turista: pantalón y camisita de lino blancos, zapatito, cadenas de oro –enseguidita que se para el Almirante y se va pa la chingada.
Entre que tardé en reconocerlo –porque no lo podía creer– y no sabía cómo reaccionar, se sentó conmigo. No lo había yo visto desde la época de la prepa en Wanatos; ni lo quería ver, padrino. ¿De dónde había salido ahora este culero?
Del pinche Jaime Cuéllar desde entonces más te valía ser su valedor. Le hizo una seña al muchacho y le ordenó que nos trajera unos awachiles y más callos, de los que no se comió ni uno. Y una orden de cucarachas y una tostada de jaiba. Y no sé por qué yo pedí unos ostiones de la Baja, padrino, si ya no tenía hambre. Le invité de la ballena que me estaba pisteando y me revira que ya no le entra. ¿Estás jurado?, le pregunto. Sin contestarme, pidió unas patas y un zarandeado; todo para mí. Y ahora ¿cómo me zafo de este cabrón? Me estaba cayendo bien chido la cerveza, la penumbra y el abanico –ya hasta me estaba saboreando la cogida que le iba a poner a la Lucy.
Pero quién sabe por qué ahora tenía yo tanta hambre y todo me lo comía, hasta pedí una campechana y una cawamita estofada, pa amarrar. Además a ese cabrón no le paraba la trompa: hablaba para nadie, frotándose las manos en la mesa o sobre las piernas. Allí me dio la impresión de que la piel de la cara la tenía un poco como la de los quemados, estirada y bien lisita. ¿Qué te hiciste que estás tan suavecito? Que había andado en Los Ángeles, Loreto, Tijuana y Torreón. Y yo como si oyera el radio; ese wey ni me veía.
De pronto se levanta y se va a mirar pa fuera; yo creí que le iba a echar un peso a la sinfonola. Me explica que está esperando a unos compas, que me los va a presentar. Yo entonces me animé a preguntarle qué andaba haciendo aquí en el puerto. Se oye como que algo pasa afuera y el Jaime se levanta a asomarse de nuevo a la puerta. Ahi estuvo unos segundos. Cuando se da la vuelta veo que trae atrás a dos compas. Entiendo que alguien va a venir a entregarles un paquete. Ellos se sientan en la mesa de la entrada y el Jaime se regresa a la mía. Unos weyes bien botudos, con la vibra bien densa –mejor que ni me los presente, pensé. Pero el pinche Jaime sigue platicándome como si nada que de Wanatos se había ido para Awas. Yo calculé que eso había sido despuesito de la bronca en Wanatos –de la que, por cierto, me hubiera gustado preguntarle pero ni a eso me animé. O que me contara de la cárcel.
Entre que interpretaba sus palabras trataba de acordarme con precisión de cuándo había sido la última vez que lo había visto. Me destapé otra ballena; había un chingo de platos en la mesa y el Jaime llamó al muchacho para que se los llevara. Fíjate que de ese rato me quedaron unas imágenes ya bien borrosas; yo más bien estaba sintiendo como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo, y por eso no acababa de enterarme por completo de lo que pasaba en uno y en otro. Ya me quería ir, padrino –pero no podía. También la raza en la fonda. Todos estábamos inquietos pero nadie hacía nada, o más bien no podíamos hacer nada. Por un momentito volví a sentir con claridad que alguien pronunciaba mis actos, todavía.
Sus palabras eran como hilos que yo casi podía sentir en los brazos y en el cuello y en la cara. El pinche Jaime iba de un tema a otro y ahora creo que en realidad no me estaba contando nada. Se prendió un cigarro y más fuerte se me hizo la sensación de que no podía irme y de que algo iba a pasar. Sus compas no habían ordenado ningún platillo, ahi nomás seguían sentados frente a la puerta. Alcanzaba a ver mi voluntad y cómo de nada me servía. El Chapo, la morra de la cocina y el mesero se empezaron a mirar como con ganas de que nos largáramos. ¿Se les ofrece algo más?, se acercó a decirnos en persona el dueño. Que traiga más ceviche y otra orden de cawama, le dice el Cuéllar.
Yo seguí comiendo hasta que junté fuerzas para iniciar la acción de levantarme; antes de siquiera intentarlo el Jaime me puso la vista en el hombro; aunque no dejaba de mirar hacia la puerta y sus compas. El Chapo se fue tras la barra y algo le dijo al mesero. Desde allí le hizo una seña a los weyes que estaban tomando cheves en la mesa junto a la pared. En chinga y calladitos se salieron por atrás. El morro que abría los ostiones y preparaba los copteles en el patio ni cuenta se había dado, tampoco la otra mesera que andaba en la pendeja enchinándose la pestaña frente a un espejito.
El atardecer estaba como para rayo verde pero parecía negra la mucha luz que entraba por la puerta y la ventana. La cerveza se calentó y cada trago era como de un gas que me hinchaba; empezó a subirme un hormiguero por las piernas, y me fui poniendo yo también muy nervioso. Para disimular, le pido al Chapo que me prepare un clamato con vodka. Cuando me lo trae me mira como diciéndome arre, ya de mala gana. No me quería ni mover, como cuando te encuentras una víbora en el monte y te esperas hasta que se va. Aquel wey me seguía choreando, sin cambiar el tono ni un pelito. Tuvieron que pasar semanas para que yo cayera en la cuenta de una cosa que...