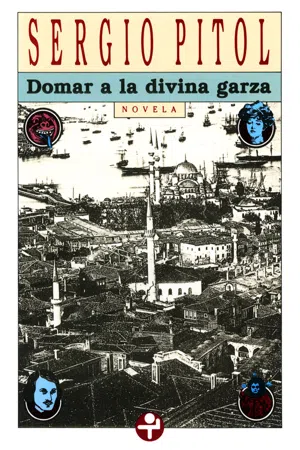
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
El licenciado Dante C. de la Estrella es uno de los personajes en quienes la mezcla –muy mexicana– de resentimiento y megalomanía produce una locura impredecible. Mediocre y ordinario, el licenciado De la Estrella es una bomba de tiempo. ¿A qué se debe esto? El lector encontrará varias causales, pero De la Estrella está seguro de que la culpable principal es la extravagante Marietta Karapetiz. Novela extraña, enigmática, {Domar a la divina garza} es también una hilarante comedia.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Domar a la divina garza de Pitol, Sergio en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2013ISBN del libro electrónico
9786074451573IV
Donde al fin aparece la tan aguardada Marietta Karapetiz, y se muestran sus encantos, los que a Dante C. de la Estrella no en todo momento le parecen tales.
Se hizo una pausa. No se podía decir que los miembros de la familia Millares hubieran seguido hasta ese momento con igual atención el relato de Dante de la Estrella. A cada uno de ellos le había interesado sólo alguno que otro momento aislado de la historia. En general, consideraban el discurso del licenciado como un contrapunto permanente al ruido producido por la lluvia al azotar las ventanas. Un poco como oír la radio. El sonido estaba allí, pero nadie se sentía obligado a ponerle toda su atención. Aquel público familiar, inicialmente pasivo, había transitado del tedio a la impaciencia; hasta que, poco a poco, al transformarse el confuso balbuceo inicial del narrador en un golpe incontenible, éste había terminado por atraparlos. Al final, todos parecían estar más o menos pendientes del espectáculo ofrecido por aquella cabalgadura impaciente, nerviosa, a momentos casi enloquecida, que, tenían la seguridad, acabaría por conducir a su jinete hacia un inevitable precipicio. Millares había cerrado la novela de Simenon, resignado a conocer la solución de sus enigmas sólo después de la partida de su antiguo cliente. Su padre interrumpió el solitario, y su hermana Amelia puso, quizás, menos atención al tejido de gancho. Hasta los gemelos parecieron despreocuparse de seguir construyendo el Taj Mahal y la Mezquita Azul. Al callar el licenciado, el único ruido que se dejó oír fue el monótono golpeteo de la lluvia sobre los cristales. Las miradas estaban concentradas en aquel homúnculo de mirada enloquecida y rostro casi desfigurado que permanecía en actitud inmóvil en medio del sofá. Lo miraban, evidentemente, en espera de alguna aclaración. Nadie podía presumir de haber captado por entero el sentido de aquella agitadísima perorata: una visita a Turquía, que por alguna razón había salido mal, como resultan tantos viajes que se hacen en compañía, y que, de repente, en los momentos menos pensados, revelan incompatibilidades insospechadas, capaces de hacer trizas amistades, noviazgos, amasiatos, asociaciones de negocios. Al oír a De la Estrella, uno quedaba con la impresión de que aquel viaje había resultado bastante peor que la mayoría, sin que se supiera exactamente el porqué. Los detalles ofrecidos por el narrador resultaban más bien incoherentes, a menos que la razón de aquel fracaso estuviese contenida en el mero inicio de la crónica, en el que nadie había puesto demasiada atención. El hecho de haber pagado un pasaje de ferrocarril no parecía razón suficiente para tanta agitación y tan descoyuntada palabrería.
A Salvador Millares comenzó a regocijarlo la transformación sufrida por aquel animal de presa a quien había sufrido años atrás, el hombre de acero que tantos pésimos momentos le había proporcionado en su breve relación profesional, convertido, de pronto –¿a efectos de qué?, ¿de los años?, ¿de la tormenta eléctrica?, ¿de alguna progresiva enfermedad de los nervios?– en un trozo de gelatina desfalleciente, en un tembloroso ostión que se retorciera bajo las gotas de limón que sobre él iban cayendo. Allí yacía el licenciado, gimoteante, estremecido, desvencijado a mitad del sofá. Parecía haber dado por terminado el relato, y que allí, se quedaría, pasmado en una inexplicable rabieta, hasta que su automóvil pasara a recogerlo.
Amelia se levantó. Fue a la cocina a pedir que sirvieran el café y algunos bocadillos que había mandado a preparar desde hacía un rato. Al regresar a la sala, la atmósfera seguía estacionada. Nadie volvía a sus anteriores ocupaciones. Parecía que hasta el aire se hubiera paralizado en espera de que el visitante reanudara el relato de su viaje a Estambul. ¿Qué había ocurrido con Ramona y Rodrigo Vives? ¿Por qué, sobre todo, no les revelaba el misterio al que parecía aludir cada vez que mencionaba a esa profesora de vientre rajado y nombre tan extraño, la tal Marietta, cuya aparición, tantas veces anunciada, se les escamoteaba precisamente cuando estaba a punto de acontecer?
La expresión de anonadamiento plasmada en el rostro del licenciado hacía difícil aventurar cualquier comentario, arriesgar alguna pregunta. Fue para todos un respiro que Amelia Millares saliera de la cocina y tomara la palabra con entera naturalidad al volver a la sala.
–Nos traerán café en un momento. A estas horas nos caerá de perlas. Mi marido decía que para las tardes de lluvia nada como un buen café, una copa de coñac y un buen rato de conversación. –Con el mismo tono con que había dicho esas banalidades, añadió–: Tengo la impresión de que me he perdido el final de la historia. Dígame, licenciado, cuando llegaron al restaurante la prenda habría volado, ¿no fue así?
Los Millares esperaban casi con ansiedad la respuesta. Sin embargo, tan pronto como Dante de la Estrella abrió la boca nadie le permitió responder. Todas las voces esta-liaron a un tiempo. Si alguien hubiera podido descifrar la confusión habría escuchado:
A Elenita, la hija de Millares, preguntar cuántos turcos cabían en el interior de la Mezquita Azul, y si estaba llena todo el tiempo o sólo cuando se celebraba misa.
A su hermano Juan Ramón, inquirir si en aquel restaurante la turca les había bailado la danza del vientre, y añadir, con alborozo, lo mucho que le habría gustado ver aquella cicatriz en forma de boquita, y si era cierto que sus bordes se abrían y cerraban como si estuviera cantando.
Al viejo Millares, comentar que si la mujer se había marchado, con toda seguridad no habrían tenido dificultades para encontrarse con ella cualquier otro día. A fin de cuentas habían hecho ese viaje a Turquía con el propósito expreso de entrevistarse con ella. ¿No era así?
A Amelia, pedir que le explicara quién se había enamorado de quién, pues desde el primer momento había intuido que se trataba de una historia de amores difíciles, pero sin lograr ubicar con claridad a los protagonistas.
Y a Salvador Millares, el arquitecto, manifestar que se le había escapado lo más importante de la narración. ¿Por qué le había dejado de dirigir el licenciado la palabra a Rodrigo Vives? ¿O había sido, como en su caso, el propio Rodrigo quien había decidido cortar todo trato con él? ¿Cuál había sido el problema? ¿También una cuestión de dinero?
Entró en ese momento la sirvienta con el café y los bocadillos. Todos callaron, como avergonzados. El licenciado se excusó por no tomar café y se preparó otro whisky, no tan cargado como el anterior. En el nuevo silencio general que se produjo, se dedicó a comer deprisa, a grandes bocados, un inmenso trozo de tortilla de papas y a beber ruidosamente su whisky.
–¿Y entonces, licenciado? –volvió Amelia a la carga.
–¿Entonces qué? –respondió el otro con desabrimiento.
–No respondió usted a mi pregunta.
–Así es, no respondí, y si usted me apura me permitiré decirle que no tengo por qué hacerlo. Entre otras cosas, porque sus palabras me resultaron incomprensibles.
–Sólo pregunté si había volado la prenda –respondió la otra, un poco amoscada.
–Y yo a mi vez le contesto con otra pregunta: ¿Qué prenda tenía que haber volado? Me da la impresión de que para usted no he hecho sino hablar de pájaros, ¿no es así?, ¿de patos?, ¿de gallinas? –Luego añadió con sequedad–: Por una de esas contradicciones en que tan rica suele ser el alma colectiva, sucede que desean ustedes saber algo de mí, me apremian a aclararlo, y cuando al fin han vencido mis escrúpulos inician tal barullo que el uso de la palabra me resulta vedado. Me he sincerado ante ustedes. Les he dicho que ésta es la primera vez, y estoy seguro de que será la última, que hablo de tal viaje. No se debe sólo a haber visto esa prodigiosa mezquita –dijo señalando el rompecabezas de Juan Ramón–, sino, sobre todo, por la vieja amistad que nos une; es posible que algo que soñé anoche también contribuya. Una pesadilla que no logro recordar, pero que algo debe de tener que ver con esta necesidad de comunicación en mí nada habitual. He vivido toda esta mañana en una especie de sonambulismo, con la sensación de que dentro de mí seguía vivo y trabajándome ese sueño que no logro pescar. De pronto sentí que debía hablar con su mujer, Millares, y me he encontrado con esa mezquita. ¡Un caso puro de parasicología! Nunca entenderán ustedes, quizás por su obstinación en no hacerlo, lo que ese viaje me afectó, no sólo en su momento, lo que sería normal, sino durante los años subsiguientes. Nunca volvió mi vida a ser la misma. Ahora bien, no me arrepiento de haber ido a Estambul. Me quejo, hablo de mis traumas, de mis dolores, etc., pero en el fondo tengo que reconocer que en el combate que allí se libró sólo yo resulté victorioso. Sí, fui en aquel torneo terrible el único triunfador. Ante mí se abrió un espacio infinito para desarrollar mi espíritu. Me temo, Millares, que usted, reducido como está por su propia voluntad a la sub-literatura, no podrá entender el placer que otro tipo de libros pueda producir. Nada hay, a mi juicio, en el mundo, que supere al sabor de la erudición. Buscar ciertas obras en catálogos difíciles de obtener, pedirlas, esperar con impaciencia su llegada. Pasar varias horas al día ensimismado en su compañía, haciendo notas. Soy otro hombre, a pesar de los esfuerzos de mi mujer y del mundo para mantenerme a ras del suelo. Un esfuerzo heroico que muchos no comprenden, pero cuya realización a mí me basta.
–Entonces –insistió Amelia, con voz ya mucho menos segura–, ¿se había retirado la señora cuando llegaron al restaurante?
–¿Le hicieron probar a usted algún afrodisíaco? Los orientales tienen fama de ser los mejores del mundo –interrumpió Juan Ramón.
–Haz el favor de dejar en paz al licenciado. Va a contarnos si esa noche hizo el viaje de balde a ese lugar o no.
De la Estrella miró en derredor suyo, deteniendo su mirada turbia en cada uno de los presentes. Luego, con voz chillona, exclamó:
–Ustedes conocen mi apego a la puntualidad. Es una manía, lo sé. Hay quienes me la echan en cara, qué se le va a hacer. Hasta en los días y las horas de tránsito más espeso yo llego siempre a tiempo. No es una virtud que me haya esforzado en cultivar: no, es una costumbre congénita en mí, un integrante de mi naturaleza profunda. No necesito mirar un reloj ni esperar que alguien me indique qué hora es para saber que debo pasar al baño, que necesito afeitarme a un ritmo lento o acelerado, a qué hora ponerme la corbata, cuándo cerrar la puerta de la casa y subir al automóvil. En mi interior funciona un mecanismo estricto de relojería. Salgo de casa en el momento adecuado y llego a mi destino a la hora precisa. Así soy, así he sido desde que tengo uso de razón y así seré hasta el día de mi muerte. Si me invitan a cenar a las ocho de la noche, tengan la seguridad de que llegaré a casa de mis anfitriones exactamente cuando suena esa hora, lo que me lleva a encontrar siempre a la gente de casa en mangas de camisa y esperar un par de horas para que empiecen a llegar los otros invitados. Esa precisión resulta irritante para los demás, quienes comentan, para justificar su desorden interno, que es una actitud obsoleta de mi parte, una ridiculez, una cursilería, y al fin de cuentas terminan por dejar de invitarme. No saben el bien que me hacen, yo y mis estudios salimos ganando. Pero ¿a qué viene todo esto?, se preguntarán ustedes. ¿Por qué se jacta Dante de la Estrella, licenciado en derecho con un curso de posgrado en Roma, de ciertas cualidades suyas cuando nos hablaba de un viaje por Turquía? ¿Habrá perdido el rumbo? ¿Se habrá contagiado de las incongruencias de su mujer y de varias otras personas con las cuales, y en contra de su voluntad, se ve obligado a tratar? Hay a quienes les gustaría que así fuese. Mi deleite es chasquearlos. Si hablo de mi obsesión por la puntualidad es para que pueda entenderse la mortificación que pasé esa noche, la angustia por llegar al sitio donde desde hacia hora y media nos esperaba Marietta Karapetiz.
–¿Conque al fin la localizaron? ¡Quién iba a decirlo!
–Debe usted saber, señora mía, que cualquier hotel que se jacte de pertenecer a la primera categoría tiene siempre a su disposición un servicio más o menos eficiente de taxis. Todos, menos aquel donde estuvimos alojados. El Peras Palace era entonces todavía un sitio de considerable prestigio. Se le menciona en novelas y diarios de autores importantes; su imagen apareció en varias películas americanas, y, sin embargo, desconocía la existencia de esos servicios indispensables que cualquier hotel mexicano de muchas menos ámpulas pone a disposición de su clientela. Un portero me avisó que el taxi estaba pedido y que pasaría a recogernos de un momento a otro. «Un Buick negro», me dijo, guiñándome, a saber por qué, un ojo. Pero no hubo Buick negro, ni azul, ni morado; ni hubo Ford, ni Volkswagen, ni mula, ni camello. Al final, le pedí a un botones que saliera a la calle a conseguir un coche. Apareció con él a la hora en que deberíamos estar ya en el restaurante. ¡Quién podría recordar ahora si era un Buick, y menos negro! Lo único que puedo decirles es que se trataba de un coche muy viejo y muy sucio, cuyo interior olía a rayos. Ramona le entregó al chofer una tarjeta con el nombre y la dirección del local que buscábamos. Depositar la confianza en un turco, puedo asegurarles, es el error más descomunal que alguien pueda cometer en la vida. El muchacho que había ido a buscar el automóvil esperaba no sé qué propina fabulosa, y cuando le entregué unas cuantas monedas italianas que me quedaban en el bolsillo, las arrojó al suelo, mascullando no sé qué indecencias en su lengua incomprensible. Su tonito, y las miradas de inteligencia que cambió con el chofer, me dieron la peor espina. Estoy seguro de que tan pronto como el coche se puso en movimiento, se agachó a recoger el dinero. Nunca he creído en las palabras ni en los gestos vehementes de quienes dicen despreciar el dinero. Durante media hora recorrimos la ciudad en varias direcciones. Al final, salimos de ella. Pasamos al lado del gran puente sobre el Bósforo y llegamos a una playa colmada de restaurantes y de bares nocturnos. Nuestro coche se detuvo. Creí que habíamos llegado. Estaba a punto de abrir la portezuela y saltar a la calle cuando advertí que estábamos atrapados en otra más de las tantas situaciones bochornosas que conformaron aquel viaje endemoniado. El chofer se volvió hacia nosotros y comenzó a hablarnos en turco. ¿Quién iba a entenderlo? El inglés y el italiano, para no hablar de nuestra lengua soberana, de nada nos sirvieron. Por las señas que hacía a los restaurantes cercanos, por la guía de la ciudad en que nos mostraba inquisitivamente la sección gastronómica, comprendimos que preguntaba el nombre y la dirección que buscábamos. Le dijimos que le habíamos pasado esos datos en una tarjeta. Lo mismo, no entendía; es decir, fingía no entendernos. Ramona arrancó una hoja en blanco de su agenda de bolsillo, sacó su pluma fuente y simuló escribir unas palabras; luego le pasó el papel. Intentaba reproducir el gesto inicial, cuando le entregó al chofer la tarjeta con la dirección. El turco tomó el papel, le dio vuelta a uno y otro lado con cara de perplejidad, haciéndonos comprender que no veía nada, y luego, con una mueca de vulgaridad indescriptible, se llevó las manos a las sienes, e hizo signos que sin lugar a duda indicaban que Ramona no estaba en sus cabales, y que, como hombre, me responsabilizaba a mí de la situación. Su tono era ya muy agresivo. ¡Una escena manicomial! Puso en movimiento el auto; recorrimos a vuelta de rueda unas cuantas cuadras, leyendo cada uno de los anuncios de neón. En un momento el taxi se introdujo en un callejón oscuro. Tuve la seguridad, y en eso el instinto nunca me ha fallado, de que aquel sujeto se había puesto de acuerdo con el botones del hotel para desvalijarnos; no me cabía duda de que éste habría llamado por teléfono a otros forajidos, quienes nos esperaban en ese estrecho y despoblado callejón para dejarnos en pelota. Sería fácil hacer aparecer el atraco como algo accidental. Me puse muy nervioso, pero no me permití perder la cabeza. Saqué rápidamente un billete de cincuenta dólares y se lo mostré al chofer. El mafioso encendió una linterna de mano y lo estudió con cuidado. En ese momento, como por arte de magia, la luz se detuvo en un sitio del automóvil, donde apareció un papelito arrugado junto al freno de mano; lo levantó, aparentando sorpresa, y, claro, era el nuestro, con el nombre y la dirección del restaurante que buscábamos. Quiso tomar el billete, pero, con una rapidez de ilusionista, logré sustraerlo de sus manos y le dije que al llegar al restaurante le obsequiaríamos una óptima propina. Pareció comprender que su juego estaba descubierto, y que no le quedaba sino actuar como era debido. No quiero alargarme en este incidente. Básteme decir que eran casi las diez de la noche cuando nos reunimos con Marietta Karapetiz. ¡Y nuestra cita estaba fijada para las ocho y media!
–¡Vaya amor que debe de haberle tenido esa turca a Rodrigo Vives para quedarse esperándolo hasta esas horas! ¿No la decepcionó descubrir que su amigo del alma se había conformado con enviarle a sus embajadores? –preguntó con cierto tonillo burlón el arquitecto.
–Nunca he afirmado que Marietta Karapetiz fuera turca, sino que vivía en Turquía, en Estambul, para ser más precisos. Les quedaría más que agradecido si se abstuvieran de desvirtuar con su imaginación mis palabras. Trato de ser preciso en todos y cada uno de los incidentes que compusieron ese absurdo pero revelador episodio de mi vida. Pido entonces, y creo tener derecho a ello, que se abstengan de manifestar sus propias interpretaciones –respondió De la Estrella con acritud–. En efecto, nos hallábamos ante el restaurante en cuyo interior nos esperaba, no se podría decir que pacientemente, aquella a quien usted llama «la turca». Bajé de un salto. Con la mayor cortesía le anuncié a Ramona que mientras ajustaba cuentas con el chofer yo me adelantaría a localizar a nuestra invitada y a presentarle las excusas de rigor. No esperé siquiera su respuesta, y entré corriendo al restaurante. Le expliqué en italiano al maître, quien por suerte me comprendió de inmediato, que teníamos reservada una mesa a nombre del señor Vives, hospedado en el Peras Palace, para cuatro personas, y que era posible que nos estuviese esperando desde hacía un buen rato una señora. «¡Claro, claro, desde hace muchísimo rato!», me respondió de un modo que me pareció bastante altanero, y ordenó que un mesero me condujera al lugar. Aunque parezca asombroso, pero debo decir que con ella uno siempre se encontraba ante lo inusitado, allí seguía sentada la ya para este momento multicitada Marietta Karapetiz. Me es difícil describir mi primera impresión. Me asustó casi. Su cara era la de un tucán; pero esa visión se desvaneció al instante, porque fuera de la nariz no tenía ninguno de los atributos que uno atribuye a esas alegres aves tropicales. Era más bien un cuervo gigantesco con la nariz prominente, eso sí, de un tucán, y al mismo tiempo se revelaba como una maciza caja de seguridad. No, de nuevo les pido no se apresuren a avanzar sus propias versiones, no se podía decir que la viuda de Karapetiz fuera gorda, sino un tanto compacta, hermética, más bien cuadrada de hombros; la reconcentración de la carne, diría yo, aprisionada por un brillante vestido de moiré negro. No tengo empacho en volver a repetirlo, me produjo miedo. Estaba rodeada por una orquesta de gitanos. El arco del primer violinista casi le acariciaba la cabellera, furiosamente negra. Ella tarareaba, con aire ausente y sombrío, una canción. Me acerqué con paso no muy decidido a la mesa. Me miró con tal desinterés que fue como si no me viera. Llegué a su lado y le tendí la mano. Me detuvo en seco con un ademán severo, militar; subió el tono de voz y siguió cantando. Al terminar la pieza despidió a los músicos con una sonrisa inmensa aunque un tanto melancólica y unas cuantas palabras en turco. No había entre ellos ninguna familiaridad. Todo lo contrario; se comportaba como una gran señora, una figura matriarcal, condescendiente, generosa, sin dejar, eso sí, de ser altanera. Se volvió hacia mí, y con extrema dureza me indicó que la mesa estaba ocupada, que no aceptaba compañía. «¡Fuera aquí! ¡Largo!», me gritó en inglés. Es posible que pensara que deseaba propasarme con ella. De ser así, eso explicaría muchas de las cosas que ocurrieron después. ¿La había yo asustado, a pesar de ser una mujer que había pasado la vida entera recorriendo el mundo? No estoy muy seguro. Lo cierto es que pocas veces he topado con un recibimiento tan hostil. Por fortuna, en esos momentos llegó Ramona. Recorrió el tramo de la puerta a nuestra mesa trastabillando con cara de susto, movía la boca desaforadamente, parecía hablar sola aunque sin emitir sonidos. Me imaginé el mal momento que habría pasado con el chofer. ¡A saber qué fortuna le habría arrancado por pasearnos durante hora y media contra nuestra voluntad por los peores barrios de Estambul! Pero estaba decidido a no sentirme culpable, a no dejarme chantajear por sus teatrales aspavientos. ¿Me habían invitado a conocer Turquía o de qué se trataba? Los Vives, ya había podido darme cuenta, eran un par de hermanitos caprichosos, jactanciosos y sumamente olvidadizos. Ya me encargaré de convertirme en su memoria, me dije. En fin, sin permitirme tomar la palabra, Ramona comenzó atropelladamente a explicarle a aquella autócrata quiénes éramos. Con un gesto marcial, igual al empleado para impedir acercármele, nos señaló dos asientos, y siguió tarareando, ya sin músicos, la misma canción que había cantado. Sus palabras primeras, cuando al fin decidió que había llegado el momento de iniciar el diálogo, no pudieron ser más antipáticas: «¡Vaya, vaya! ¡Mexicanos! Conozo su país, me imagino que de esto estarán enterados... ¡México lindo y querido, si muero lejos de ti...! ¡Conozco a mi gente! ¡Mañana, mañana, sólo mañana! ¡No hagas hoy lo que puedas dejar para el Milenio próximo! ¡Pensar que estuve a punto de volverme mexicana! Tuve sólo un instante de duda. Me querían convertir en una charrita de los meros Altos de Jalisco, pero no fue posible, ya estaba yo casada; he sido siempre fiel, lo soy por naturaleza. No me arrepiento, nada de eso, decidí conformarme con ser durante una breve temporada no una arrogante charra adscrita al multitudinario harén de una lasciva garrapata, sino una dulce y humilde chilanguita, una señora de su casa avecindada en la céntrica calle de la Palma, número noventa y cinco, departamento siete. ¡Doy gracias a la santa y muy milagrosa virgencita de los Remedios, y al Santo Niño de Chalma, y, desde luego y por encima de todas las cosas, a nuestra madre Tonantzin, la por antonomasia virgen, la morenita, la guadalupana Emperatriz de América, de haberme librado de reducirme al mañana y al año próximo, patroncitos, y de haber mantenido contra viento y marea mi creencia en el modesto presente, el hoy nuestro de cada día! ¡Olé torero!» No pude sino preguntarme si estábamos ante una trastornada, o si ya para esa hora la maestra estaría ahogada de borracha. Ramona Vives, muy apenada por la estrafalaria recepción, comenzó con la voz atiplada, monótona y sumisa propia de las niñas del Sagrado Corazón, a explicar desde el principio lo ocurrido, el malestar de Rodrigo desde el momento de llegar a la estación, su súbita gravedad unas horas después, el interés sin límites que tenía de saludarla, verla, oírla; le faltó decir: olerla. Quería consultar con ella, añadió, ciertos papeles que para sus estudios consideraba fundamentales. «Usted es el verdadero objetivo de nuestro viaje, querida profesora, nuestro principio y nuestro fin. No puede imaginarse la devoción, no, ¡qué digo!, el fervor de mi hermano por la obra de su marido y por la personalidad de usted. ¡Algo que no tiene parangón! Sí, Marietta», comenzó a llamarla confianzudamente por su nombre de pila, ¡si es que aquél era su nombre de pila!, «Rodrigo nos ha hablado mucho de usted, de sus ensayos, de sus conferencias».
–Una situación bastante divertida, al parecer –comentó Salvador Millares.
–¿Se lo parece a usted? –preguntó De la Estrella con su voz más pedante–. Quizá desde lejos, desde afuera, pueda considerársela divertida, pero yo le aseguro que vivirla en carne propia no lo fue. Mientras Ramona repetía y magnificaba en la forma más alambicada todos los elogios que Rodrigo había expresado sobre Marietta y Aram Karapetiz, y añadía algunos de su cosecha, la otra la miraba con atención, sopesando cada palabra, midiendo sus alcances, mientras al mismo tiempo escudriñaba con ojo rapaz de prestamista el atavío y las joyitas de la joven Vives; comenzó a acaricia...
Índice
- Title Page
- Copyright
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- INDICE
- Sergio Pitol en Ediciones Era