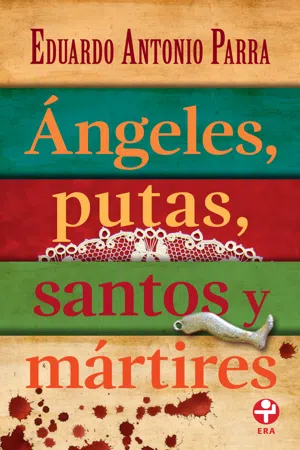![]()
El cristo de San Buenaventura
◆
Para Eusebio Ruvalcaba
En el nogalar ya no es posible distinguir nada. Tras el ocaso, sólo las crestas de la sierra y las copas más altas de los árboles recortan sus contornos contra el azul oscuro del cielo. Hay quien diría que se trata del espinazo de un animal imposible: dragón o serpiente reptando entre los montes. Abajo todo es una plasta negra. Y sin embargo sigo junto a la ventana de mi habitación, empeñado en descifrar las sombras, alerta a cualquier movimiento, al menor sonido.
Sé que el viejo Juan Manuel permanece en las inmediaciones de la choza, sin hacer caso del viento frío que llegó con la noche. No puedo eludir su imagen, informe, difusa como la de un espectro: el producto de una pesadilla que se niega a desprenderse de la memoria. Lo adivino a horcajadas sobre ese tronco muerto, igual a un jinete cuya montura se hubiese petrificado de tanta inmovilidad, cabalgando la pendiente de sus recuerdos sin que los susurros hostiles que brotan del laberinto del bosque logren interrumpir su galope.
¿Y los demás? ¿A qué hora piensan venir por él? ¿Aguardarán hasta media noche como aseguró el agente viajero, o acaso esperan que el viejo caiga vencido por el sueño y no pueda meter ni las manos? Porque ésta, y no otra, es la ocasión dispuesta para desatar esa mezcla de pasiones furiosas que late bajo el pellejo de San Buenaventura: el pequeño Martín agoniza. Por eso en la tarde los lugareños andaban más agitados que nunca; ansiosos, con los nervios puntiagudos, como si el aire del invierno actuase en la sierra como un estimulante que les intensificara la ira, el odio que se acumula en las vísceras, ese pavor hacia Juan Manuel que sólo puede reventar en accesos de locura.
Nadie se pone de acuerdo. Simplemente lo saben, todos ellos. Yo lo presentí desde principios de mes, cuando Martín cayó enfermo y comenzó a faltar a clases. En primera instancia creí que se trataba de un resfriado a causa de las bajas temperaturas, pero en cuestión de días el niño empeoró. Estos pueblos trepados en las montañas no cuentan con centro de salud, ni siquiera con un médico de servicio social, y por sus compañeros me enteré de que una mujer, partera de oficio y conocedora de yerbas medicinales, lo había estado tratando en su casa durante la última semana. Mas ni los rezos ni las curaciones pudieron someter el padecimiento.
–¿Y no se lo pueden llevar a Linares al hospital? –dije a mis alumnos–. O por lo menos a Iturbide para que lo vea un doctor.
–No, profe, eso no sirve –me contestó una de las niñas–. Los doctores no lo pueden curar.
–¿Por qué dices eso?
–Porque a Martín lo enfermó el brujo, el hijo del diablo.
–No es posible que todavía crean en esas cosas –dije con disgusto–. Ese niño lo que tiene es neumonía.
–¡No es cierto! –la niña fue tajante–: Dice mi papá que a Martín ya lo escogió el brujo, y que no lo va a soltar si no se lo arrebatan.
El brujo al que se refería mi alumna es Juan Manuel, el anciano a quien ahora intento distinguir entre las sombras apretadas de los nogales. Un ser deforme, casi se podría decir monstruoso; un espantajo cuyas anomalías son lo mismo físicas que espirituales. Atrapó mi atención desde la primera vez que lo vi, el día de mi llegada al pueblo. Nunca pensé que también acabaría con mi tranquilidad.
Fue poco después de que don Rodrigo me mostrara mi habitación en la casa de huéspedes.
–¿Viene a ocuparse de los chamacos por mucho tiempo?
–Sólo por este año –contesté–: nueve meses, mientras designan a un maestro permanente.
–De ésos, permanentes, no tenemos hace mucho –su mirada se tornó pensativa, un tanto triste, y enseguida añadió–: Pero está bien; ustedes los jóvenes no deben desperdiciar su vida en un pueblo como éste.
–¿No le agrada el pueblo?
–No es eso, no. No me haga caso. En fin, ya lo irá conociendo... ¿Le gusta la pesca?
–Algo. Sólo de vez en cuando.
–Pos cuando quiera vamos a la laguna por una macolla de robalos. Es un poco más arriba, detrasito de los picachos. Una maravilla de la naturaleza, mi amigo. En cuanto tenga tiempo, avíseme. Yo mismo lo llevo.
–Gracias.
–Bueno, lo dejo descansar. Va a estar a gusto aquí. Es la mejor pieza, cómoda, con una vista hermosísima –y sin decir más, señaló la ventana y salió.
Vacié mi única maleta, agarré la novela que había estado leyendo antes del viaje y me acomodé en el escritorio junto a la ventana. Pensaba aprovechar la tarde para retomar el hilo de la trama, pero en cuanto abrí las cortinas la visión del paisaje me absorbió de tal manera que ni siquiera atiné a buscar la página donde había dejado la lectura.
Aunque han transcurrido varios meses, aún me lleno de vibraciones cada vez que durante el día me asomo a ese valle donde los lugareños dejan pastar sus rebaños de cabras. En el centro hay una extensa hondonada perfectamente cubierta de yerba: una alfombra color esmeralda con ribetes pajizos, a la que rodean varias lomas pobladas de nogales. El arroyo desciende por enmedio de las montañas, recorre despacio la falda de las lomas, mientras en su ruta lo escoltan dos hileras de arbustos crecidos a los flancos. Luego se pierde entre las casas, multiplicándose en las acequias. Aquí y allá, hundidas en el suelo como mojones milenarios, se distribuyen unas enormes piedras blancas que dan la impresión de haber sido puestas ahí a modo de signos, acaso de un lenguaje secreto. Y en el extremo del cuadro, en una loma baja y casi plana, la más distante de mi punto de observación, se divisa entre el nogalar un estrecho claro donde se levanta una cabaña construida con troncos no muy rectos y techo de lámina.
Aún con el libro cerrado entre las manos, me incorporé con la intención de ir a la cabaña. Me guiaba una necesidad de integrarme al paisaje, de olvidar la urbe ruidosa de la que venía y formar parte de esa belleza natural extendida bajo mi ventana. La pequeña choza, seguramente una antigua barraca de pastores, tenía que ser un sitio tranquilo, silencioso, ideal para mis lecturas vespe...