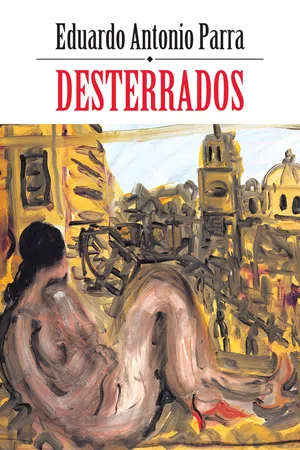
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Desterrados
Descripción del libro
"Es un cuento histórico que se ubica en este periodo de la historia mexicana, es dantesco, la noche que yo leí tuve pesadillas, el lenguaje es de una violencia impresionante, pero el resultado es un cuento hermoso, de una estética pocas veces vista en un texto, yo creo que este cuento tiene larga vida en la literatura mexicana, se queda como clásico y es uno de los mejores cuentos escrito por Parra y por supuesto de la literatura mexicana" dijo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2013ISBN del libro electrónico
9786074452259La madre del difunto
♦
Para Hugo Valdés
El zumbido alrededor de su cabeza lo hace perder la calma, y Lauro cierra el libro, toma unas hojas del escritorio, las enrolla y se levanta intentando ubicar a la mosca, pero al dar el primer paso el cansancio le nubla la vista y nada más alcanza a distinguir la fuga de un punto negro en la claridad de la ventana. Lárgate, dice. Y no regreses. Enseguida se deja caer en la silla con un suspiro intermitente, como si de pronto le faltara el aire. ¿Dónde andará Aníbal?, se pregunta. La madre del difunto puede llegar en su ausencia… Se pasa la mano por la humedad de la coronilla y dos gotas escurren hasta su boca, mas no hace caso del regusto a sal que le atenaza la lengua: en su cerebro sólo hay espacio para el cuerpo que, a pesar del hielo, se pudre sin remedio al fondo del pasillo.
Aníbal y él lo encontraron hace tres días tendido sobre el piso de la celda, en posición fetal y con una mueca de alegría infantil en el rostro. Y ahora, mientras aguarda al sargento y por enésima vez se pregunta por qué carajos aceptó ese empleo de policía en Vallecillo, no puede apartar de su mente la sonrisa retorcida del cadáver, la ondulación de los labios manchados de tierra y los ojos disparejos, cuya mirada ya no alcanzó a conocer. Igual que los de mamá, se dice, y un acceso de desesperación le provoca un cosquilleo en los hombros. Se incorpora y da unos pasos en torno del escritorio, abanicándose el rostro con los dedos como recuerda haber visto hacer a su madre. ¿De qué color sería su mirada en la vejez?, se pregunta. ¿Y antes de morir? Camina a donde la puerta abierta permite el paso de un torrente de luz, y desde ahí observa la plaza solitaria, aplastada bajo la presión del sol del mediodía. Los pájaros guardan silencio en las ramas flacas de los árboles. Sólo hacia la izquierda, un poco más allá de la presidencia municipal, se escucha el cacareo de una gallina. Debe ser en el corral de doña Loreto, piensa Lauro y regresa despacio a su puesto. Se acomoda con cuidado en la silla, tratando de evitar rechinidos, y toma el libro. Antes de reanudar la lectura, se talla la cara con ambas manos.
Volvió a Vallecillo hace seis meses, después de treinta y dos años de ausencia. En pleno invierno de Seattle recibió la carta donde una conocida del pueblo le avisaba que su madre había enfermado de gravedad. Apenas cobró su último salario en la unión de alijadores de los muelles, emprendió el viaje de tres días y cuatro noches en autobús con el fin de alcanzarla con vida. Ocupó el tiempo del trayecto en revivir episodios de su infancia y adolescencia, para saborear sus recuerdos de doña Josefa, angustiándose una y otra vez al darse cuenta de que, si bien ciertos detalles permanecían en su memoria, los años los habían desteñido hasta confundirlos con escenas de su vida reciente en las que su madre no había tomado parte. ¿Cómo pudo borrárseme?, se preguntaba hundido en el asiento del autobús. No obstante, tenía la seguridad de que, en cuanto la viera, su memoria recuperaría en cadena las imágenes perdidas.
Cuando descendió del autobús estuvo a punto de olvidar el equipaje, tal era su desesperación por ver a su madre. No se detuvo a darle las gracias al garrotero que se lo entregó, ni a reconocer las calles del pueblo, ni a saludar a quienes, desde algún rasgo familiar oculto entre arrugas y rebozos, ponían cara de sorpresa al verlo. Caminó diez calles polvosas de la estación a la vivienda donde había transcurrido su niñez en unos minutos que le parecieron larguísimos. Al llegar se topó con una atmósfera oscura, fría, cuyo silencio rompían tan sólo el bisbiseo de un rezo monótono y un zumbido lejano que Lauro no supo identificar. Sobre la endeble mesa de la sala había una caja negra, cerrada, con un cirio ardiendo a su costado. Las cuatro ancianas sentadas en los sillones lo vieron entrar sin saber quién era, hasta que una de ellas, pensando quizá que se trataba de un curioso, fue a su encuentro con actitud de reproche.
–Óigame… –empezó a decir con tono de regaño, pero de inmediato cambió de expresión–: ¡Laurito! ¡Hijo! ¡Alcanzaste a llegar!
Él no respondió. Fue al centro del cuarto, colocó las manos en la cubierta de la caja y las mantuvo ahí mientras de nueva cuenta intentaba atrapar un recuerdo de su madre. Su memoria seguía en blanco y las lágrimas comenzaron a engordarle los ojos. Para evitar el llanto, apretó los párpados y se volvió hacia la mujer.
–¿Cuándo fue?
–Anteayer, de madrugada. Yo estaba con ella… No sabíamos que venías. No estábamos seguros. Por eso quisimos enterrarla hoy en la tarde.
–¿Por qué lo cerraron? –Lauro señaló el ataúd.
–Ay, hijo. Ha hecho tanto bochorno en estos días que ni parece invierno.
Aprovechando el sudor en los dedos, da vuelta a la hoja que mira sin ver desde hace varios minutos, y provoca un manchón de tinta entre las líneas. La nueva página le resulta idéntica a la anterior: Lauro reconoce las letras, incluso por momentos cree comprender una palabra entera, mas en cuanto intenta unirla a la siguiente todo se oscurece en su entendimiento. Decide cerrar el libro para descansar la vista, cuando oye un nuevo zumbido cerca de su cuello. No se inmuta, sólo sus ojos siguen por unos instantes el vuelo del insecto hasta que zumbido y movimiento se paran en una esquina del escritorio. Pinches moscas…, piensa al recordar el funeral de su madre, y con furia repentina lanza el manotazo. Una sonrisa maligna se le dibuja en los labios al ver que el insecto queda convertido en una mancha grumosa sobre la superficie de madera. Limpia sus dedos con un papel, y se dispone a levantarse de nuevo, pero escucha otro zumbido, más lejano aunque no menos intenso. El gordito, piensa. Si su madre no se apura, no va a haber suficiente hielo en este pueblo para conservarlo visible.
Tres noches antes, al filo de las doce, Lauro caminó en silencio las tres cuadras que separan la casa de su madre del puesto de policía, situado junto a la presidencia municipal. Pensaba que Aníbal debía haberse retirado a dormir, y se sorprendió al encontrar la oficina abierta y con luz en el interior. Cuando lo vio en el umbral, como surgido de la negrura, el sargento dio un respingo.
–Ah, eres tú.
–¿Quién más podría ser, jefe?
Aníbal echó la silla del escritorio hacia atrás y se puso de pie con expresión de fatiga. Avanzó con paso desganado hacia Lauro, se metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó un llavero y se lo tendió.
–¿Para qué las quiero?
–Esta noche de veras estás de guardia.
A grandes rasgos le explicó que al caer la tarde un hijo de doña Eustolia, la de la fonda, había venido a quejarse de un gordo de traje que había llegado borracho y, después de sacar una por una todas las cervezas del refrigerador y bebérselas con absoluta calma, se hacía el loco sin pagar la cuenta. Cuando apareció la autoridad, que era Aníbal, el extraño estaba casi inconsciente y no se le entendía palabra, pero se había dejado conducir sin resistencia a la cárcel.
–Ahí lo tienes, en la celda –dijo el sargento–, durmiendo la mona. Quédate al pendiente. No sea que despierte y se te pele. Ya ves que la reja está podrida.
En cuanto Aníbal se fue, Lauro recorrió el pasillo con objeto de ver al detenido. A cada paso agitaba las llaves para hacerlas tintinear, sintiéndose por vez primera un vigilante de verdad. En la primera celda se amontonaban las cajas llenas de los informes destinados a la comandancia de la Policía Rural, que nadie había leído nunca; un par de sillas rotas, una máquina de escribir chimuela, un archivero sin cajones, un rifle al que le faltaba la culata, un barril lleno de polvo y toda clase de cachivaches inservibles. La segunda sólo contenía una tarima de concreto, sobre la cual dormía bocabajo un hombre vestido con pantalón y saco oscuros, sucios, aunque de buen aspecto. Inmóvil, su respiración llenaba el estrecho espacio de vibraciones apestosas a cerveza rancia. Metió la mano entre los barrotes, agarró uno de los pies y lo sacudió con energía, pero el tipo continuó en la misma postura. A éste no lo despierta nada, se dijo y volvió sobre sus pasos pensando que esos zapatos de piel suave habían sido fabricados para caminar sobre el pavimento de una ciudad, no sobre los senderos terregosos de un pueblo como aquél.
Procuró mantenerse despierto, con el oído alerta a cualquier ruido proveniente de la celda, leyendo más de la mitad de una de las novelas de vaqueros que había encontrado en el librero de su casa, entre misales y devocionarios raídos, y una caja con las cartas que le había escrito a su madre desde diferentes ciudades de Estados Unidos durante su ausencia. En varias ocasiones se levantó del escritorio para llevar a cabo su ronda hasta la celda del fondo, y su decepción fue la misma: el preso seguía bocabajo, dando ligeros ronquidos y sudando los vapores alcohólicos ingeridos en la fonda de doña Eustolia. Según el sargento, nadie lo había visto bajarse de un vehículo en la carretera, ni había autos ni camionetas desconocidos en las calles ni en las afueras, lo que constituía un misterio, pues sus zapatos no lucían maltratados por la tierra y las piedras del camino. Pensando en ello, se quedó dormido su primera noche de verdadera guardia.
Cerca del amanecer advirtió que el gorgoreo de un guajolote llevaba un rato tratando de meterse en su sueño, y lo único que había conseguido era que las imágenes de su madre se sucedieran unas a otras con tal velocidad que le resultaba imposible distinguir a qué historia daban forma. Luego escuchó caminar a doña Josefa entre las sombras. Pasos firmes, enérgicos, crujientes, de mujer joven pisando sobre un camino de tierra. Lauro tosió sin despertar. Acomodó la cara sobre una resma de papeles, y de pronto pudo distinguir la visión de una mujer tras las rejas. Sus facciones eran semejantes a las de su madre, pero traía ropa de hombre: sombrero, camisa y pantalón oscuros, y estaba descalza. Apretaba los barrotes con fuerza y en sus nudillos rugosos el color se desvanecía. La mujer dijo algo y Lauro no pudo escuchar sus palabras: los pasos continuaban acercándose, enredándose en el aire con un cacareo de gallinas y el canto histérico de un gallo. Luego oyó el crujido de una cerradura y una ráfaga de luz le hirió los ojos.
–Pa eso me gustabas, cabrón. ¿No te dejé de guardia?
Aníbal raspó los tacones de sus botas contra las lajas del piso, y rastrillando la suela de baqueta avanzó a la ventana. La abrió y el aire caliente del amanecer envolvió a Lauro que, amodorrado, sin saber bien a bien qué sucedía, despegó el rostro de los papeles y se recargó en el respaldo de la silla.
–Por lo visto no te dio lata nuestro huésped.
–Estuvo callado toda la noche –dijo Lauro restregándose los ojos.
–Seguro va a despertarse crudísimo. Ora que te lances por el desayuno, dile a doña Eustolia que le prepare un té de canela bien caliente.
Para que su jefe lo viera hacer la ronda siquiera una vez, Lauro caminó hasta el fondo del pasillo todavía en penumbra. El preso estaba en el piso, justo a un lado de la tarima de cemento, como si se hubiera venido abajo al darse vuelta durante la noche. Tenía el cuerpo doblado, en la posición de quien quiere mitigar el frío, y una sonrisa ingenua en el rostro. No se le movía ni un músculo. Estuvo brava la parranda, pensó Lauro y con las llaves golpeó uno de los barrotes hasta producir un sonido acampanado.
–Amigo, ya amaneció. Despiértese.
Al ver que ni resollaba, un presentimiento lo hizo golpear con mayor fuerza, pero sólo consiguió arrancarle a la reja un rumor bofo, oxidado. Entonces lanzó un silbido largo. Nada. El hombre seguía inmóvil. Como si acudiera a su llamado, el sargento apareció en el pasillo.
–¿Estará…? –preguntó Lauro.
Sin contestar, Aníbal le arrebató las llaves y abrió la celda. Movió al hombre con la punta de una de sus botas sin obtener reacción. Luego se agachó para mirarlo de cerca, y Lauro hizo lo mismo. El gordo tenía los ojos cerrados y las pestañas, las fosas nasales y los labios llenos de tierra. No respiraba.
–Me lleva –dijo Aníbal tomándolo de las axilas–. Voy a despertar al presidente municipal. A ver, agárrale los pies y ayúdame a subirlo aquí.
Y ahí sigue el pobre gordito desde hace tres días, se dice Lauro al cerrar la novela. Sin que nadie venga por él, tapado de bloques de hielo que se deshacen demasiado rápido en este calor de infierno, sin que se sepa quién es ni de dónde vino. Aspira hondo el aire de la oficina y percibe un dulce aroma a carne putrefacta. El mismo, ahora lo recuerda, que sintió junto al ataúd de su madre. Para no pensar, abre el cajón donde guarda los libros, pero antes de meter el que sostiene en las manos se lo acerca al rostro y observa la portada. El tosco dibujo en que un pistolero abraza por el talle a una joven semidesnuda en tanto se bate a tiros con cuatro rivales lo hace sonreír. ¿Por qué leería mamá estas novelas? Visualiza a doña Josefa de cuarenta años, su edad cuando él partió, sentada en uno de los sillones de la sala, bajo un foco de luz amarillenta, abriendo las páginas gastadas de un libro para sumergirse en las aventuras del joven pistolero Frank Mackenzie, héroe del viejo oeste, donde los hombres se mataban unos a otros a la primera mirada torva o al primer gesto irónico, y las mujeres constituían la recompensa del sobreviviente. La imagina entusiasmada durante las escenas de acción, enternecida si el gatillero arriesga todo por salvar a su dama, excitada en los pasajes que sugieren un encuentro erótico. Luego piensa en ella a los sesenta o setenta años, volviendo sobre el mismo relato para encontrar en él, ya no emoción ni excitación, sino sólo nostalgia por el hijo ausente que, solitario, también recorría los pueblos gringos en busca de trabajo. ¿Así fue su vida?, se pregunta mientras cierra el cajón. ¿Una espera continua?
El viento se cuela débil por la puerta y limpia la oficina de olores desagradables justo cuando los pájaros parecen despertar de su letargo en los árboles de la plaza. Satisfecho de haber conseguido delinear una imagen materna, falsa o no, Lauro se arma de valor para echar un vistazo al cadáver. Sus pasos resuenan en la oficina vacía. En el pasillo el olor regresa aún más cargado y, conforme se acerca al fondo, saca el pañuelo y se lo lleva a la cara. Aun con la nariz cubierta, nota que la celda está más o menos fría, huele a humedad y hay varias moscas volando en el aire. El cuerpo yace en medio de un gran charco de agua que gotea de la tarima al suelo formando otros charcos pequeños, turbios y olorosos. Los enormes bloques de hielo que Aníbal trajo la noche anterior se han adelgazado casi hasta desaparecer, mojando la ropa del cadáver, cuya sonrisa manchada de tierra es más retorcida que la última vez que la vio. Los labios ahora entreabiertos dejan visibles los dientes con restos de nicotina. Se le está soltando la quijada, piensa Lauro y abre la reja. Cuando se acerca al cuerpo percibe en él cierta hinchazón, sobre todo en el vientre, el cuello y las manos, y un color verdoso en la piel. Sin embargo, la expresión del rostro sigue siendo de felicidad. Lauro lo contempla con atención y de pronto lo embarga un acceso de ternura. Se retira el pañuelo de la cara y, tratando de ignorar el tufo a carne descompuesta, espanta las moscas con él y le limpia al desconocido la tierra de los labios. Enseguida sujeta la mandíbula y hace un nudo doble a la altura de la coronilla con los extremos de la tela. Mira el cadáver de nuevo y advierte que ya no se ven los dientes, la sonrisa retorcida ha desaparecido y en su lugar hay una línea recta que le endurece las facciones. Ni hablar, piensa Lauro, aunque no sonrías, yo sé que sigues feliz. Un ruido en la oficina lo saca de su contemplación. Antes de salir de la celda entre el zumbido renovado de las moscas, le acomoda las dos láminas de hielo más gruesas sobre el pecho. Ya en el pasillo, reconoce el taconeo de las botas de Aníbal.
–Nos urge hielo, sargento –le dice al entrar a la oficina–. El muertito se nos está descomponiendo rápido.
–No es necesario. Viene en camino la doña, me lo acaba de confirmar el presidente municipal.
–Sí, eso nos dijo desde la mañana, pero si no lo enfriamos más, lo único que va a encontrar la señora son gusanos.
El sargento se dirige hacia fuera, se detiene en la puerta, resopla, enjuga el sudor de su cara y cuello con un paliacate color guacamole, y luego mira a Lauro con expresión ausente.
–Acomódale lo que hay lo mejor que puedas. Yo voy a ver si consigo algo, aunque sea en bolsas.
Se marcha, y sus pasos arrastran la tierra de la calle hasta desaparecer más allá de la plaza. Cuando lo pierde de vista, Lauro sale también. Si los vecinos hubieran puesto a mi mamá en hielo, piensa, no habría sido necesario cerrar la caja. Deambula unos minutos por la banqueta contemplando las calles vacías, y al sentir que se ha alejado lo suficiente del puesto de policía aspira hondo para degustar el aire cálido y seco, libre de malos olores. Nada se mueve en Vallecillo. Lauro recuerda que, a su regreso, quienes acompañaron a su madre hasta su última morada le informaron que durante sus tres décadas de ausencia el pueblo en vez de crecer había terminado de despoblarse. Quedamos muy pocos, le decían, y si te vuelves a ir vamos a ser todavía menos. Treinta y dos años de batallar para regresar a esto, se dice Lauro al extender la mirada, y escupe una flema a la calle. La ve encogerse sobre sí misma en el suelo y absorber el polvo seco hasta adquirir la consistencia de una gota de mercurio, mientras piensa que, si la señora que viene en camino no es la madre del gordo, el cadáver acabará sin remedio en una fosa anónima.
Como el difunto no llevaba encima ninguna identificación, el presidente municipal había ordenado a Aníbal que hiciera una descripción detallada de su fisonomía con el fin de enviarla a Monterrey, a las cabeceras municipales del estado y a las ciudades de ambos lados de la frontera. Dos jornadas completas habían esperado respuesta, ocupados en acaparar el hielo que llegaba al pueblo, disputándoselo a los dueños de las cantinas, a doña Eustolia y a quienes poseían estanquillos. En esos dos días los lugareños tuvieron que conformarse con refrescos tibios y cervezas refrigeradas para aplacar la sed.
Cuando el presidente municipal recibió un telefonazo de Monterrey pidiéndole más detalles acerca del difunto, el sargento fue a hablar con él. Volvió al puesto de policía de buen humor, como si sus preocupaciones se hubieran esfumado, y le dijo a Lauro que las señas del cadáver coincidían con las de un hombre a quien llevaban mucho tiempo intentando localizar, cuyo retrato había sido dado a conocer en algunos periódicos.
–Si leyeras otra cosa, además de tus novelitas de vaqueros, a lo mejor nos lo habríamos quitado de encima desde el principio –le dijo.
Pero si no fuera el que buscan, piensa ahora Lauro, esto ya se jodió. No lo podemos tener aquí más tiempo. Ya apestó la oficina; mañana el olor va a envolver toda la manzana, y eso si Aníbal consigue hielo. Un perro que trota por la calle se detiene junto a él, levanta la nariz olfateando el aire, clava su mirada en Lauro y, antes de seguir su camino, lanza un ladrido agu...
Índice
- Title Page
- Índice
- El caminante
- Mal día para un velorio
- En la orilla
- La costurera
- Último round
- El hombre del costal
- Nunca había oído la letra
- El festín de los puercos
- Paréntesis
- Un diente sobre el pavimento
- El despertar de la calle
- No hay mañana
- Calor callado
- Nadie
- La madre del difunto