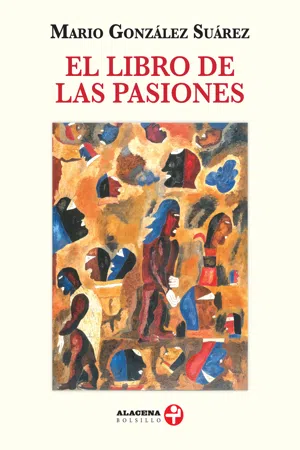![]()
La enana
◆
LOS VIVOS Y LAS PUTAS
Después de una gran estirada, viniendo de atrás, Lady Blue ganó la segunda carrera. Aldo se acercó lo más que pudo al sitio donde agasajaban al jinete: varias mujeres se aproximaron a besar al hombrecito, que parecía un muñeco asexuado dejándose hacer y abrazar. Consideró a aquel individuo un enano con fortuna. Al fondo, camino a las caballerizas, un hombre mayor y un niño acariciaban a la yegua triunfadora. Para Aldo no fue difícil advertir que eran los dueños del animal; los observó con nostalgia, pensando en el pura sangre que alguna vez quiso tener. Con ansiedad miró a otros caballos que pasaban, los jinetes los conducían al arrancadero para la tercera competencia. En el bolsillo apretó el último billete que le quedaba; súbitamente lo sobrecogió la angustia de la derrota. Hacía mucho tiempo que no se inspiraba al apostar, no sentía pulsaciones ni corazonadas ni soñaba números. Jugaba a ciegas como los principiantes estúpidos que creen en el azar. No podía evitar que el recuerdo de sus grandes épocas lo asaltara una y otra vez; aquellos años de éxtasis, cuando la dicha venía no tanto del dinero ganado sino de sentirse poseedor de un poder, de un don para adivinar el resultado de las carreras, los marcadores deportivos y el lugar de la mesa en donde paraban los ases. El goce era mayúsculo cuando invitaba tragos, comidas y putas a sus amigos. Se sentía un rey magnánimo y licencioso obsequiando a su corte. Fue el tiempo en que compró una enorme casa que llenó de mujeres y sirvientes.
Mientras caminaba hacia las ventanillas de apuestas trató de encontrar una señal, recibir la iluminación que le indicara el nombre del caballo al cual debería apostar. Sin revelación alguna llegó frente al empleado que recibía los envites.
–¿Por cuál?
Aldo ni siquiera había mirado el periódico o los tableros y no sabía el nombre de ninguno de los cuatreños que correrían la tercera carrera. El empleado lo apremió.
–Al segundo favorito –contestó Aldo con molestia.
–¿Quaker? ¿Está seguro?
Antes de responder, descubrió que el hombre de la ventanilla pertenecía a la ralea de quienes desean que nadie gane, “un envidioso dedicado a hacer que los jugadores duden de sus corazonadas”.
–Sí, a ése…
El empleado desarrugó el billete, parecía inspeccionarlo para comprobar su autenticidad. Aldo no se impacientó, pues la envidia de aquel sujeto no se dirigía a hombres sin fortuna.
Alcanzó a subir al restaurante del mirador antes de que sonara la arrancada. Se quitó las gafas de sol y buscó una mesa. Aunque ya no llevaba un céntimo en los bolsillos pidió al mozo un trago. Lo hizo porque, según su experiencia de jugador, ésa era una forma de presionar a la suerte, de hacerle creer que precisaba el triunfo tan sólo para pagar una cuenta. Se convenció de que su suerte no lo abandonaría y reaparecería a tiempo para impedir que lo humillaran por el importe de una bebida. Salieron los caballos y él fingió desinterés; con pulso firme cogió el vaso y dio un pequeño sorbo. Escuchó por las bocinas de los televisores que el número siete, Quaker, corriendo por dentro en el último lugar, agrandaba la zancada para ganar la punta. Aldo experimentó gran excitación; se levantó de la silla para mirar las pantallas donde se mostraban imágenes borrosas. Entonces advirtió que muy cerca de él estaba una mujer sola que se entretenía mirando el hielo de su bebida; sobre su mesa reposaban unos binoculares. Sin cortesía alguna, Aldo se apresuró a tomarlos. Junto con otros apostadores se colocó frente a los ventanales para seguir el final de la carrera. Los prismáticos eran de buena calidad y le permitían distinguir con detalle los trancos de Quaker y el rebenque atareado del jockey. Aldo sentía desde el plexo solar una serie de hilos tensándole los miembros. La creciente emoción lo hizo imaginar el rostro que pondría el hombre de las ventanillas cuando bajara a cobrar su triunfo. Sonrió abiertamente al ver a Quaker sacando un cuerpo al resto de los caballos. Risas y voces llenaban el restaurante. De pronto sonó el grito de una mujer. Aldo se mordió la punta de la lengua hasta sangrarla cuando de forma inexplicable Quaker tropezó y comenzó a rodar sobre la pista. Otros animales también cayeron, volaron los jinetes. Se levantó mucho polvo y no se distinguían las figuras; por un instante sólo se vieron girar los números de los caballos: 11, 42 y 7…
Aldo apoyó la frente en el ventanal mientras se repetía que su apuesta por Quaker había provocado el accidente.
Al cabo de unos instantes la gente volvió a sentarse. La dueña de los catalejos, sin impaciencia, observó que el único que permanecía mirando hacia la pista era el hombre que había arrebatado los binoculares de su mesa. Pasó un momento más para que Aldo se retirara del mirador. Casi con sorpresa advirtió que llevaba en las manos algo que no era suyo. Sin mostrarse avergonzado se acercó a la mujer para devolverle el objeto:
–Disculpe, fue la emoción…
–Lo que hizo no es muy atento de su parte.
–Me disculpo de nuevo. No ha sido mi intención molestarla.
Aldo percibió que la mujer no estaba realmente disgustada. Decidió parecer cínico y simpático:
–Me llamo Aldo; soy apostador. ¿Usted, apuesta?
–¡Oh, no! Ni siquiera entiendo cómo se hace. Sólo he escuchado que hay favoritos, pero no sé por qué lo son. Tampoco comprendo qué significa que las apuestas sean de “diez a uno” o “cinco a uno”.
Aldo quiso darle un sitio en su catálogo a la mujer. No acababa de saber dónde clasificar a ésta. Notó que usaba zapatillas finas y ropa cara; en primera instancia consideró que era una señora de clase acomodada, “de las que miran con desprecio a los demás”. Consideró extraño que una mujer de aspecto nada vulgar acudiera sin compañía al hipódromo, además era evidente que no acostumbraba apostar. Aldo no solía tratar con gente como ella y le llamó la atención su actitud. Le pareció atractiva, y sin solicitarlo se sentó a su mesa.
–Disculpe, pero si no apuesta ¿a qué viene al hipódromo?
–No sé… –contestó con una sonrisa–. En verdad ésta es la primera vez que entro a un hipódromo.
–Pues para mí, quizá sea la última.
–¿Por qué lo dice? Usted apuesta.
–Así es…
–Elena, perdón… Aldo, ¿verdad?
–Sí, Aldo, o lo que queda de él. Perdió mi caballo, y no sólo eso, lo van a sacrificar. Y es probable que a otros dos animales también; el accidente fue terrible. Al jinete del número once se lo llevaron en una ambulancia.
Elena lo miró en silencio. Adoptó un talante melancólico y dio un trago a su vaso. Aldo la interrogó:
–¿Siquiera le interesan las competencias?
–Me dan lo mismo. Pero me agradan los caballos; por mi nana aprendí a admirarlos… ¿Perdió mucho dinero?
–Digamos que todo.
–¿Apuesta diario?
–Cuando se tiene dinero no se deja de apostar ni un minuto. Y le diré que un verdadero apostador lo hace aunque no le quede ni un centavo. Al final siempre se tiene la vida para pagar. Pero créame que son raros los grandes apostadores.
–¡Qué vida puede ser ésa!
–Es difícil, pero al fin una vida. No importa. Lo que ahora me tiene intrigado es qué estás haciendo aquí. Apuesto que eres apostadora pero estás fingiendo.
–Perdiste…
–Apuesto que eres de la policía secreta.
–Perdiste…
Entonces los dos rieron de buena gana. A Elena le agradó que empezaran a tutearse con naturalidad. Se escuchó una voz que apremiaba a hacer apuestas con anticipación al comienzo de la cuarta carrera.
–¿Cuál será tu favorito?
–Carece de importancia ahora que estoy sin dinero. Te dije que perdí todo.
–No lo puedo creer.
–Se ve que no sabes lo que es jugar. ¿Acaso perteneces a una familia de aburridos y abstemios?
–Desde luego que no. Mi primer marido venía al hipódromo algunas veces, aunque no se dedicaba a apostar. Nunca quiso que lo acompañara, además no tuvimos tiempo.
–¡Qué interesante! ¿Cuántos matrimonios llevas? Apuesto que cuatro…
–No es gracioso –rio a pesar de su respuesta y se mostró un tanto halagada por las palabras de Aldo–. Él murió a los pocos meses de que nos casamos.
Repentinamente el rostro de Elena se tornó sombrío. Aldo temió que eso pusiera fin a la conversación. Aún no lograba precisar el carácter de Elena, aunque ya estaba seguro de que no era estúpida. Llamó su atención sobre el tablero del hipódromo.
–Mira, Elena. ¡Qué extraño! Gato Negro es el favorito.
–¿Por qué es extraño?
–Porque un gato negro es de mala suerte.
–¿Quién le pondrá el nombre a los caballos? Susy, Manila, Robespierre… Ése va a acabar sin cabeza…
–Los bautizan sus dueños. El nombre es muy importante porque siempre es afectuoso, nunca burlesco –hablaba con el tono de un experto–. Es sabido que un nombre bien puesto le da suerte al caballo. Mira, ahora el favorito va a ser Bucéfalo…
–Se llama como el caballo de Alejandro.
–¿Quién es Alejandro?
–No importa. Debo irme.
–Elena, lo que te voy a decir es terrible, sólo espero que sirva para que me creas. En verdad no tengo ni una moneda en el bolsillo y debo un trago…
–Aldo, lo que te voy a contestar es terrible; tengo la impresión de que eres un vividor, pero por esta vez yo invito.
Aldo se apresuró a tomar el billete que Elena extrajo de su bolso. Llamó al mesero para pagar la cuenta de ambos y al recibir el cambio se lo guardó en el bolsillo sin explicar nada. Elena se azaró momentáneamente y no pudo reclamarle. Se levantó y dijo que iba hacia su auto. Aldo se ofreció a acompañarla, lo que la turbó aún más.
–No dejamos propina al mozo, Aldo.
–¿Y qué? Que se joda.
Elena rio y desapareció su repentino enfado.
–No sé a qué viniste hoy al hipódromo, pero me gustaría verte otra vez.
–También yo quisiera saber a qué vine, aunque no creo que vuelva.
–Falta un det...