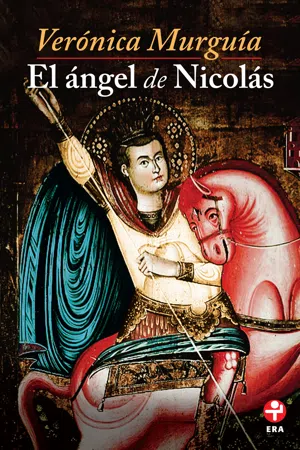![]()
Marsias
A mis padres
All bare and raw, one large continu’d wound
With streams of blood his body bath’d the ground.
The blueish veins their trembling pulse disclos’d,
The stringy nerves lay naked and expos’d;
His guts appear’d, distinctly each express’d,
With ev’ry shining fibre of his breast.
I
Las ovejas avanzaban lentamente por la orilla del río, vigiladas por los perros. El pastor Marsias iba detrás, con la flauta en la mano y la bolsa a la espalda. Distraído, hundiendo los pies en el fango tibio de la orilla, miraba sin ver los flancos apelmazados y lodosos de los animales. El aire olía a lana mojada. Un grueso abejorro zumbaba alrededor de la cabeza enmarañada del sileno y los mosquitos trataban inútilmente de atravesar la gruesa costra de arcilla con la que se había embadurnado el pecho y los muslos.
Absorto, tarareaba por lo bajo. Repasaba las notas de una melodía que había llegado a él la noche anterior, una melodía nueva que temía no recordar cabalmente. Un rizo húmedo se le pegaba a la mejilla. La banda de tela empapada por el sudor que le envolvía las caderas no alcanzaba a cubrir el sexo desmesurado que colgaba entre sus piernas combas.
La melodía había llegado a él como un recuerdo, mientras ordeñaba una oveja. Se parecía vagamente a una danza de su tribu, pero era más lenta y grave, casi melancólica. En el brevísimo silencio entre las notas se enredaba un ritmo nuevo, más complejo, que se elevaba y repetía. La escuchó claramente, como si varios músicos, con tambores, cuernos y flautas, estuvieran tocándola dentro de él. La alegría que la música le provocó fue tan intensa que Marsias había soltado las ubres y hundido la frente en el costado mullido de la oveja. Aspiró el olor a bosta y leche y se entregó a un deleitoso escalofrío. La oveja esperaba con las ubres llenas, mientras el sileno se mecía con los ojos cerrados, acuclillado sobre la hierba.
La música hacía menos dura su soledad. En los veranos, cuando llevaba a las ovejas a los mejores pastizales, pasaban semanas sin que viera u oyera a nadie. Entonces sentía a su alrededor la soledad como un velo espeso, impenetrable. A veces, cerca de las aldeas, encontraba a las mujeres lavando en el río y ellas, tapándose la cara y dando gritos, se alejaban de él.
Marsias prefería pensar que huían porque era un sileno y los silenos tenían mala fama en toda Frigia; eran lujuriosos, bebían desordenadamente y a veces robaban los quesos y las jarras de vino, pero –pensar en eso le corroía– podía ser que tuvieran miedo de él por su fealdad. Marsias, como todos los silenos, tenía el rostro caprino, velado por la barba densa y alborotada, ojos hundidos y miembros musculosos, cubiertos de vello negro y áspero. Pero aun entre los silenos destacaba por la cantidad de pelo que lo recubría y el tosco dibujo de sus facciones. Las piernas arqueadas, la extraordinaria anchura de sus hombros y su corta talla, le daban un aspecto bestial del que sus hermanos se burlaban.
Las bromas y afrentas que le había atraído su aspecto salvaje –uno de sus primos decía que a su madre la había topado un macho cabrío cuando estaba preñada de él y por eso Marsias tenía esa cara– lo convirtieron en un ser tímido y solitario que prefería la compañía del rebaño a la vida con la tribu.
***
Se llevó la flauta a la boca, la tosca flauta que había hecho con un fémur de oveja. La flauta tenía una voz aguda y monótona; la melodía no podría ser reproducida tal como él la había escuchado en su cabeza, pero no le importaba. El contacto con el pico de la flauta, pulido por la caricia constante de sus gruesos labios, lo llenó de alegría. Comenzó a tocar. La melodía, simplificada, se elevó sobre el zumbido del abejorro y los balidos de las ovejas.
Siempre era así; la voz aguda de la flauta abría en el compacto murmullo del bosque un espacio en el que el sileno se resguardaba, un albergue transparente, hecho de sonido, que lo amparaba. Las notas, aunque monótonas a causa de la simpleza de su instrumento, hablaban un idioma más cercano a él que el crepitar de las hojas movidas por el aire o el incesante bullicio de los arroyos. En las noches era bueno cuando la flauta rompía el silencio ominoso desde el que acechaban los espíritus nocturnos, y decía al lobo que rondaba a las ovejas: “Aquí está el pastor, aquí estoy yo”.
Sentado sobre la hierba de la orilla, con las pantorrillas hundidas a medias en el cieno, trató de reproducir la canción. Los perros corrieron alrededor de las ovejas hasta que el rebaño se detuvo. Uno de ellos vino a él y se echó a su lado. Marsias se quitó la flauta de los labios y lo acarició.
Entonces lo vio. El sol relampagueó sobre algo oculto a medias por un macizo de juncos. Marsias se puso de pie, se acercó y apartó los tallos con el antebrazo. La luz brillaba sobre la superficie lisa de un objeto: dos pequeñas calabazas alargadas de las que sobresalían dos flautas, unidas por una ligadura. Marsias, cauteloso como un ladrón, lo levantó.
¡Qué flautas! Largas y acampanadas en las puntas, hechas con una madera oscura y pulida en la que las vetas dibujaban una sutil telaraña. El nudo que las ataba era fino y elástico.
Alguien –Marsias ignoraba que habían sido los dedos divinos de Atenea– había perforado los tubos. Cuatro agujeros, redondos, perfectos, en cada uno. El instrumento era sólo un poco más pesado que su flauta. Su primer impulso fue separar los tubos, pero no pudo. El nudo era flexible, pero ni echando mano de toda su fuerza pudo romperlo.
–¿De quién es esto? –se preguntó.
No había nadie. Una oveja baló y una ardilla protestó desde la copa de una encina. Buscó alguna huella cerca del macizo de juncos. Nada.
Nunca había visto un instrumento semejante. Alguna vez en su infancia, escuchó la zampoña de otro pastor, un hombre que venía de lejos y que había tocado para su tribu; pero la zampoña estaba hecha con cañas ahuecadas y no tenía pico.
Se llevó el instrumento a la boca. Sus labios descubrieron una lengüeta dentro de cada pico. Sopló. Silencio. Aspiró hasta que su pecho se hinchó como un fuelle y volvió a soplar. Sonaron dos notas, una grave –maravilla– y otra aguda. Un vago sabor vegetal le llenó la boca y cerró los ojos con deleite.
Cuando la lengua del sileno Marsias mojó con saliva los picos que la boca divina de Atenea había rodeado con los labios, terminó su vida melancólica y despreocupada. En esa especie de beso distante bebió el deseo de perfección que vibra en todo lo que la diosa virgen toca con sus dedos blancos. Tembloroso, dejó su flauta en el punto en el que había encontrado el instrumento. El vello de la nuca se erizó como si lo hubiera rozado una brisa helada.
***
Atenea había arrojado lejos el instrumento por Afrodita, la bella, la chipriota nacida de la espuma, quien se había burlado cruelmente al ver cómo Atenea hinchaba los carrillos para tocar. Dijo, con voz de mirlo, que el augusto rostro de la diosa virgen se asemejaba al de Bóreas.
A la diosa virgen, que tanto había trabajado en crear un nuevo vehículo para la música, le pareció intolerable la socarrona burla de su hermana. Fuera de sí, lo arrojó a un cañaveral de Frigia.
Siempre en lucha, la inteligencia se contraponía a la belleza.
La divina cólera de Atenea se encendió aún más al mirar desde las alturas al sileno inocente que recogía el instrumento y posaba los labios en el lugar exacto donde ella había puesto la boca.
***
Marsias se apartó de la ribera y fue a buscar la sombra de las encinas. Los perros lo siguieron, llevando, como siempre, a las ovejas. Allí, apoyado sobre el tronco de un árbol, sopló y sopló. Sus dedos bailaron sobre los agujeros hasta que dos sonidos lo obedecieron: un zumbido continuo que podía comenzar como el grave gruñido de un lobo y terminar agudamente, como la trompeta diminuta del mosquito; el otro, difícil de producir y gobernar, era una suerte de gorjeo. Las ovejas pacían y los perros, inquietos, se perseguían. Marsias no se levantó de su improvisado asiento hasta que con el nuevo instrumento pudo reproducir la primera parte de la melodía que lo obsesionaba.
Cayó la noche. El sileno seguía en el mismo lugar, con el instrumento sobre el regazo. Estaba agotado. Había descubierto que, para que sonara, la corriente que corría por las dos embocaduras debía fluir de continuo. Le pedía todo el aliento que poseía. Le dolían las mejillas, los labios, el pecho.
Extendió la piel de oveja bajo la encina, exhausto, como si todo el día hubiera corrido cuesta arriba. Comió una corteza de queso y bebió un poco de leche de oveja del odre que llevaba en la bolsa. Sonreía cuando cerró los ojos. Durmió con el instrumento aferrado en la mano derecha.
En los arduos días que siguieron, Marsias descubrió la felicidad. Tocaba con el instrumento toda la música que conocía; las canciones pastoriles, las danzas de su tribu, la música que a veces llegaba a él y que el instrumento enriquecía con sus dos voces.
El mundo se convirtió en sonido; en un variado e inagotable manantial de ruidos, llamados, notas e himnos que se desplegaban en su interior. Cada sonido tenía un color y una textura, la plenitud evocadora de un olor. Descubrió melodías en el crepitar del fuego, esa voz seca y quebradiza, roja y amarilla; en el canto del ruiseñor, que era agua luminosa y fría que se deslizaba por la garganta estrecha de un ánfora. Bailaba bajo la lluvia al ritmo del agua y en la noche, acompañado por los grillos. Se tendía con los ojos cerrados sobre la hierba y olvidaba que todo lo que conocía estaba hecho de materia visible; en esos momentos el mundo –menos la tierra debajo de su cuerpo– era aire, etéreo y sonoro.
Cada sonido se derramaba dentro de sus oídos semejante a un filtro delicioso que lo colmaba.
Sentía un ritmo en su corazón y otro en el paso despacioso de las ovejas; uno rápido en el bullir de la espuma del río, uno lento en la respiración de los perros dormidos. Los animales, hechizados, acudían a oírlo mientras tocaba: los ciervos airosos; los topos que asomaban la negra y polvorienta cabeza por los agujeros de las madrigueras; la liebre que se levantaba sobre sus patas traseras y olisqueaba el aire, trémula pero plantada cerca de él. Los perros, sometidos al mandato de la música, se echaban a sus pies.
Una noche, el lobo acudió y descansó en el borde del círculo de luz que creaba la hoguera. Una mañana, al despertar, Marsias descubrió que una serpiente, pequeña y delgada, una cinta cubierta de fina escama, lo miraba con un ojo escarlata como un rubí desde el nudo que había tejido sobre su pecho. Lo seguían las ovejas más viejas y tercas, los perros, las crías antes nerviosas. Marsias tocaba cerca de un agujero hecho en el tronco de un árbol y las orugas salían de sus escondites mientras los pájaros abandonaban los nidos para posarse sobre los hombros velludos del sileno. Las hormigas subían por el tronco en hileras marciales y se quedaban quietas hasta que él terminaba de tocar.
Ya podía distinguir a las ovejas por sus balidos, a los pájaros por su canto, a cada árbol por el sonido del viento entre las ramas. Con la flauta izquierda aprendió a reproducir el zumbido de las abejas y el correr del arroyo. Con la derecha imitaba a las aves.
El aire que cubría el mundo, el pneuma dador de vida, hinchaba su pecho, manaba de sus carrillos dilatados y llenaba las calabazas y las flautas para convertirse en música. El viento rizaba la linfa del río, hacía suspirar el follaje, empujaba las nubes y era el mismo que se movía dentro de él.
Andaba desnudo y evitaba los poblados y los abrevaderos a los que otros pastores llevaban a los animales a beber. Había agujereado la banda que antes le cubría las caderas, y se la había amarrado alrededor de la cabeza, dejando la abertura sobre los labios. Ahora, cuando soplaba, el aire que henchía sus mejillas sujetas por la tela, se convertía en un soplo continuo y parejo. Y cada vez que lograba tocar una nueva melodía ofrecía un sacrificio a Apolo: pedazos de panal que chorreaban miel, ramos de flores, frutos maduros, que ardían y perfumaban el aire. Marsias seguía yendo a las secretas cuevas presididas por la imagen de Pan y a ellas llevaba quesos grasos hechos con leche de su rebaño. Pan era su padre y lo amaría siempre. Pan, el dios familiar que velaba por su gente, Pan de los bosques, dios tutelar de su tribu y los árboles, de los rebaños y los pastores.
Pero la música era de Apolo.
Quiso convertir el bosque entero en un templo para él, las nubes del cielo abierto en el humo de su sacrificio. Cuando sus dedos vellosos, de uñas gruesas y negras semejantes al cuerno volaban sobre los agujeros de las flautas, Marsias imaginaba que los guiaban las yemas de oro y alabastro del dios.
***
Apolo contemplaba, ceñudo, al sileno que le ofrecía sencillos sacrificios. Atenea le mostraba, en la mano bestial del oficiante, el objeto que había fabricado, el instrumento desechado por culpa de Afrodita, y le pedía que hiciera algo para evitar el sacrilegio.
–Es demasiado rudo; demasiado ignorante para tocar algo hecho por mí. Y ahora te ofrece sus oraciones –susurraba al oído de su hermano.
Y Apolo no quería chamanes informes, sino doncellas salidas de las grutas del Parnaso, todavía vecinas de las Ninfas, que pronunciaran versos bien construidos. Por eso, las cejas doradas del dios se juntaban en un gesto de irritación.
***
Una tarde, mientras Marsias tocaba, un jovencito salió de un bosque de cipreses. Con los brazos levantados y las palmas abiertas en señal de paz, se arrodilló frente al sileno. Marsias lo miró con sorpresa.
–Me llamo Olimpos. Te he escuchado. El viento trajo tu música a mí y me alegré. He venido a compartir contigo mi pan –dijo–. También tengo un rebaño, pero es pequeño, así que habrá comida para todos los animales.
El pastor era joven, mucho más joven que Marsias, y en sus ojos negros brillaba la admiración. Tenía un rostro fino que aún no sombreaba el bozo. La boca roja e infantil, húmeda y abierta, mostraba los dientes blancos. El pecho delgado y musculoso relucía, cubierto de sudor. Temblaba un poco.
Marsias se ruborizó, inquieto. Se miró las piernas zambas, casi negras por el vello que las cubría, los pies anchos y callosos, el empeine erizado de pelo, el sexo que le colgaba entre los muslos. Había olvidado la vieja vergüenza que le producía su aspecto.
–Yo soy Marsias, el sileno, y no quiero compañía.
El joven lo miraba, suplicante.
–Igual que tú, soy músico. ¡Mira mi tambor! –exclamó, mostrándole un pequeño tambor hecho con un cilindro de madera y una tensa piel de cabra–. En mi bolsa hay un pellejo de vino, bebe conmigo y escúchame –pidió.
–Dame algo con qué cubrirme –dijo bruscamente el sileno.
Olimpos se levantó y corrió hasta perderse de vista. Al poco tiempo regresó con una bolsa y un manto, que Marsias se ató a la cintura.
–Lo tejió mi hermana –dijo el pastor.
Marsias sonrió y el joven le puso la mano sobre el hombro. El sileno dio un paso atrás. Nadie lo tocaba nunca, ni siquiera sus padres. El joven no se dio cuenta. Se inclinó para sacar algo de su bolsa: un odre hinchado que ofreció al sileno con orgullo.
Bebieron el vino y comieron el pan de Olimpos. El joven habló de la música de su pueblo, de la soledad que lo atormentaba cuando debía llevar a los animales lejos de su casa, de cuánto había deseado compartir con alguien el fuego en las noches. El vino era amarillo y resinoso. Alegró a Marsias, y le calentó el corazón.
–¿Amas a Apolo? –preguntó el sileno con la lengua entorpecida por el licor.
Olimpos se encog...