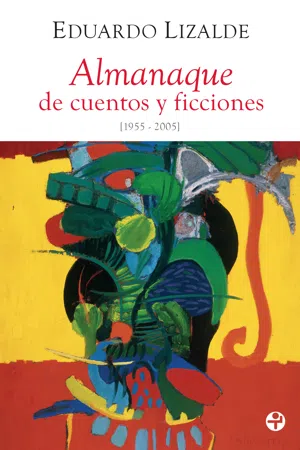
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Este volumen reúne los cuentos completos de Eduardo Lizalde, una de las voces más poderosas de nuestras letras. En estos relatos, acaso la vertiente menos conocida de su obra, su prosa afilada y versátil explora desde el realismo más extremo hasta la fábula, de la narración filosófica a la ironía o la parodia, y sirve lo mismo a la descripción aterradora que a la caricatura política.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Almanaque de cuentos y ficciones (1955-2005) de Lizalde, Eduardo en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2015ISBN del libro electrónico
9786074450941I
♦La cámara ♦

La cámara
♦
I
Desde adentro, los tres hombres apretados uno junto a otro en su móvil lata de sardinas, bañados por hirvientes hilillos de sudor, escucharon lejanamente las palabras del oficial:
–Un momento. ¿Qué lleva usted ahí?
E inmediatamente después el violento arranque del automóvil que les golpeó el cráneo contra la pared de la cajuela. El ruido del motor se incrustaba a una velocidad angustiosa en el extremo norteamericano de la frontera.
–¿Vamos huyendo de los vigilantes? –preguntó el hombre de en medio.
–Creo que sí –dijo otro–, algo salió mal.
Algunos minutos más tarde el coche se detuvo, después de una voltereta repentina, y el motor dejó de latir. Luego oyeron el precipitado golpe de la portezuela y los pasos del chofer que se alejaba corriendo. El silencio se metió en las tres bocas, como el seco trozo de algodón en la silla del dentista. Fue el principio de la espera, esa antesala invisible, desierta, sin muebles para reposar. La espera de algo definitivo, de vida o muerte.
Entre el momento de esconderse en el automóvil y aquel otro, no quedaba ahora para los tres hombres sino una gran laguna negra en que se habían sumergido todos los objetos de la carretera recorrida. En esa insignificante oquedad oscura de hierro, que los apretaba como un corsé para un trío de personas, se habían ahogado varios kilómetros de pavimento.
Cuando decidieron arriesgarse a cruzar la frontera tan hábilmente ocultos en esa cámara de acero, atornillada entre el asiento posterior y la cajuela del enorme automóvil, no sabían hasta qué punto quedarían indefensos en una situación como la que ahora se les presentaba. En comparación con otras cámaras construidas para el contrabando de hombres, ésta era bastante confortable, ocupaba una parte del espacio correspondiente a la cajuela y se prolongaba en una burbuja de acero hacia delante, hacia el sitio ocupado por el asiento.
El hombre de en medio empezó hacer conjeturas de toda clase: estarían cerca de alguna población, a la vista de todos, y pronto sería descubierto el coche abandonado; ellos golpearían con t oda su alma en las paredes y podrían salir de aquella especie de fango caliente que los ahogaba en la oscuridad. Era posible también que el contrabandista de braceros volviera por el coche p ara sacarlos de allí; tal vez no fuera capaz de abandonarlos en aquella incómoda tumba atornillada en la que, tarde o temprano, morirían de inanición o asfixia. Pero el chofer no era un tipo de fiar, había apagado el motor antes de irse y eso indicaba sus intenciones de no volver pronto.
Colocado entre los dos braceros, el hombre de en medio se sintió en ridículo, sufriendo la transpiración de sus acompañantes, el martirio del improvisado y duro asiento y el insoportable calor. Era una idiotez hallarse allí por tener que cumplir aquel grave pero absurdo compromiso en los Estados Unidos.
Al principio trataron de salir desprendiendo las paredes de acero; fue imposible, la cámara había sido atornillada vigorosamente desde afuera. Durante algún tiempo lucharon por hacer girar las tuercas, pero inútilmente; éstas parecían formar parte de la pared; probablemente estaban soldadas por dentro, pues, como recordó uno de ellos, ninguno había ayudado a sujetarlas cuando el chofer atornilló la plancha trasera. Además, el reducido hueco del escondite les dejaba muy pocos movimientos; su libertad residía en los brazos; apenas había espacio para meter allí tres hombres. Estaban entre la pared y la pared, que era lo mismo que hallarse entre la espada y la espada. No tenían más que una solución: ser descubiertos por alguien. Su existencia estaba en manos desconocidas.
El calor cada vez más agobiante hacía suponer que el coche permanecía expuesto a los rayos solares y, por lo tanto, que se hallaba en un lugar visible; pero el paso de las horas, que resbalaban como fuego lento en la cámara, hizo temblar los cimientos de esta suposición. Tal vez el auto estaba en un patio abandonado, en el claro de un bosque, en el desierto, separado de la carretera por algunas rocas. Todas las preguntas estaban condenadas a flotar en el aire sin respuesta.
Supieron que era de noche porque el calor fue disminuyendo poco a poco, pues la oscuridad de la cámara era casi absoluta aun durante el día; las pequeñas rendijas indirectas que les permitían respirar se abrían a la altura del piso y apenas alumbraban las suelas de los zapatos. El descenso de la temperatura fue un alivio, pero la inmovilidad a que estaban reducidos mantenía sus cuerpos en un potro de tortura.
El hombre de la derecha era el más inquieto: vociferaba y se revolvía sin cesar, golpeaba rabiosamente en el automóvil y gruñía como un cerdo atado. El otro –el de la izquierda– comenzó a imitarlo, pataleando primero lentamente, como si protestara por una interrupción en el cine, y, al poco rato, con indescriptibles puñetazos contra las paredes. Luego, se les unió el hombre de en medio, que no supo si lo hacía arrastrado por un impulso casi involuntario o para poner fin al letargo de sus miembros. Y allí estaban los tres, envueltos en gemidos e improperios, pataleando rítmicamente al principio –como si fueran el público que se une en el cine a la protesta– y, al final, con estruendoso denuedo, pidiendo a gritos el desenlace de esa película real que vivían.
Los detuvo el cansancio. El de en medio propuso la reglamentación de los puñetazos. Era realmente inútil que los tres se agotaran; podrían golpear por turno (como en aquella película norteamericana en la que unos aviadores perdidos se turnaban la manivela de un trasmisor de mano), así, sería posible hacer un ruido casi constante y llamar la atención de alguien.
Los obligó a despertarse el martirio del sol, que los pinchaba como un erizo que pudiera atravesar con sus púas una armadura de hierro. Era difícil calcular la hora, pero empezaron a golpear según lo convenido: rítmicamente y por turno. El de en medio había decidido no volver a tocar con las manos (con las rodillas era inevitable) la plancha de acero que tenía frente a sí, pues, al tocarla, su encierro se hacía más evidente: el sarcófago tomaba cuerpo en la oscuridad, el triple corsé parecía ceñirse más a sus víctimas. En cambio, sin palpar la plancha era fácil hacerse la ilusión de que estaba en un recinto enorme; eso le hacía sentirse libre, como de niño, cuando distraía el insomnio inventando en su habitación rincones nuevos, imaginando que al cruzar la puerta del guardarropa se encontraba un bosque, y detrás del corredor, en vez del oscuro lunar de concreto en que tendían la ropa sucia, se escondía un valle ensordecido por una catarata. Él sabía que el ruido de la catarata no era en realidad sino el chorro de la llave descompuesta del fregadero; por eso, en la mañana, se resistía con una obstinación sagrada a mirar tras la puerta del armario.
Al través del automóvil las púas del sol los herían tanto que era imposible saber en la oscuridad si era sudor o sangre lo que les bañaba el rostro. Cada gota de sudor era un vaso de agua que huía de sus bocas; cada gota de sudor hacía aumentar el nivel invisible de la sed. Los infatigables jugos gástricos mordían el estómago, y él se dejaba morder como una oveja sin esperanza. Fue en ese momento cuando el hombre de en medio recordó el contenido de una de las bolsas de su pantalón; allí reposaba aquella pieza de pan que había escondido durante la comida (cuando el mesero le daba la espalda), por si tenía hambre después. Era como tener de pronto un segundo estómago sin jugos gástricos, un depósito, igual que algunos animales. Lo que se le ocurrió primero fue compartir el pan con sus vecinos pero, después de pensarlo bien, decidió guardarlo para él solo. Y no había que pensar en comerlo inmediatamente; sus compañeros se hubieran dado cuenta. Era preciso esperar la segunda noche.
El pedazo de pan era bastante grande, era una pieza casi completa; solamente le faltaba aquel trozo tostado que él se había comido y aquella pequeña nube de migajón que desprendiera del centro del pan hasta convertirla en un rostro humano, ensartado en un palillo de dientes, como los que moldeaba de niño para imitar las cabezas empequeñecidas por los jíbaros. Posiblemente el pan, después de veinticuatro horas o más, no estaba ya muy blando, sería preciso hacer un poco de ruido al morderlo. Tendría que esperar a que los vecinos durmieran para reblandecer poco a poco los mendrugos –si es que tenía aún saliva.
Resultaba imposible olvidarse del pan, pero la sola certeza de su existencia mantuvo el optimismo del hombre de en medio durante todo el día. El pedazo de pan en la bolsa era la carnada que la vida le ofrecía para alentarlo a seguir viviendo. Se imaginó al mesero del restaurante como un pescador anónimo, sentado a la orilla de la mesa con caña de pescar y un anzuelo en el que había ensartado mendrugos para pescar un parroquiano hambriento. Su imaginación de escritor aficionado no funcionaba en aquella mazmorra, todo lo que se le ocurría para distraerse giraba alrededor del mismo tema: un pedazo de pan, una bolsa, un anzuelo de pan, un pescador de pan.
Después de todo, si el encierro se prolongaba demasiado, resultaría lo mismo compartir o no el pan, pero el hombre de en medio tenía hambre y sus compañeros eran unos desconocidos. Al pensar en el tiempo del encierro, evitaba dividir mentalmente ese tiempo abstracto en días, era preferible pensar que el tiempo estaba formado por minutos, por segundos, y olvidar que estas pequeñas fracciones fueran capaces de unirse para formar meses o años. Otro procedimiento para olvidar el paso de las horas consistía en desgastar la palabra tiempo a fuerza de reiterarla, en repetirla hasta hacerla perder su sentido.
Recordó sin querer ese relato de un moderno escritor norteamericano en el que un viejo lucha varios días con un pez. En fin, eso era un cuento; pero después vino a su memoria aquella nota periodística sobre un suceso reciente: la odisea de un náufrago que vivió quince días en una balsa, perdido en el mar, en compañía de un loro y un gato. A los ocho días el gato se había comido al loro. No era difícil imaginarse la escena: el hombre pescando inútilmente con una cinta de zapatos y un alfiler de seguridad y, de pronto, la inevitable lucha de los animales, el crimen, el parloteo incongruente del perico y las uñas implacables del gato desgarrándolo todo. La balsa llena de plumas era una isla con pasto; para el felino debió ser en realidad como llegar a tierra. Tal vez el hombre participó avergonzado en el banquete –si se lo permitió su compañero– y no lo confesó cuando lo rescataron. De todas maneras, el náufrago soportó muchísimos días sin comer ni beber; quizás sólo una vez lograra hundir el alfiler en la carne de algún pececillo y eso era lo que le había permitido vivir, la gota de alimento que lo separó de la muerte.
Él también tenía acurrucado en su bolsa ese único pez para alimentarse, ese pedazo de pan sumergido en su pantalón. Solamente era preciso esperar el momento de pescarlo sin que lo advirtiera el hombre que jadeaba junto a ese lado del pantalón, sin que lo viera el gato –así dio en llamar al de la izquierda–, pues el de la derecha, que no cesaba de hablar, tenía que ser, fatalmente, el loro; a veces, a la mitad de la charla, hasta creía escuchar breves aleteos y sentir en las tinieblas roce de plumas junto a su mano derecha.
Tras algunas horas de inútil espera y furioso pataleo, el hombre de la izquierda se puso a insultar al de la derecha, que replic a b a tímidamente. El de en medio detuvo la pelea con un seco “es mi turno de patalear”. Los gritos se interrumpieron. El de la izquierda insistía en echarle al otro la culpa del encierro en que se hallaban, “la idea había sido suya”. Iban a trabajar como braceros ilegales. En Texas discriminaban a los mexicanos –y a todo bicho sin pecas–, pero a veces pagaban bien: valía la pena ser tratado como animal “por unos buenos dólares”, dijo el de la derecha.
“Ya el gato quiere comerse al perico”, pensó el de en medio; y apenas era el segundo día.
El gato anunciaba el sueño con un escandaloso ronroneo; pero el loro no dormía, hablaba de sus huesos molidos, del calor, de su mujer y, finalmente, del terrible tema de la comida y el agua. Al oír esto, el hombre de en medio no pudo soportar más. El gato dormía y la bolsa del pan era la de su lado. Dejó hablar al otro y empezó a deslizar sigilosamente la mano hacia su bolsa.
Contra lo que esperaba, el pan se mantenía blando aún, protegido de la resequedad por el calor del cuerpo. Sin hacer ruido logró arrancar al mendrugo un trozo considerable, que se puso en la boca tan precipitadamente como se lo permitía la situación. Masticaba despacio, para no correr el riesgo de emitir un involuntario chasquido.
Mientras el pan resbalaba por su garganta y caía con su tibio peso en el estómago, el hombre recordó que había estado a punto de abandonarlo en la mesa del restaurante.
Es el estómago, no el corazón, lo que nos hace profetas. Son estomagadas, no corazonadas, las que nos adelantan el futuro. La imagen de su mano apretando el pan sobre la mesa vino a su mente con un agradable resplandor. Un soldado negro, norteamericano, entraba en el restaurante cuando el hombre de en medio escondía el pan en su bolsa; era de los que llegaban por las noches, en manada, apretujados en camiones sólo para negros. Formaba parte de los ejércitos de color de los Estados Unidos, de esos ejércitos que nunca llevan a cabo acciones heroicas en las películas de guerra.
Las migajas de pan fueron una pausa agradable y seca; después vinieron el deseo de comer más y el recuerdo del agua. El loro hablaba aún, de vez en cuando; decía que su mujer se había quedado en la parcela con sus seis hijos, que la cosecha era mala. En ese momento empezaron a oír pequeños golpes intermitentes; era extraordinario: estaba lloviendo.
Pronto, el sonido del agua sobre el automóvil fue como el de una cascada. El hombre de la derecha se despertó diciendo pestes. Sobre sus cabezas pasaba un río y ellos tenían que perman ecer, encarcelados y sedientos, como dentro de un submarino descompuesto.
El de en medio recargó la cabeza en el respaldo. Cuando menos, la lluvia serviría para enfriar el horno en que estaban metidos. Una cinta de agua tibia le humedeció en silencio la nuca: la lluvia se colaba por alguna hendidura del automóvil.
Los tres se apresuraron a llenarse las manos con el agua milagrosa; pero el pequeño arroyo no era precisamente navegable; de ser menos caudaloso, habría sido una gotera. Hubo que chupar el agua con un pañuelo para escurrirla en las tres bocas.
No lograron beber todo lo que hubieran querido; la lluvia fue pasajera. Pero en el hombre de la izquierda el sorbo de agua hizo un efecto más enloquecedor que una botella de aguardiente; el agua le recordó su deseo de vivir, con ella probó de nuevo el sabor del mundo: agitó su corpachón en las tinieblas e, irguiéndose todo lo que pudo, pretendió arrancar a empujones las planchas de acero. Los otros trataron de calmarlo, pero él comenzó a manotear en la cara del loro y reclamó su derecho de gritar y moverse cuanto quisiera. Por último, se calmó.
Al principio fue fácil llevar la cuenta de los días transcurridos; la furia de los rayos solares era un reloj infalible. Después llovió varias veces; seguramente el cielo estuvo nublado. Ahora, todo era un solo día largo y terrible. Sin el sol, los tres perdieron la noción del tiempo. Es difícil distinguir los días unos de otros cuanto todos tienen el mismo cuerpo acéfalo, sin rostro, cuando no pasa en ellos nada que los marque. Y, por otro lado, ¿a quién le importa la hora en el infierno?, ¿para qué enterarse de la fecha cuando se está condenado a un castigo sin límite preciso o a cadena perpetua? El tiempo sólo existe cuando estamos en libertad.
El hombre de en medio no sentía ya ninguno de sus músculos, ninguno de sus dedos; sólo su estómago era importante, seguía siendo su corazón principal y no lo abandonaba ni en el sueño. Con frecuencia soñaba en el restaurante de Ciudad Juárez: veía su mano ciñéndose al mendrugo de los primeros días; veía al mesero de espaldas, que lo atisbaba discretamente con un espejo de bolsillo puesto a un lado de los ojos, para sorprenderlo en el acto vergonzoso de esconder el pan. Después entraba el negro norteamericano y acercándose a la mesa le pedía el pan como limosna; el hombre de en medio escondía rápidamente su tesoro en el pantalón, pero el negro se arrojaba contra él, como una catarata de chapopote, y le hería el rostro con un puño, reclamando su derecho de comer y gritar. Otras veces, el negro venía a sentarse a su lado, sin hablar, o le pegaba sin motivo, como por el recuerdo del sueño anterior.
Despertaba pensando siempre en l...
Índice
- Titl Page
- Copyright Page
- Nota De La Autora
- Dedication
- Medio siglo de La cámara
- I : LACÁMARA
- II : MANUAL DE FLORA FANTÁSTICA
- III : Blanco sobre blanco (Un crimen inmaculado)
- IV : Apéndice