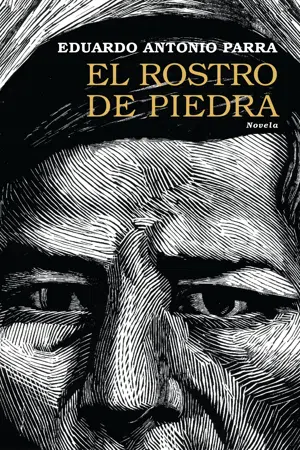EL CAMINO DEL DESIERTO
(Paso del Norte, 1865)
El zumbido volvió a vibrar en uno sus tímpanos y Juárez detuvo la escritura para ver si no se trataba del rasgueo de la pluma sobre el papel. Sí, estaba ahí de nuevo. El traqueteo grave y monótono de la marcha se había convertido en un murmullo agudo, continuo, y por un instante pensó en una ráfaga de viento agonizando entre las ruedas del coche. Pero no; era el zumbido terco, insistente. Rodeaba su cabeza, la envolvía semejante al aleteo de un insecto, y no había insectos en ese camino yermo donde lo que flotaba era el polvo, las ondas expansivas del calor, los granos de arena que se embarraban en la piel, irritaban los ojos, se introducían entre los dedos y dificultaban incluso actos tan simples como la escritura de una carta.
Con tantas sacudidas y brincos, al presidente le resultaba imposible hacer cualquier cosa. Sólo podía enfrentarse a sus ideas, aunque éstas fueran lentas, pesadas, como si arrastraran tras ellas todas las derrotas sufridas por sus partidarios. Pero ¿cómo pensar si estaba ahí ese zumbido? Apoyó la mano en el papel donde instantes atrás trataba de escribir y el sudor diluyó la tinta provocando un borrón oscuro entre las líneas. Leyó las últimas palabras: “el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Benito Juárez…” Presidente, repitió con ironía. Como si hubiera un país, como si México en realidad existiera. Poco a poco arrugó el pliego; cuando ya no era sino una pelota comprimida en su diestra, apartó la cortina de la ventanilla y el sol penetró con intensidad llenando el estrecho espacio de una claridad bárbara. Uno de los pasajeros se estremeció; entreabrió un párpado sin llegar a despertarse. Los demás continuaron dormidos en la misma posición que quién sabe cómo habían logrado mantener a pesar de los saltos por los bordos y las caídas en las hoyas del camino.
Con los ojos entrecerrados, Juárez contemplaba el paisaje: peñascos ocres, suelo amarillo, seco. No había magueyes ni plantas espinosas como en las jornadas anteriores; ni siquiera cactos. Tan sólo de cuando en cuando se veía temblar como por impulso propio el esqueleto artrítico de algún arbusto, de los que por el rumbo llamaban chamizos. No había pájaros que se aventuraran a cruzar ese cielo carente de nubes, ni zopilotes como en el cielo de Veracruz. Ningún movimiento, ningún ruido turbaba la calma del desierto fuera de los cascos de los caballos y mulas y las ruedas de los coches machacando la arena. Y, pegado a sus tímpanos, ese zumbido que lo perseguía desde hacía tiempo y que aumentó de intensidad cuando con un ademán furtivo el presidente arrojó fuera el papel oficial que llevaba escrito su nombre bajo la fecha del 7 de agosto de 1865.
El zumbido se atenuaba; enseguida cobraba fuerza. Juárez se llevó las manos a las orejas, tensó las mandíbulas, respiró hondo. ¿Desde cuándo lo oigo?, ¿semanas?, ¿meses?, ¿desde que el hijo del traidor Vidaurri me insultó en Monterrey amenazándome con su pistola? Quizá más, Pablo, quizá lo habías estado oyendo por años sin darte cuenta, acaso por décadas, desde la primera fuga, la primera prisión, la primera guerra. ¿No se trataba de una alarma de tu cuerpo que estaba dando de sí aunque tu cerebro le exigiera resistencia? Retiró las manos de las orejas despacio. Nada. Se había ido. Ya podía escuchar sin interferencia el galope de los caballos, los resoplidos de las mulas, el rechinar de los ejes del carro, las respiraciones acompasadas de sus acompañantes y, más lejos, el hondo silencio del desierto. Aliviado, cerró la cortina para detener la rabiosa luz canicular y acomodó lo mejor que pudo su cuerpo en el asiento. El coche se cimbró en una curva, los muelles gimieron, dio un par de tumbos que obligaron al presidente a cambiar de postura. Recargó la nuca en el respaldo acojinado y bajó los párpados. No pretendía dormir, sabía que no podría hacerlo con ese bochorno que nunca antes había sentido, con el sudor chorreando por sus sienes cuello abajo hasta remojar la tela de su camisa. Pero el intento de poner la mente en blanco, sin ver, sin hablar, sin escuchar nada aparte de los sonidos del trayecto, ya era algo que se acercaba al descanso.
Al dejar atrás el humo y el aroma dulce de la fogata sus sentidos se sumergieron en la nada. Sí, el desierto es la nada, se dijo ahuyentando el recuerdo odioso de una mazmorra de San Juan de Ulúa donde había creído percibir un vacío similar. Ausencia de olores, de formas, de ruido; incluso ausencia de calor o frío ahora que el sol comenzaba a ocultarse y la temperatura se inmovilizaba en un punto indefinido. La nada, se repitió, y la palabra quedó suspendida durante un rato en la soledad de su mente. La nada: no habría podido encontrar símbolo mejor para representar su existencia y la de la nación en esos días.
Dio unos pasos para seguir alejándose del campamento y el crujido de los granos de arena triturados por sus suelas retumbó en el espacio. Miró a su alrededor: la llanura marrón se extendía bajo sus pies hasta el infinito. Arriba unos hilachos de nube no acababan de tejerse por falta de viento y flotaban sin asidero, garabatos hechos con tinta blanca sobre papel oscuro. El cielo descendía rápido del azul al púrpura y opacaba el paisaje que poco antes relumbraba de dorados. Ante ese panorama, Juárez sintió que su estatura disminuía, que todo él se tornaba pequeño, insignificante. Ahí no era el hombre que detentaba la más alta magistratura de la República ni el líder del ejército ni el símbolo de la resistencia de toda la nación. De frente al desierto no era sino un pobre indio zapoteco extraviado en territorio de bárbaros. Nomás en la desgracia advertimos nuestra verdadera pequeñez, pensó. Nomás rodeados de amenazas nos damos cuenta de nuestro tamaño real. Se estremeció y dio unos pasos. Conforme la oscuridad se apoderaba de la llanura y creaba sombras amorfas donde antes estaba el vacío, sus pasos se volvían lentos. ¿Qué tengo que hacer tan lejos de casa? ¿Rescatar al país? Tal vez. Pero ¿cómo?, ¿si cada día me voy quedando más solo? Volteó la mirada hacia donde sus colaboradores y los hombres de la escolta se afanaban junto al fuego o erigían tiendas de campaña, y la idea de que ellos eran los únicos partidarios con los que contaba le provocó un ligero cosquilleo en el ombligo.
Sus ejércitos habían sido vencidos por los franceses batalla tras batalla, las naciones poderosas del mundo se negaban a prestarle ayuda, casi todos los hombres a quienes confiaba su vida y el porvenir de la República habían desaparecido. Estoy solo, arrinconado en el desierto y, en lo alto, el cielo sigue arreglando sus asuntos sin que le importen mis angustias. Levantó la mirada y vio los retazos de nube alumbrados por los últimos rayos color violeta. Al soltarse un aire débil que apenas alcanzaba a estremecer las sombras, él imaginó los alaridos de los bárbaros que sobre sus monturas fatigaban el llano, y pensó que si hubiera tenido de su parte esas tribus salvajes de comanches, apaches, lipanes y mezcaleros les habría podido dar un buen susto a los invasores. Se trataba de una casta de indios diferente de las que él conocía; no como los mayos, yaquis, pimas, ópatas y huicholes, quienes desde que supieron de la llegada del nuevo Quetzalcóatl se declararon sometidos a su imperio. Los bárbaros eran guerreros indómitos que preferían la muerte a perder su libertad, no esclavos en busca de amo como los otros. Imposible reclutarlos o tenerlos como partidarios; su eterna rebeldía los había condenado al exterminio. A lo lejos estornudó uno de los caballos y el presidente lo escuchó como si estuviera a unos cuantos pasos. No conseguía entender el comportamiento del sonido en aquellas soledades. Debí dirigirme al sur, a Oaxaca, bajo la protección de Porfirio, a las montañas, a la Sierra de Ixtlán; allá me sentiría seguro. Pero tras la derrota de González Ortega en Majoma, el camino del norte fue el único franco.
Dio media vuelta y se sorprendió de la distancia a que se hallaba el campamento. Las fogatas lucían como simples ascuas en medio de la oscuridad. En torno de la lumbre unas siluetas minúsculas parecían inquietas. Seguro creen que me perdí, o que peligro por haberme alejado demasiado. Como si pudiera huir, salirme de este cuerpo mezquino que ya ni siquiera me pertenece. Miró de nuevo el cielo donde habían aparecido las primeras estrellas y se preguntó si podría contemplarlas la noche siguiente, si aún estaría vivo para entonces, si las tropas francesas no le habrían dado alcance, librándolo por fin del peso que lo atosigaba. Luego caminó sin prisa adonde se hallaban sus hombres mientras pensaba que al fin y al cabo la inmensidad del desierto era semejante a la de la montaña, aquella que había conocido desde que abrió los ojos al mundo. Siguió avanzando hasta distinguir la cabellera y la barba hirsutas de Prieto a la luz de la lumbre. El poeta lo miró y en su semblante se reflejó el alivio. Un viento frío empezaba a soplar y Juárez observó con codicia las llamas de la hoguera donde se calentaban también Manuel Ruiz, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Camilo y el coronel Juan Pérez Castro, jefe de su escolta, quien al verlo acercarse se levantó con disciplina marcial.
–Ya está lista su tienda de campaña, señor presidente.
–Gracias, coronel.
–Hoy vamos a cenar carne fresca, patrón –Camilo revolvía un guiso en una sartén de fierro–. Uno de los muchachos de la escolta mató una víbora de cascabel.
–Ese animal se lo cenarán ustedes –Iglesias puso cara de asco–. Yo me conformo con frijoles y totopo.
–Pues usted se lo pierde, licenciado.
–¿Y qué hay para tomar?
–No tendremos agua, pero todavía nos quedan tres garrafones de sotol de la sierra.
Se acomodó con los demás al amor del fuego. Antes de probar el primer taco que le pusieron en la mano, volvió de nuevo los ojos a lo alto. En el desierto las estrellas relumbraban como sólo las había visto en el océano o en la Sierra de Ixtlán, y un acceso de nostalgia se le asentó en el estómago vacío.
No se trataba de un sueño, sino de recuerdos; lo comprendiste desde el fondo de la mente porque sabías que esa molestia en el costado era una piedra del desierto que se hundía en tu carne a pesar de la lona que cubría el piso de tu tienda, y de las mantas que tú habías colocado en el suelo porque por alguna razón aquella noche desdeñaste el catre para dormir con el cuerpo unido a la tierra, sintiendo sus latidos, sus movimientos, su respiración, como cuando eras un simple conductor de ovejas y te tendías a descansar al ras del pasto sin pensar en alimañas ni serpientes. Recuerdos. Uno tras otro. Los reconociste porque recreaban episodios de tu vida con tal nitidez que habría sido imposible confundirlos con una visión onírica, porque ni desaparecían ni dejaban de dar vueltas en el carrusel de la mente aunque giraras el cuerpo para eludir la presión de la piedra, aunque abrieras los ojos para encontrar sólo negrura y los volvieras a cerrar sin despertar del todo, pero también sin dormir porque desde hacía muchos años habías dejado de descansar como lo hacían los demás mortales para nada más interrumpir un poco las ideas y las angustias y las decisiones que te exigía el ejercicio del poder.
Primero vino el de tu arribo a San Luis Potosí al frente de la caravana del gobierno que había salido de la capital nueve días antes: un recuerdo confuso donde apenas distinguías la bienvenida que te dio el gobernador sustituto, porque Vicente Chico Sein, a quien tú habías colocado en el puesto, estaba preso tras un ataque de demencia que lo llevó a salir a las calles desnudo gritando vivas a la igualdad, la fraternidad y la libertad. Mala señal, ¿no es cierto?, ésa de que tus colaboradores comenzaran a volverse locos. Tenías el propósito de establecer en tierra potosina un gobierno estructurado, con congreso y corte de justicia, pero pronto se dieron las primeras deserciones, y aunque aparecieron por la ciudad los generales Jesús González Ortega y José María Patoni, quienes se les habían escapado con un cargamento de oro a los franceses durante su traslado a Veracruz para ser embarcados a Francia, San Luis Potosí no era del todo seguro debido a la cercanía de los invasores. Junto con los otros dos se había fugado también Ignacio de la Llave, aquel veracruzano a quien tanto apreciabas desde la guerra contra los mochos, pero la escolta se les había rebelado en un intento por robarles el oro, matando a De la Llave y haciendo huir a los demás hasta San Luis. Una deuda más a la cuenta de González Ortega, ¿no, Pablo?, y un nombre más en la lista de tus colaboradores desaparecidos. Aunque González Ortega era presidente de la Suprema Corte y debía permanecer donde el gobierno, prefirió seguir a Zacatecas y tú lo dejaste ir para no verlo día a día; Patoni asimismo optó por viajar a Durango mientras tú tratabas de organizar el gabinete con los hombres a tu disposición, que no eran muchos, por lo que reviviste a la vida política a Ignacio Comonfort otorgándole el Ministerio de Guerra y mandaste traer de Guanajuato a Manuel Doblado con objeto de que ocupara el de Relaciones. Doblado renunció pronto cuando le impediste expulsar de la ciudad a sus adversarios Francisco Zarco y Manuel Zamacona, y Comonfort no sólo abandonó el gobierno sino también el mundo al caer en una emboscada mientras se dirigía a negociar la paz con el enemigo.
Fue ahí, cuando aún no llevabas ni seis meses ausente de la capital, que ante la falta de liberales prominentes dispuestos a integrar el gobierno llamaste al gabinete a dos hombres más jóvenes en quienes de antemano habías advertido disposición, inteligencia, astucia, firmeza y lealtad: el abogado periodista José María Iglesias y el ex rector de San Ildefonso Sebastián Lerdo de Tejada, un hombre de tu misma estatura, calvo, con ojos de batracio, elegante y limpio, hermano menor de quien fuera en otros años el rival más brillante que has tenido. Desde entonces ambos peregrinaban contigo por los caminos de la patria y ahora, mientras dormías cerca de ellos, escuchabas sus ronquidos que por momentos alcanzaban tal volumen que te hacían imposible alcanzar el sueño profundo.
Giraste de nuevo tratando de acomodarte mejor mientras oías afuera de la tienda los murmullos del desierto. Entonces la memoria comenzó a bombardearte con imágenes más nítidas: las de tu estancia en Matehuala a finales de ese año 63 y principios del 64. Fue tu primer contacto con un desierto mexicano: un océano de arena moteado de cactos y chaparros donde abundaban serpientes, escorpiones, ratas de campo y, en el cielo, aves de presa y rapiña. Pero no estabas en condiciones de contemplar con atención ese paisaje nuevo para ti; debías decidir la nueva sede del gobierno entre dos posibilidades: Zacatecas o Saltillo. Sí, para alejarte de los ejércitos invasores tenías que optar entre los territorios de tus dos principales adversarios del bando liberal. Gobernaba Zacatecas Jesús González Ortega, quien según tus informantes había intensificado sus conspiraciones en contra tuya con el fin de arrancarte la presidencia de las manos, y sólo Dios sabría si al tenerte a su alcance y en sus dominios no te encerrara para conseguir sus fines. Por otra parte, Saltillo estaba bajo el dominio de Santiago Vidaurri, pues este cacique había anexado Coahuila a Nuevo León, y desde la guerra anterior ignoraba tus órdenes toreando a tus emisarios en franca actitud de rebeldía.
¿Adónde ir?, le preguntabas con insistencia a tus ministros durante aquella comida de flores de palma y carne a las brasas con que celebraron la llegada del nuevo año. Tras mucho discutir, decidieron que la mejor opción era Saltillo, donde además ya vivían Margarita, tus hijos y Pedro Santacilia, pues los habías enviado allá desde San Luis Potosí ante la proximidad de las fuerzas del general mocho Tomás Mejía. Nunca esperaste que en esa ciudad coahuilense te diera la bienvenida un grupo de zacatecanos ¡felicitándote por tu sabia decisión de renunciar a la presidencia! ¡Carajo, Pablo!, ¡hasta dónde había llegado la desvergüenza de González Ortega! Tras las palmadas en la espalda, sus emisarios te urgían a adelantar los trámites con el fin de que el traspaso del poder al presidente de la Suprema Corte se realizara de manera expedita. No sabías si carcajearte en sus caras o mandarlos aprehender. Traían una misiva también de felicitación nada menos que de Manuel Doblado, quien apoyaba el proyecto argumentando que los franceses y Maximiliano jamás negociarían la paz contigo y sí en cambio con González Ortega. Ambos eran unos traidores, sólo eso. Dos tipos dominados por sus ambiciones personales que por fin se habían quitado la máscara que disimulaba sus verdaderos planes. Debiste sin embargo dominar tu ira, un arranque de furia que estuvo a punto de enviarlos al paredón de fusilamiento, porque los dos eran generales del ejército republicano y no podías darte el lujo de perder más hombres de mando, sobre todo ahora que te hallabas en territorio del inestable Vidaurri y podrías necesitarlos. Convenciste a los zacatecanos, a Doblado y de paso por medio de cartas a los demás gobernadores liberales de que tu renuncia era un absurdo que perjudicaría la causa dividiendo la República, y cuando tus adversarios políticos fingieron plegarse a tus deseos y el resto de los mandatarios estatales hizo público su apoyo hacia ti, respiraste con libertad de nuevo. Se había desvanecido de momento la sombra de la traición de González Ortega y Doblado, con quienes ya tendrías una mejor oportunidad de ajustar cuentas en el futuro. Pero quedaba Vidaurri.
Sin embargo, al rodar de nuevo tu cuerpo envuelto en las cobijas tu memoria se dislocó y puso ante ti cuadros que nada tenían que ver con los últimos sucesos, escenas remotas que de tanto haberlas eludido en el pasado creías enterradas para siempre. No sabías por qué danzaban frente a ti esas imágenes ahora, cuando te encontrabas en medio de la nada. ¿Será por contraste?, te preguntaste entre sueños y entre sueños respondiste: Sí, es por contraste con el paisaje que he contemplado en estos días. Por eso las escenas que ahora llenaban tu cerebro eran las de los cautiverios a que te habían condenado tus enemigos. Mírate, ¿te reconoces, Pablo?
Ahí estás, en un calabozo infecto de la prisión de Oaxaca en castigo por haber representado en un litigio a aquel grupo de indios indefensos de Loricha. Ese joven abogado idealista eres tú en tu primer enfrentamiento directo con un miembro del clero. Perdiste el pleito, ¿recuerdas?, y no sólo eso: acabaste en la cárcel por haber denunciado la parcialidad del tribunal. Qué ingenuo eras, pensabas que podías vencer a la Iglesia. Y ese otro también eres tú ya no tan joven, un tiempo después de ser gobernador de Oaxaca, cuando te atreviste a prohibirle la entrada al estado nada menos que a Santa Anna, como si no supieras que si en aquella ocasión venía derrotado habría de regresar triunfante una vez más; por eso ahí estás, en una de las tinajas de San Juan de Ulúa, incomunicado, viviendo el infierno de la humedad y la sal y ese eterno gotear de paredes y techo que no te permite cerrar los ojos. Qué ingenuo eras, creíste poder desafiar al dictador sin sufrir las consecuencias. Y ese otro hombre maduro, vestido de negro, más experimentado y menos ingenuo pero otra vez preso también eres tú, ahora en el Palacio Nacional, de nuevo incomunicado, ahora por negarte a seguir al presidente Comonfort en su aventura golpista contra su propio gobierno. Preso en el palacio, qué ironía, ¿no? Como si ese cautiverio hubiera sido una anticipación de los que pasarías ahí como presidente.
¿Cuántas veces habías sido cautivo, Pablo?, ¿cuántas veces no tuviste otro horizonte que cuatro estrechas paredes y un techo bajo, húmedo, apestoso a hongos y a lama, sin saber cuándo acabaría la prisión? ¿Y por qué recordabas eso ahora?, ¿por qué repasabas esas imágenes en un desierto donde no había paredes ni techos que te aplastaran el ánimo? Porque te sentías acosado, abandonado por todos; porque al fin comprendías que los grandes espacios abiertos también pueden ser prisiones, con muros y techos de aire, llenos de silencio donde se respira una soledad infinita. Pero no te preocupes demasiado, no. Da vuelta una vez más sobre tu lecho de arena, procura no pensar en nada, ya va a amanecer, y cuando venga a despertarte el coronel Pérez Castro, o tu fiel Camilo, tállate los ojos y procura convencerte de que éstos no fueron recuerdos sino ...