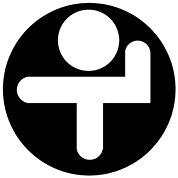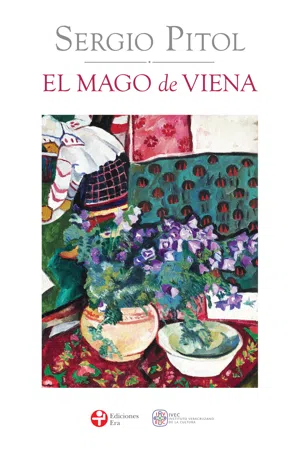![]()
Sergio Pitol
El mago de Viena
Ediciones Era
![]()
DIARIO DE LA PRADERA
12 de mayo de 2004, miércoles
Ayer al mediodía me interné en el Centro Internacional de Salud “La Pradera”, a media hora de La Habana; por la tarde exámenes y visita a los doctores. Me explicaron el tratamiento al que me deberé someter; por las mañanas me extraerán sangre, la enriquecerán con ozono en un recipiente al alto vacío y la reintegrarán al organismo por la misma vena. Esa operación no demorará más de una hora. Tendré pues todo el día para descansar, leer, hacer ejercicio en un inmenso jardín y recapacitar sobre mis males y sus posibles remedios. Estoy atrasado en todos mis trabajos; procuraré escribir y leer con entera tranquilidad.
13 de mayo
Comencé a reflexionar sobre el cuento, sí, el cuento como género. Un autor de cuentos se emplea desde el primer párrafo en adelgazar una o varias anécdotas; después, trata de mantener un lenguaje eficaz, con frecuencia elíptico. En el subsuelo de la escritura serpentea imperceptiblemente otra corriente: una escritura oblicua, un imán. Es el misterio; de esa corriente depende que el cuento sea un triunfo o un desastre. El final de un relato podrá ser abierto o cerrado. La mayor aportación de Chéjov a la literatura es su libertad; clausura una época e inicia otra; sus cuentos y sus obras de teatro ignoran la retórica de su tiempo. Nadie o muy pocos estaban acostumbrados a los inicios y finales de sus obras; al comenzar alguno de sus relatos los lectores suponían que el tipógrafo había olvidado las primeras páginas porque encontraban la acción ya bastante adelantada, y el final podría ser peor, se perdía en brumas, nada concluía o si lo hacía era de una manera errónea. Los críticos consideraban que aquel joven era incapaz de dominar las mínimas reglas de su profesión y pronosticaban que jamás lo lograría; esos pobres diablos no habían intuido que ya Chéjov era el mejor escritor de Rusia. A los cuarenta y cuatro años, cuando murió, era un clásico. Chéjov ejerció, y hasta ahora lo logra, una notable influencia en todas las grandes literaturas, en especial la anglosajona: James Joyce, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, William Faulkner, Tennessee Williams, Truman Capote. Raymond Carver en nuestro tiempo captó con inteligencia y emoción el universo de Chéjov y sus procedimientos estilísticos. Su último cuento, “Tres rosas amarillas”, narra las últimas horas del ruso. Gustavo Londoño siempre insistía en que Borges era un heredero directo de Chéjov. A mí no me lo parece. Borges inventó una literatura propia, transformó nuestro idioma apoyado en los modelos clásicos, casi todos ingleses. Leyó el Quijote en inglés, como a Homero, y a muchos clásicos más. El cierre de sus mejores cuentos es absoluto. La mayor parte de sus tramas están elaboradas para producir un final alucinante. Piénsese en los de “Hombre de la esquina rosada”, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, “Emma Zunz”, “La muerte y la brújula”, o uno, el más maravilloso entre los maravillosos: “La casa de Asterión”.
En un cuento lo más importante es la apertura y la clausura de la historia, lo demás es relleno, pero literariamente tiene que estar al nivel de los extremos. Aun en los cuentos que tienen un inicio y un final imprecisos, esas carencias le confieren una fisonomía específica a la escritura. Esas aparentes ausencias dominan el relato con mano de hierro.
Descreo de los decálogos y las recetas universales. La Forma que llega a crear un escritor es resultado de toda su vida: la infancia, toda clase de experiencias, los libros preferidos, la constante intuición. Sería monstruoso que todos los escritores obedecieran las reglas de un mismo decálogo o que siguieran el camino de un único maestro. Sería la parálisis, la putrefacción.
El cuento moderno, a partir de Chéjov, tenga o no un final preciso, requiere la participación del lector, éste no sólo se convierte en un traductor sino también en un partícipe, es más, un cómplice del autor. “Los más grandes cuentos les resultan nuevos a sus lectores cada vez que los releen, porque para ellos tienen el poder de revelar algo que no habían advertido antes.” Eudora Welty dixit.
Frank O’Connor, en una entrevista publicada en la revista Paris Review, declaró en 1958: “La novela se puede apegar al concepto clásico de una sociedad civilizada, del hombre visto como animal que vive en comunidad, como son los casos de Jane Austen o Anthony Trollope. Pero el cuento, por su misma naturaleza, permanece muy lejos de la comunidad; es romántico, individualista e intransigente”.
Cortázar opina: “Un cuento es malo cuando se lo escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas. Las nociones de significación, de intensidad y de tensión han de permitirnos acercarnos a la estructura misma del cuento”.
14 de mayo
Anteayer, después de la primera sesión de ozono, experimenté una energía física y mental desde hace tiempo desconocida. Mi cuerpo se despojó de los dolores y fatigas, sentí una inicial restauración. En la noche anoté algunos comentarios sobre el cuento, su estructura, su especificación como género. Si a algún escritor me he acercado más es a Chéjov; no sólo por su obra; su persona me produce un enorme respeto. Aun antes de haber tenido noticias de su existencia estaba yo en su busca. Leerlo ha sido mi mayor ventura y una lección permanente. Desde hace cuatro décadas he estado bajo su sombra. Cuando escribí mis primeros cuentos no conocía su obra narrativa, sólo algo de su teatro, tal vez aún más moderno que los relatos. Antes de encontrarme con su obra había ya leído casi todo Faulkner, mucho de James, de Borges, el Doktor Faustus de Mann, La metamorfosis y El castillo, Las olas y Al faro, Proust, Sartre. Buena parte del caudal de las editoriales argentinas: Losada, Sudamericana, Emecé, Santiago Rueda y Sur que derramaron la nueva literatura europea y norteamericana en todas las librerías de México al final de la Segunda Guerra Mundial. Cada título, cada autor significaba una victoria: la de no detenerse en Giovanni Papini, las biografías de Emil Ludwig, José Rubén Romero, Lin Yutang y Luis Spota. Los jóvenes decidimos sumergirnos en la literatura contemporánea. De repente cerca de nosotros aparecieron dos narradores inusitados: Juan Rulfo y Juan José Arreola. Y un poco más tarde otro novelista sorprendente: el joven Carlos Fuentes. Los leímos con tanto interés como a los nuevos escritores europeos y norteamericanos. A pesar de que Chéjov había muerto medio siglo atrás yo lo coloqué en la primera fila de mis preferencias, y aún sigue allí. Chéjov mantiene un suspenso permanente en el relato. Un cuento suyo nos proporciona una impresión total, pero si lo releemos con frecuencia la historia se vuelve diferente. En una carta a Suvorin, su editor, del 1° de abril de 1890, le dice: “Cuando escribo, confío plenamente en que el lector añadirá los elementos subjetivos que faltan en mis cuentos”.
En mis primeros cuentos, aun antes de leer a Chéjov, y hasta en los recientes, he dejado espacios vacíos para facilitarle al lector elegir alguna de las varias opciones de colmarlos.
15 de mayo
Me inicié en la escritura a mediados del siglo pasado. En el año 1956 para ser preciso. Fui yo el primero en asombrarse de haber dado ese paso. Mi relación con la literatura se inició desde la infancia; tan pronto como aprendí las letras me encaminé a los libros. Puedo documentar la niñez, la adolescencia, toda mi vida a través de las lecturas. A partir de los veintitrés años, la escritura se entreveró con la lectura. Mis movimientos interiores, manías, terrores, descubrimientos, fobias, esperanzas, exaltaciones, necedades, pasiones han constituido la materia prima de mi narrativa. Soy consciente de que mi escritura no surge sólo de la imaginación, si hay algo de ella, su dimensión es minúscula. En buena parte la imaginación deriva de mis experiencias reales, pero también de los muchos libros que he transitado. Soy hijo de todo lo visto y lo soñado, de lo que amo y aborrezco, pero aún más ampliamente de la lectura, de la más prestigiosa a la casi deleznable. Algunos vasos comunicantes no fácilmente perceptibles transmiten lo que soy yo a mi lenguaje y lo que el lenguaje es a mí. Por intuición y disciplina he buscado y a veces encontrado la Forma que el lenguaje requería. En pocas palabras eso es mi literatura.
Al terminar la carrera de leyes asistí como oyente a algunas materias de la Facultad de Filosofía y Letras y una vez a la semana al Colegio Nacional para escuchar a Alfonso Reyes sobre temas helénicos. Dedicarme al derecho no tenía para mí ningún atractivo. Como oficio elegí la edición; durante varios años traduje, corregí y recomendé algunos libros en distintas editoriales: la Compañía General de Ediciones, Novaro, y dos recientes en esa época, más ambiciosas y plenamente modernas: Joaquín Mortiz y Era. En una ocasión pasé un par de semanas en Tepoztlán, donde tenía alquilada una casa para concentrarme en mis labores. Esa vez me proponía terminar una traducción de un libro infantil por petición de Novaro para entregar con urgencia. Al llegar a la casa coloqué en una mesa el libro por traducir, la máquina de escribir, un diccionario y algunos cuadernos. Me proponía comenzar la labor esa noche. Pero no abrí el libro ni esa noche ni ninguno de los días siguientes. Hice un cuento y no abandoné la mesa sino hasta la madrugada. Me quedé consternado. Por las mañanas despertaba aturdido y salía como sonámbulo a pasear por el pueblo; sin proponérmelo, inconscientemente, pensaba en el cuento: lo que debía omitir, transformar, añadir; a ratos me sentía culpable ante la editorial, apresuraba el paso de regreso para comenzar la tarea, pero seguía añadiendo nuevos detalles, elegía los que podían ser más eficaces, buscaba el desarrollo después de la trama que seguiría del primer párrafo hasta el lejano final, me era muy difícil caminar en las arenas pantanosas de la zona intermedia, y al llegar a la casa releía las páginas surgidas de la noche, corregía infinidad de inepcias y recomponía el texto. En fin, cuando llegué a la ciudad de México llevaba tres cuentos completos y ninguna página traducida.
Mis amigos escritores, los de mi generación, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo y José de la Colina habían ya publicado uno o dos libros y eran tratados por la prensa cultural como promesas literarias. Cada semana, al salir del único cineclub que existía en la ciudad, el del Instituto Francés para América Latina, me reunía con esos amigos en el café María Cristina, luego se sumaron los todavía más jóvenes Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. La década de los cincuenta fue una época de transformación en la cultura mexicana. Los escritores del realismo socialista, algunos cultivadores de un nacionalismo desgastado y ramplón, y unos cuantos conservadores, la derecha radical, se oponían a las nuevas corrientes de la literatura moderna, sobre todo a la extranjera. Alfonso Reyes, nuestra figura más abierta al mundo, era estigmatizado por escribir sobre los griegos, Mallarmé, Goethe y la literatura española de los Siglos de Oro. Abrir puertas y ventanas era un escándalo, casi una traición al país.
En mi juventud, la salud de las artes y aun concretamente de las letras mexicanas no me preocupaba demasiado. En las reuniones del María Cristina celebrábamos la literatura, la pintura, el cine, el teatro, el jazz. Las conversaciones eran muy estimulantes, provocativas y, a veces, formidablemente divertidas. Yo no me sentía comprometido a combatir a los escritores de ningún bando, para eso hubiera necesitado leer sus obras, y los artículos periodísticos de José Rubén Romero, Gregorio López y Fuentes, Alfonso Junco y Jesús Guízar Acevedo, todos coléricos ante la contemporaneidad, y aun hasta los del Vasconcelos de ese tiempo me resultaban letra muerta. Recuerdo que una vecina, en Córdoba, me regaló durante tres cumple...