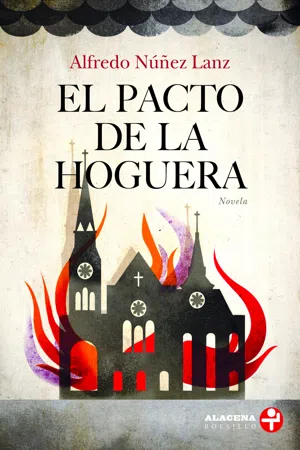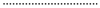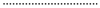![]()
XII
Llegamos temprano. Faltan diez minutos para que den las diez y todavía nadie nos abre la puerta a pesar de haber tocado el timbre. Hace frío. Sobre todo para mi abuela a quien cada vez veo más cansada. Los ojos se le han puesto opacos, como si una pizca de vida se le hubiera apagado. Refugio trae a Lola casi a rastras. Está adormilada por las hierbas que le dimos con tal de calmarla.
–¿Vuelvo a tocar el timbre, patrón?
–No sé. La primera vez nos abrieron a la hora en punto.
Se escuchan pasos del otro lado. Mi abuela se persigna y murmura en voz baja:
–Que Dios nos ampare.
Nos abren la puerta. Doy los primeros pasos y, en la oscuridad, distingo la figura de Catalina. Es la primera vez que la miro de cerca. Dos semanas atrás la sorprendí en el corral de los animales, bebiendo leche, chupando la teta de una de las cabras negras. Es la hija menor de la hermana Lucha. Bizquea, tiene el labio leporino y, sin quitarnos la vista de encima, nos indica con la mano que entremos.
El pasillo es largo antes de llegar al patio central. Caminamos callados. Sólo mi abuela murmura sus plegarias y me toma del brazo. Es su manera de pedirme protección. Pasamos por el corral. Las cabras para los rituales mastican sin preocupación junto a un gallo que deja de picotear el suelo terroso y nos observa, altanero. Al fondo está una jaula grande con gallinas y debajo se acurrucan dos cerdos pintos de buen tamaño. Miro el cielo tratando de pensar en algo diferente y, conforme seguimos adelante, las estrellas se mueven hacia atrás.
–Patrón, patrón –me llama Refugio en voz baja. Lola se ha quedado recargada en una pila de llantas viejas, con los ojos cerrados. Suelto a mi abuela y regreso para ayudarlo. Lola comienza a reírse.
–No puedo moverla. No se deja.
Entre los dos tratamos de cargarla y Lola se retuerce. De su boca salen gruñidos, quejas, risitas sofocadas.
–Llegó la endemoniada –escucho que dice Catalina, casi gritando, hacia la puerta doble, abierta, donde una cortina negra cuelga dejando pasar la luz tenue de las veladoras.
–Ayúdales a traerla –ordena la voz de la hermana Lucha, desde adentro. La niña arrastra los pies en señal de molestia; entra a otra habitación cuya puerta verde tiene un ojo pintado de negro justo en medio. Saca un acetre idéntico al que usan en las iglesias y se dirige hacia nosotros, enfadada. Toma el hisopo típico para regar agua bendita y nos empieza a mojar. El líquido huele a romero y otras plantas. Nos apartamos para que se concentre en Lola, quien sigue dando gemidos dolientes. Esta vez entreabre los ojos malignos y clava la vista en Catalina.
–No me asustas –le dice a Lola y la toma del codo para conducirla al cuarto de la cortina negra. Refugio, mi abuela y yo la seguimos.
El lugar es muy amplio, iluminado con veladoras de diferentes colores. Sobre la pared izquierda cuelgan pezuñas de animales, collares de cuentas amarrados con plumas, crucifijos adornados con listones, manojos de hierbas secas y, sobre una mesa pegada a la pared, hay botellas de todos tamaños que guardan líquidos a medio consumir. Del lado derecho, pintada en el suelo, una estrella de cinco puntas muy bien trazada llama la atención de todos. Justo en medio hay una piedra cuadrada donde se ve una mancha oscura y rojiza.
Nos sentamos frente a la hermana Lucha. Mi abuela le extiende la mano derecha, tratando de saludarla.
–Mamá Lucha no toca a nadie –declara Catalina, que aparece detrás trayendo dos pollos, uno negro y otro blanco, amarrados de las patas. No hacen ruido, sólo de vez en vez sacuden las alas y dejan caer algunas plumas.
–Abuela, la hermanita Lucha es vidente. No puede tocar a nadie antes del ritual –le explico. Catalina se pasa la lengua por los dientes chuecos que no dejan de asomarse en ese hoyo. Nos sentamos. Con un gesto le indico a Refugio que nos espere afuera. Catalina acomoda a Lola en el centro de la estrella, la sienta sobre la piedra, toma una de las botellas, se la lleva a la boca y luego escupe el líquido alrededor de Lola, procurando formar un círculo. Luego, toma otra botella y repite lo mismo pero del otro lado. La hermana Lucha empieza a rezar y va subiendo los brazos. Coge una daga vieja, se persigna con ella y se levanta de su silla. Arrastra la daga encima del agua escupida. Catalina enciende un cirio gordo, negro, que coloca frente a Lola. Va por otra botella, esta vez con un líquido morado, y vierte el contenido sobre la cabeza de mi mujer. Lola grita, se convulsiona, mientras Catalina pasa los dos pollos alrededor de su cabeza. Mi abuela se lleva las manos a la cara y yo me levanto de la silla; no soporto los chillidos de Lola. La hermana Lucha tiende la daga hacia mí.
–Hoy había una mariposa negra entre las cosas que me trajiste. La muerte te ronda, José.
–Ave María Purísima –dice mi abuela–, viene por mí.
–No. No viene por ninguno de ustedes todavía.
Los ojos de la vidente se ponen en blanco y la daga deja de apuntarme. Catalina toma la caja con las cosas que dos semanas antes le llevé. Me pidió ropa de Lola, unos calzones míos, tierra de panteón, un mechón de pelo de Antonia, otro mío y otro, más abundante, de Lola; tres cocos lavados con agua bendita, un centenario de oro y una caja de jamoncillo de piñón de la dulcería Celaya, sus favoritos.
Catalina toma la daga de su madre y rápido corta la cabeza del pollo blanco, a los pies de Lola, sobre la piedra. Mientras el animal aletea, todavía vivo, se lo pasa a mi mujer entre las piernas. Dios nos va a castigar, susurra mi abuela. Me vuelvo hacia ella y le pido silencio. Bien sabe que ninguno de sus curas, ningún médico y tampoco sus rezos ayudaron a Lola en su momento. Si estamos aquí es porque no hay otra cosa más para socorrerla.
–Tú le abriste la puerta al demonio, acércate –ordena la hermana Lucha. Toma mi cara entre sus manos y observa con agudeza, traspasándome con los ojos–. Lo traías de siempre.
Me acomoda en uno de los picos de la estrella y coloca un coco a mis pies. Coge los mechones de pelo, los revuelve junto con hierbas secas, anuda todo con estambre rojo, formando una pelota, y lo coloca en otro extremo de la estrella para rociarlos con una de las botellas de la mesa. Les prende fuego. Respiro con dificultad; es el olor nauseabundo y tantas veladoras prendidas. El legajo de pelos arde y va tomando formas: primero un perro, luego un bebé y, por último, quedan cenizas. Catalina pasa el pollo negro sobre mí. El animal me picotea el cuello, defendiéndose. Esta vez no usa la daga. De un tirón le arranca la cabeza al pollo y arroja el cuerpo frente a mí. Lola da un grito tremendo. Catalina se apresura a rociarla con el hisopo y esto la calma. Madre e hija se toman de las manos, cada una de pie sobre un pico distinto de la estrella. Imploran, cantan, gritan. Lola vuelve a convulsionarse. Su cuerpo tiembla. No hay otro sonido que los rezos amorfos de las dos. De pronto, la hermana Lucha toma el centenario de oro, lo alza y lo deja sobre la cabeza de mi esposa. Luego, repite lo mismo conmigo y declara:
–Tú ya estás perdonado.
Catalina vuelve a rezar, toma una más de aquellas botellas, se mete el líquido a la boca y me escupe en la cara. Su deformidad expuesta, frente a mí, hace que cierre los ojos.
–Pueden irse.
–¿Todo terminó?
–Sí.
Catalina comienza a recoger las cosas con la soltura de quien ha repetido la escena trescientas veces.
–¿Lola estará bien?
–Espero que con esto se componga. Si no, habrá que ofrecer un sacrificio más grande –asegura la hermana Lucha.
Mi abuela, desde su silla, dibuja una ligera sonrisa. Quizá, pienso, está contenta de saber que le queda más tiempo en este mundo.
–Usted también tiene su poder –le dice la hermana Lucha, mientras le tiende la mano ofreciéndole una sonrisa cómplice. Mi abuela se despide, orgullosa de haber podido tocarla.
Estoy esperando los furgones que traen nuestra mercancía. Parece que vienen atrasados. Fidel se rasca la cabeza, como si tuviera liendres. Mi abuela ha inspeccionado el cuarto de la azotea que comparte con Refugio y, además de limpio, lo hallo con sus cosas ordenadas. Me da orgullo tener empleados tan confiables. No les conozco ningún vicio, no son como otros cargadores de La Merced que de vez en cuando me piden dinero. Empiezan: Patrón, no sea malito, deme para un taco. Yo llamo a Fidel y le digo: Dale un taco de nuestra comida. Le prepara un taco del portaviandas que ahora nos manda mi abuela. Luego siguen: Patrón, deme para un café. Interrumpo a Fidel y le digo: Dale un café. Y al final, siempre dicen: No sea malito, deme un tostón para curarnos la de anoche. Hasta que confiesan les doy.
–Vienen atrasados los ferrocarriles, ¿qué hacemos? –Refugio cruza las manos esperando mi respuesta.
–Descular hormigas –bromeo.
–Está usted de buenas, don José.
–Ayer mi Lola durmió bien. Se va a curar; la hermanita Lucha hará el milagro. Empezaremos el año festejando.
–Va a ver que sí. ¿Hoy no ha sentido que lo siguen?
–No. A lo mejor hasta ese sombrerudo salió huyendo con la limpia de ayer. Fidel, ¿puedes traerme el periódico?
–Sí, patrón –le doy el dinero y va.
–Refugio.
–Dígame.
–Ya mero cumples dos años con nosotros. Se pasa muy rápido el tiempo y no has ido a ver a tu familia. ¿Por qué no quisiste pasar el fin de año con ellos? Hoy es una fecha importante.
–¿Se acuerda que alguna vez me preguntó si había hecho una maldad, si venía huyendo?
–Sí.
–Pues hice la peor de todas. Quiero ir con la hermanita Lucha también.
Examino su cara, ahí aparece la vergüenza.
–Perdónate tú, Refugio. No creo que se compare con lo mío. No vale tanto como un centenario de oro.
–¿Se lo quedó?
–Al final dijo que estaba maldito y lo puso en un cofre con la tierra de panteón que le llevamos. Seguro al rato lo desentierra. Todo el mundo tiene que vivir de algo.
–Le hice un hijo a mi hermana. Mi padre no la baja de puta, no sabe que el chamaco es mío. Todo el dinero que gano se lo mando a ella aunque no la he vuelto a ver. Mi niño tiene la boca igualita a la hija de la hermana Lucha, pero es listo. Mañana cumple cinco años.
Me quedo tieso. ¿Por qué lo hizo? ¿La habrá violado? ¿Cómo pudo hacer algo así? Es aberrante. Surge ante mí la imagen de su hermana, una muchacha morena como él, quizá con la misma piel marcada de viruela. Refugio no se atreve a verme. Juega con el escapulario que lleva en el cuello.
–¿Te lo dio tu hermana?
–Sí –por fin me mira de frente. Nos quedamos así un rato. Es él, es Refugio. Ya no se esconde tras sus ojos, ahora sólo espera. Hay pena, culpa y tristeza en esa cara. Piensa que le diré lo mismo que el mundo entero ya le ha dicho. Un reclamo, una mueca de asco, de rechazo idéntico al gesto al que él quizá se somete frente al espejo día con día. ¿Con qué derecho lo juzgo? Soy un asesino y le debo mi libertad. Su miedo y el mío son los mismos. Sin dejar de observarlo lo tomo del hombro.
–Si nos va bien con esta venta, Refugio, te prometo que te pago el triple y traemos a tu hijo para que lo revise un doctor. Un hijo es un hijo. No importa con quién lo hayas tenido.
–Gracias, don José.
Fidel llega con el periódico. Comienzo a leer sobre un enfrentamiento de Camisas Rojas y católicos en la iglesia de San Juan Bautista, en el pueblo de Coyoacán. Antes de que el día tome otro cariz, cierro la noticia de golpe y mejor aspiro el olor de la mañana. Hoy vamos tarde y toca madurar la fruta nueva para que podamos descansar el primero de enero. El día va para largo, mejor no invocar tragedias ni sospechas.
–Pensé que hoy de plano no abrirías –dice don Pedro Monclova dándome una palmada en el hombro.
–Se atrasaron los furgones y por más que pedí el doble de hombres para cargar el camión, abrimos hora y media tarde.
–De plano no descansas, ni porque hoy se acaba otro año. ¿Cómo sigue tu mujer?
–Mejor, gracias por preguntar.
–Hijo, despáchame los veinte kilos de siempre y me pones otros cinco aparte –le pide a Fidel. Éste empieza a trabajar de inmediato. Nos quedamos solos.
–Te quería decir que hace rato, cuando pasé, había dos hombres preguntando por ti. Parecía muy urgente, yo creo que eran policías.
La sangre se me congela. No logro responder nada.
–Hasta pálido te pusiste –don Pedro se ríe–. Espero que no andes en malos pasos, Chelo.
–¿Chelo? –repito indignado, casi gritando.
–Así te decían allá en tu tierra, ¿ver...