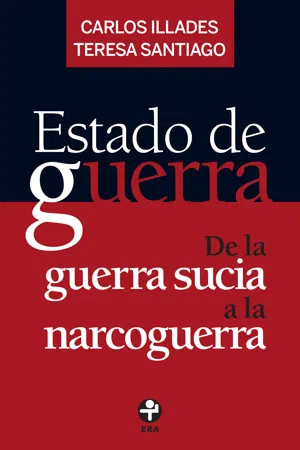![]()
1. La guerra interna
Las guerras internas plantean preguntas e inquietudes que ameritan recurrir a algunas categorías provenientes de la filosofía política, para así fundamentar la discusión y hacer una valoración de éstas. En particular, resulta central la noción de “orden” o “estado de derecho” (en contraste con “estado de naturaleza”) como base del Estado y de su uso legítimo de la fuerza, conceptos acuñados en la modernidad. Intentaremos pues, a partir de éste y otros, formular las características de la guerra interna, una clase de conflicto que hasta la primera mitad del siglo pasado se distinguía de la guerra entre Estados soberanos y que hoy, debido a la complejidad que ha adquirido, parece retar a nuestras categorías y convenciones pues responde menos a la separación tradicional interno/externo. Empezaremos repasando los conceptos centrales de la filosofía política que nos permiten acercarnos desde esta disciplina al fenómeno de la guerra interna y en la segunda parte del capítulo intentaremos sustanciar esos conceptos aludiendo a casos paradigmáticos de lo que hoy ocurre.
La guerra en el Estado moderno
La noción de guerra sólo es plenamente aprehensible a partir de la noción de “orden jurídico”. Noción surgida en la modernidad, concibe al Estado como el producto de un pacto social. A partir de esta idea, los filósofos contractualistas de los siglos XVII y XVIII le dieron vida y fortalecieron el hasta ahora inamovible paradigma liberal occidental, cuyo fundamento es el orden, esto es, un espacio político y jurídico bien acotado fuera del cual persiste, en diferentes grados y modalidades lo no-ordenado, el estado de naturaleza cuya violencia puede desbordarse en cualquier momento.
Uno de esos peligros inminentes es la agresión que viene de fuera. Acerca de la guerra entre los Estados (los poderosos leviatanes), Hobbes (junto con Grocio y otros grandes teóricos del Estado y de las relaciones internacionales) se pronunció, aunque sin conferirle la misma importancia que al conflicto interno. Vale la pena sacar a la luz la razón de ello porque resulta iluminadora para nuestros propósitos: Hobbes agudamente se percató de que la guerra intramuros es el peligro más grande al que puede estar sometida una comunidad o un Estado. Sin duda, la guerra interestatal es peligrosa y puede acarrear incontables males al interior de las naciones. Pero, realista al fin, el autor del Leviatán consideraba que la guerra entre naciones es la situación “natural” en la que coexisten los entes políticos y el lugar propicio para mostrarse en cuanto a su fuerza y poderío. Por el contrario, la guerra intramuros es síntoma inequívoco de un Estado débil e incapaz: “La anarquía internacional puede aún dejarnos con un gobierno nacional fuerte que proteja nuestros intereses. La anarquía nacional es dañina porque nos afecta directa y adversamente”.
De Hobbes nos separan, además de cuatro siglos, dos historias muy diferentes, por no decir inconmensurables. Intentar establecer paralelos entre la realidad inglesa del siglo XVII y la mexicana (o latinoamericana) del siglo XXI parece descabellado y, desde luego, no es nuestra intención. No obstante, hay algo en lo que Hobbes y los habitantes de algunas de las naciones azotadas por conflictos internos tan o más sangrientos que las guerras civiles somos cercanos: el miedo al caos absoluto, la vuelta al estado de naturaleza. La guerra civil, que en distintas etapas hizo nacer el parlamento inglés y de la cual, en gran medida, surgió la nación moderna, horrorizó a Hobbes por la cuota de violencia y odio entre las partes enfrentadas.
Qué tanto influyó en el desarrollo de su teoría política la experiencia de los convulsionados tiempos que le tocó vivir es algo que sigue siendo tema de discusión entre los estudiosos. Empero, lo que está fuera de toda duda es que Hobbes, como ningún otro autor de su tiempo, captó el enorme riesgo que corre una comunidad cuando el poder deja de estar en manos de la institución encargada de procurar seguridad y pasa a las manos de los grupos e individuos particulares; esto es, el riesgo de caer en el estado de naturaleza, sea por una guerra civil o bien, como en el caso de Colombia, por una guerra de guerrillas y, en el del México de hoy, por una guerra interna propiciada a partir del reto del crimen organizado al Estado y la tardía e ineficaz respuesta de este último.
Más allá de que nos resulte convincente la teoría contractualista del origen del Estado y de que coincidamos con Hobbes en el ingente poder que debe conferirse a éste, interesa sobre todo rescatar su intuición acerca del peligro que representa para una comunidad el posible retorno al estado de naturaleza que, a diferencia, del orden jurídico, se caracteriza por ser una “guerra de todos contra todos”, guerra que nunca se supera totalmente pero que puede ser regulada y acotada. En efecto, el orden civil es el medio más racional para salir de esa “condición de guerra… consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres”; con la creación del Estado, la comunidad se transforma radicalmente: no sólo el estado de naturaleza cede su lugar al orden civil, sino que la multitud deja de ser una masa informe para convertirse en pueblo. Pero nada garantiza que la violencia y el caos no puedan volver cuando las instituciones sufren una retracción importante.
De inicio, aquello que lleva a los individuos a pactar para darse leyes y reglas de convivencia que regulen el inevitable conflicto que siempre habrá de darse en los grupos humanos es, según Hobbes, el miedo a una muerte violenta. Cuando lo que impera es el estado de naturaleza –esa “conjetura”, como lo llamó Adam Ferguson en Un ensayo sobre la sociedad civil (1767), de carácter meramente metodológico, no histórico–, los hombres y mujeres viven sometidos a sus propias normas. Lo que equivale a decir que no están sometidos a ninguna ley, sino al arbitrio individual y a la suerte. En condiciones tan precarias, la fortaleza física no garantiza la supervivencia: incluso los más fuertes tienen momentos en que deben dormir y es ahí cuando un enemigo más débil puede tomar ventaja y asestar el primer golpe. Nadie puede ser un vigilante perpetuo de las acciones e intenciones de los otros; nadie, salvo el Estado mismo.
La seguridad que brinda un orden civil no depende exclusivamente de la fuerza física, sino de la fortaleza de las instituciones, una frase que no por ser un cliché carece de validez. Y ésta se consigue a través de legislar buenas leyes, esto es, justas. Desde luego, para todos los teóricos modernos del Estado era muy claro que la ley más justa no garantiza su obediencia y que, por lo tanto, había que recurrir a la fuerza física en los casos de incumplimiento. La fuerza física del Estado, es decir, las policías y las fuerzas armadas (el ejército), es el último recurso para establecer el orden civil y jurídico de una comunidad. No se puede prescindir totalmente de la coacción física del Estado, y menos aún de la fuerza de las leyes (algo que Maquiavelo entendió a la perfección). En el origen mismo de la idea de Estado se le vincula con la fuerza, pero legítima, porque es el que vela por el mantenimiento del orden jurídico. La sentencia de Weber en el sentido de que el Estado es el portador exclusivo de la violencia legítima no hace sino recuperar esta convicción de la modernidad temprana.
Desde luego, una pieza fundamental de cómo se vinculan el miedo, la protección, la fuerza física, el orden, la ley y demás elementos de la vida política de una comunidad es qué se entiende por seguridad. Con acierto, Hobbes afirma que por seguridad no se entiende aquí “una simple conservación de la vida, sino también de todas las excelencias que el hombre puede adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado”. De donde se sigue sin demasiadas dificultades esta conclusión: si un Estado no cumple con la meta de hacer posibles las condiciones bajo las cuales la población pueda adquirir –en grados razonablemente diversos– “las excelencias para sí mismo” a través de actividades legales, está dándole razones a los ciudadanos para que incumplan el pacto social y, con ello, se pone en el mayor riesgo al orden civil/jurídico. Al igual que un organismo vivo, el Estado puede debilitarse y llegar a su práctica desintegración. Un Estado mengua por varias razones; algunas de ellas tienen que ver o bien con la falta de energía (de poder) o bien con el exceso de poder en una de las instancias de gobierno, lo que lleva a la fragmentación del poder mismo. Esto conduce muchas veces al surgimiento de “comunidades morales” al margen de la ley, que devienen en “centros de todos los modos de actividades relacionales ilegales, cuyas esferas de circulación alcanzan todo el cuerpo social y con frecuencia también a sociedades exteriores […] las nombramos mediante denominaciones tales como ‘barrios’, ‘dominios de los señores de la droga’, ‘villas miseria’ y ‘feudos de los señores de la guerra’”.
Guerra interna y guerra civil
Hemos partido de considerar al orden social como el producto de la consolidación del Estado. Ese orden es lo que, en su versión original se llama “sociedad civil”, o lo que es lo mismo, una “sociedad de derecho y comunidad política; un orden pacífico basado en el consentimiento implícito o explícito de los individuos, una zona de ‘civilidad’”. Sólo tomando como telón de fondo la idea de “orden”, puede aprehenderse la noción de “guerra”, una noción eminentemente política que aún conserva muchos de sus elementos originales a pesar de las enormes transformaciones del propio fenómeno histórico en los últimos doscientos años. Nuevamente recurrimos a Hobbes, quien ofrece una definición que podemos considerar clásica: “la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifieste de modo suficiente”, de esta manera, la naturaleza de la guerra consiste “no ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario”.
Destacamos del texto dos ideas: la voluntad de luchar y la necesidad de seguridad. Éstas son las dos caras de una misma moneda: la guerra es disposición a luchar, al enfrentamiento, a la violencia; la segunda, a la que ya nos hemos referido, es el mecanismo para evitarla o reducir el peligro de su emergencia. De los dos componentes, el primero se refiere al carácter disposicional a la lucha –por parte de los hombres y mujeres agrupados en una comunidad– que nunca desaparece. Consecuentemente, el principal mecanismo para equilibrar esta condición de guerra –según una visión moderna y liberal del Estado– es la garantía de seguridad. En ausencia de ésta, los individuos recurren al derecho (fundamental y, por ende, incuestionable) de hacerse de cualquier recurso para garantizar su subsistencia lo que, eventualmente, abona el terreno del estado de guerra interna.
La definición hobbesiana se aplica a todo tipo de guerra (interna o externa), pero es muy útil para el caso de la guerra interna porque ahí se perciben claramente estos dos aspectos. De una parte, tenemos que aun consolidada la sociedad civil como un orden pacífico y civilizado que se fundamenta en el consentimiento de los miembros de la comunidad, el peligro de volver al estado de naturaleza está siempre latente; y el otro aspecto importante se refiere a que los miembros de esa comunidad lo que anhelan por encima de cualquier cosa es la seguridad que sólo el Estado puede garantizarles.
Ahora bien, la guerra interna se caracteriza por ser un conflicto en el cual se ha pasado de esa condición disposicional a una forma de violencia activa que no se manifiesta en eventos aislados (los propios de toda comunidad política), sino que se da como una situación de violencia desbordada, permanente y difícil de revertir. Es necesario además reconocer varios tipos de guerra interna; no toda guerra interna es una guerra civil, y esto es importante señalarlo. Hagamos pues el intento de diferenciar la guerra civil de otras, tanto o más cruentas que ella.
Una definición tentativa de “guerra civil” es la siguiente: una situación en la que “dos o más organizaciones militares distintas, una de ellas al menos relacionada con el gobierno anterior, combaten entre sí por el control de los principales medios gubernamentales dentro de un único régimen”. Ante esta fragmentación del Estado podría desencadenarse una revolución, lo que suele acontecer cuando “el Estado ha perdido la capacidad para mantener sus funciones básicas y cuando al menos dos contendientes luchan por ganar el control”. Por su parte, la guerra interna –no civil– es el estado de violencia generalizada producido por un “enemigo interno” que amenaza la estabilidad del Estado, pero que, en principio, no pretende hacerse con el poder político, sino incrustarse en el sistema, dentro del cual se reproduce. La guerra civil tiene un componente ideológico fundamental, sea político o religioso (o ambos); en cambio, las motivaciones de los que personifican una guerra interna pueden ser ideológicas (políticas) –como en el caso de la guerrilla– o de otro tipo, como en el caso de la guerra entre el Estado y el crimen organizado. En este último, la motivación principal es la defensa de intereses particulares de índole económica, como la violencia desatada por las mafias o la llamada “narcoguerra”. Desde luego, hay varias combinaciones posibles, como ha mostrado la historia reciente en algunos países de Europa del Este y de América Latina.
Este primer acercamiento al análisis y posible diferenciación entre la guerra civil y otros tipos de guerra interna nos permite dar un segundo paso hacia una revisión más detallada que nos revele las particularidades de cada una y proporcione criterios más o menos seguros para distinguirlas.
Quizá habría que empezar por preguntarse sobre las causas de las guerras internas, dado que la vuelta al estado de naturaleza es el peligro más serio una vez que se ha conformado el orden civil. Éstas pueden ser de muy diversa índole. Sería imposible señalar todos los posibles detonantes; cada situación y contexto presenta componentes singulares. De cualquier manera, podemos intentar adelantar alguna hipótesis general.
Hemos dicho que las guerras civiles –por el momento hablaremos sólo de éstas– se presentan cuando el Estado se fractura y lo que hay, entonces, son fracciones de éste (“proto-Estados”) disputándose el poder y el control político. Comentando las guerras civiles que ocurrieron en Europa en la primera mitad del siglo XX, en particular las que se dieron en Finlandia, España y Grecia, Julián Casanova apunta que, “más allá de las etiquetas emocionales, esas guerras civiles no fueron simplemente el resultado de la rivalidad político militar entre dos facciones contendientes”. En estos y otros casos se trató también de cómo “organizar el Estado y la sociedad en años turbulentos”. Pero, sobre todo, lo que había era “una crisis social, con rasgos manifiestos de lucha de clases, integración nacional y, en el caso español, importantes divisiones religiosas”.
De manera que la fractura se debe también a la agudización del conflicto acerca de cómo organizar el Estado mismo, por qué principios p...