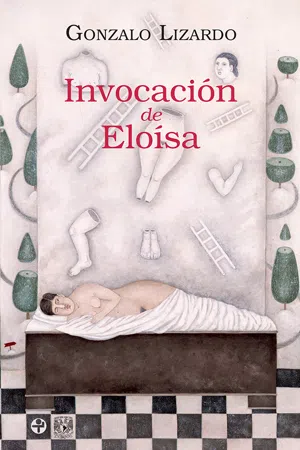![]()
Dos
E informado que fui de las susodichas sirenas, se me dijo que las buscase no en la mar sino en las aguas dulces donde ofrecían sus dones a los forasteros que se atreviesen a cohabitar con ellas […] y se me juró que las sirenas, con la simiente así obtenida engendraban a sus hijos, los cuales tenían, por dicho motivo, forma humana cuando niños, aunque después la trocasen por apariencia de pez.
Guillén de Lamporte
Crónica Verdadera y Prodigiosa
de la Conquista de Occidente
Quisiera saber, mi niño, dónde empezar mi historia para que la entiendas y cómo terminarla para que me sigas queriendo. Primero te contaré sobre mis padres y esos dones suyos que les causaron tanto orgullo y dolor, aunque te advierto que sólo conozco la versión de mi papá, que tan bueno es para armar mentiras y artificios. Según él cuenta, mi madre fue una hechicera que vivía, en compañía de su hijo, muy adentro de esta sierra, allá donde nace el río. A semejanza de su abuela y su tatarabuela, mamá protegía a toda criatura que desovara en estas aguas, y a cambio los animalitos, además de alimentarla, le enseñaron a reconocer los hongos, las yerbas o los cristales que necesitaba para curar o enloquecer a los hombres. A Jerónimo, el hombre que sería mi padre, lo encontró en el bosque, mutilado por unos bandoleros. Algo en él la conmovió, por eso se propuso desposarlo y hacerlo feliz. Sus amoríos provocaron muy pronto la envidia entre los habitantes del pueblo, y alguien rumoró que mis padres, por idólatras y promiscuos, habían propiciado la sequía de ese año. El rumor se expandió por los alrededores, salpimentado con acusaciones de hechicería y prostitución, hasta que el miedo se convirtió en violencia. Al regresar de la sierra, donde colectaba muérdago, camaleones y setas, mi padre halló muerta a su mujer, envuelta en un manto enrojecido, lapidada frente a su propia choza. Mi papá nos subió en un burro y juntos huimos a través de la sierra, ocultándonos en las cuevas, viajando con los gitanos o los arrieros. Esos días nos dolieron mucho, pero nos enseñaron más. De pueblo en pueblo, de taller en taller, don Jerónimo fue aprendiendo con avidez sus incontables oficios, hasta volverse maestro en todos ellos. Deberías verlo cuando encuentra un pedazo de caoba o cantera, cuando se abisma en sus vetas y volúmenes hasta deducir las formas que se esconden dentro. La ausencia de mamá fue también generosa conmigo: por su sangre heredé la capacidad para entender el ánima del mundo, el alma que oculta cada bestia, cada flor, cada piedra. Atraída por ese dios salvaje, por ese demonio natural que los demás prefieren no ver pues no saben domesticar, desde muy niña me habitué a salir de mi recámara por las noches, cuando nadie me veía. Me gustaba emborracharme con el aire frío, interrogar a los gusanos que mordisqueaban la yerba, sentir que la luna erizaba mi piel de gallina, revolcarme en el pasto húmedo o escuchar del grillo, el sapo o los chimayates las historias que transcurrían en el jardín, en el bosque, en cada charco. Más gozaba platicando en el río, pero no siempre podía hacerlo en persona. Cuando las mudanzas de mi familia nos distanciaban, él venía a visitarme en sueños para mojarme las pantorrillas, lavar mi cabello o hacer malabares con las formas de mi reflejo. Despierta o dormida, sonámbula o insomne, me daba por metreme en él, con todo y piyama, para dejarme arrullar por sus olas y sus relatos, que eran inagotables, pues a lo largo de su vida le había tocado ser todos los ríos y escuchar todas las lenguas. De ese modo atravesé las planicies de Neyshabur y las murallas de Amedabah, construidas por los berberiscos para proteger el comencio de la seda. A canoa visité la gran Hermépolis, donde trabajé como pitonisa, y recorrí varias veces los laberintos del Orinoco o del Missisipi. Al final me dormía entré sus brazos, o eso supongo porque nunca supe como regresaba a mi cama, donde amanecía con el alma fresca y feliz, repleta de ensoñaciones más nítidas, más poderosas que las ilusiones de los sentidos.
Eloísa hace una pausa y el silencio, en respuesta, se magnifica a mi alrededor, como si estuviera sumergido en un estanque que aligerara mi cuerpo y me ensordeciera la mente. Las manos de ella se deslizan cariñosas sobre mi frente contusa, mis raspones, mis labios reventados. Muy por encimita, para que no me duela. Luego se echa un suspiro y, sin verme siquiera a los ojos, va al armario y trae un ungüento. Como las cortinas están cerradas y apenas puedo entreabrir los párpados, nada puedo ver sino una granulosa penumbra que amortigua la luz, los ruidos, las emociones.
Ahora la tormenta redobla su intensidad pero aquí, en su recámara, su gruñido parece el de un cachorro domesticado. No puedo negarlo: me enamora, me enorgullece que Eloísa se desviva para mantenerme así de cómodo, a pesar de las rudezas que implica toda cura. Ya pasé por lo más difícil: el lavado de mis heridas, la desinfección, las gasas entre mis labios y dientes, todo eso. Mi ropa, bien exprimida, se balancea sobre el burro de planchar, y un calorcillo ubicuo comienza a instalarse en la médula de mis huesos.
Debería preocuparme por lo que me van a decir cuando vuelva a casa así de jodido. Por la angustia de mamá, que no se va a cansar de preguntarme y volverme a preguntar hasta que yo le dé una respuesta. O la furia de papá, que tiene años que no me pega, pero que enojado es capaz de volverme a abrir las heridas y echarme sal en ellas, nomás para que aprenda. O las burlas de mi hermanote, ya lo veo preguntándome, “¿qué le pasó al niño santo?, ¿se agarró a golpes con el diablo o quiere convertirse en mártir para llegar más rápido al cielo?”
Debería avergonzarme, tal vez, pero apenas siento culpa, como apenas siento algo. Y menos porque ella ha vuelto a mi lado, me besa en la frente y yo casi lloro de contento, rogándole al cielo que jamás nos abandone este instante. Cuando Eloísa abre el frasco de ungüento, un aroma a sardina, amoníaco y cadáver invade mis narices y me taladra el cerebro. Ella me ayuda a voltearme de espaldas y la pomada se extiende, con ternura, paciencia y eficacia sobre mi piel aterida. Como buena samaritana, Eloísa imparte su masaje y, con su plática, su cuento, me mantiene al borde del sueño o de la alucinación:
Cierta noche de otoño ocurrió algo distinto, algo esencial. Como si viviera en otro tiempo y dentro de otro cuerpo, me dieron ganas de nadar, de sumergirme en mi amado río, que me recibió vestido con su atuendo de algas y limo, de nenúfares que florecían bajo la luna fosforescente. Ni me quité la piyama; me puse a flotar, bocarriba, con los ojos cerrados, concentrada en sentir cómo se me trepaba la sangre a la cabeza y cómo los burbujeos del agua me reblandecían los pensamientos. La medianoche se fue y yo seguía ahí, absorta en mí misma y en las voces secretas con que el río elogiaba mis formas, mis sabores, lo mucho que me parecía a mi mamá, a la que había amado tanto. Luego, al llevarme los brazos al pecho, me di cuenta de que la bata y mi corpiño y mi calzoncillo se habían disuelto como sal de uvas entre las aguas. Me asusté, me sentí desprotegida, pero no podía moverme para defenderme de ese acoso, ni abrir los ojos para divisar un escape. Ciega, muda y sin voluntad, sentí que el río se volvía espeso, que sus moléculas se aglutinaban formando millares de labios y dedos que me acariciaban al mismo tiempo, pronunciando frases sin sentido, confundidas tras el rumor de burbujas, el pulso enfebrecido de mi amante. Mi amado me palpaba como un animal, un reptil, un crustáceo o una oruga de escamas afiladas. Su cuerpo me envolvía, traspasaba mis carnes, escribía garabatos en mi cerebro, adoptaba en mi imaginación la forma de mil animales en celo, un sapo que hincha su buche, un mandril enseñando su trasero rosa, los dos mil colores de un camaleón enamorado, la cresta de un gallo, las estrofas de un trovador, el llanto de una ballena… Y por último, con tenazas de alacrán en celo rompió mi voluntad y un torrente de besos me hizo bailar entre olas y espumares cada vez más ardorosos. No sé si hago mal contándote todo esto, cómo fue que el río me hizo mujer, su mujer, como antes lo fue mi madre, y la madre de mi madre… Sólo te diré que nunca me he arrepentido, excepto por un detalle: ¿cómo iba yo a saber que mi medio hermano nos espiaba, al río y a mí, en pleno romance? Azuzado por su curiosidad, o por los recuerdos más remotos de su infancia, cuando vivía a solas con mamá, allá en la sierra, Cristóbal se había percatado de mis paseos nocturnos, y esa noche, precisamente esa noche, se había trepado a un árbol para vigilarme. Pobrecillo de él, ya me imagino cómo se asustó entonces, al verme desnuda en los brazos del río, al observar cómo se abrían mis caderas en el agua y cómo el río renombraba y poseía los pezones de mis labios, el esfínter de mi boca, el ombligo de mis senos, la boca de mi vientre, la curvatura de mi ano, la lengua de mis nalgas, los dedos de mi pubis, los dientes de mi clítoris, el sudor de mi himen, la dureza de mis axilas, las axilas de mis piernas, las uñas de mi espalda, las…
Un suspiro la interrumpe. Su respiración resuena como la de un atleta después de brincar cien metros con obstáculos. Mientras lucha por recuperar el aliento, el silencio de la alcoba amplifica mi resuello, mi pulso, el gruñir de mi organismo. Al parecer, la lluvia dejó de caer hace rato sin que yo me diera cuenta, y de improviso también se acallaron mis pensamientos, mis dudas, mis malestares. Como un bulto, ella me voltea bocarriba y al fin puedo verla tal como siempre buscaré evocarla: como un ángel travieso y corporal, que me tranquiliza con su rostro sonriente y sudoroso, antes de embadurnar con su pomada mi panza, mi tórax, mis muslos y mis ingles, donde palpita lo único vivo de mi persona.
Ajeno por completo al dolor y el miedo, se despejan por fin las neblinas de mis ojos. Parpadeo a parpadeo voy vislumbrando la recámara donde reposo: una estancia de altos muros, iluminada por veladoras rojas, blancas y negras. De las paredes cuelgan efigies como las que suelo ver en sueños o me gusta dibujar en mi cuaderno prohibido, alrevesando las fábulas: San Judas Iscariote crucificado en el Calvario, un demonio que derrota al arcángel Gabriel, Satanás expulsando a Eva del infierno, un dragón que cocina a San Luis Rey con su aliento de fuego. Entre collares de ajos, crucifijos de caña, ojos de venado, diviso un pequeño brasero donde arde un trozo de mirra, amén de una repisa de latón verde con una pecera donde nadan tres pececillos dorados, como almas de niño flotando en el limbo.
En una vitrina aparte, ante mis ojos aparece un retablo de latón, enmarcado con madera estofada, láminas de oro y holanes de seda. Un incasto placer eriza mi cabello cuando reconozco, pintadas al óleo, la piel marfileña y la sonrisa milagrosa de Santa Águeda, atada a una columna de mármol, mientras dos serafines sostienen la charola donde reposan sus pechos, arropados en su casta sangre. Un grito se me ahoga en la garganta cuando veo que sus labios se abren para decirme, No temas por la salud de tu alma, no mientras Eloísa se encargue de curar tu cuerpo, ahora y siempre.
“¿Qué demonios me habrá untado esta mujer?”, me pregunto como un zombi antes de contestarme que no lo sé, “pero que Dios me perdone por gozarlo tanto”. Eloísa se ríe como si pudiera escuchar mis pensamientos, y tarareando un ensalmo se me acerca para recostar mi espalda sobre dos almohadones, besar mi frente, arroparme con dos sábanas y tres cobijas. Sólo entonces, sabiéndome inmóvil, Eloísa se quita la blusa, se viste con una bata, se sienta para cepillarse el cabello, de espaldas a mí, de frente a ese espejo que de rebote le hace llegar la devoción de mis pupilas. Complacida, ella permite que un beso se desprenda de sus labios y revolotee por la estancia antes de caer sobre mis labios resecos. Y yo, confortado por la felicidad más gratuita, aquella que se disfruta más por ser inmerecida, me dejo absorber por cada sílaba de su relato.
Cuando todo aquello terminó, los suaves brazos de mi río me depositaron sobre la arena, donde me cobijó el cansancio más plácido y reconfortante que había conocido jamás. Dormimos uno junto al otro hasta que llegó la mañana, y anduve perdida en mis pensamientos durante días, semanas, meses. Algo en mi espíritu se transformó como la uva que se pudre para volverse vino o vinagre. Dejé de ser la muchachita común y corriente que iba a la escuela en el día y se fugaba al bosque por la noche. Me sentía al mismo tiempo más vieja y más hermosa, más rota pero más íntegra, más santa y más animal que nunca. Mis sentidos se afilaron, y mi cuerpo se llenaba de alegría con el más leve contacto del aire o de la luz o de las voces que me rodeaban. A la semana, poco a poco, casi sin querer fui enterándome de todo lo que el río me había enseñado aquella noche. Entendí, para empezar, el destino de mi madre, y de la madre de mi madre, a las que el río también había instruido en sus arcanos para que administraran su magia acuática. Al igual que ellas, adquirí del río una sabiduría sensorial, una inteligencia táctil que me permitía comprender las cosas o la gente con sólo tocarlas. Todo lo que la escuela no pudo enseñarme despertó de pronto en mi memoria, o quizá más adentro, en la memoria de mi memoria… No siempre me gustaba lo que aprendía con mis manos, porque en todo encontraba lo amargo revuelto con lo dulce, pero lo que encontraba casi siempre me era útil y, claro, divertido. ¿Cómo decírtelo y que lo entiendas? Agarraba cualquier planta, y de inmediato sabía cómo hervirla, macerarla, exprimirla, combinarla con otras plantas, órganos de animales, cabellos de personas o jugos de insectos. Así obtuve una notable variedad de perfumes, concentrados y pociones, que clasifiqué sobre esa alacena que ves, de acuerdo con sus ingredientes o sus efectos. Sólo tengo que dárselos a beber, durante los sueños, a las maestras que me caen gordas, a las compañeras que se burlan porque estoy flaca o porque estoy gorda, porque tengo novio o porque no lo tengo. Me basta saludar de mano a mis víctimas para comprender sus miedos y sus debilidades, aquellas precisamente que yo ataco con mis potingues. A veces hay que hacer el mal para conseguir el bien. Por eso no puedes decir que fui mala, mi niño, corrigiendo los defectos de la gente mala. ¿Para qué quería la mugrosa Jacinta esa lengua de víbora, que envenenaba a sus amigas? Por eso se la quité, como le quité la inteligencia al perverso de don Gaspar, ¿lo conoces? Ese usurero que quería embargarnos la Hacienda y que hoy atesora pensamientos vacíos por los jardines del pueblo. Siempre funcionó, incluso con tus amigos y claro, también funcionará contigo… Vas a ver qué bien te pones con esta medicina que te estoy untando, para que me ames más, para que me ames siempre, para que nunca te olvides de mí. ¿Verdad que no te decepciona saberlo? ¿Verdad que no te importa que te haya enyerbado si voy a hacerte feliz?
En la situación en que me hallo, ni cómo negarme, ni cómo repetir jaculatorias que alivien mis remordimientos. Poniendo cara de travesura, Eloísa abre un baúl metálico y se pone a escoger una a una sus prendas. Me la imagino vestida de bruja, volando junto con su gato, sobre una escoba la noche de muertos, y hasta risa me quiere dar por debajo de mis vendajes. Eloísa se ríe por mí, como si pensara que me burlo de ella, y con cara de puchero fingido me arroja una calceta a la cara.
Y yo nada puedo hacer, nada sino admirar el encanto de su persona, o la forma de esas nalguitas, tan fragantes y hemisféricas, que se acomodan con gracia dentro de sus calzoncillos de holanes. Flotando muy despacio, como si flotara en una alberca, Eloísa se va colocando el corpiño, el fondo, las sandalias y por último su vestido de algodón blanco. Sólo entonces regresa al taburete, se sienta frente al espejo, y frunce los labios para delinearlos con un pincel, empapado en grana roja, que insiste en equivocarse.
Yo nada pienso. Veo a medias, escucho a medias… y nada más. Mi alma se desvanece con los sudores y escalofríos que ese hechicero ungüento le arrebata a mi carne. Me siento como una esponja, con los poros saturados por una materia ajena que me da masa y volumen, que invade mi consciencia y la transforma por dentro. Me debería preocupar por lo que mis padres van a pensar cuando llegue la noche y no me vean regresar del cine. Mínimo, mi padre me va a desollar a cintarazos, como lo hacía con mi hermano cuando éste le escondía sus gotas de valeriana. Tengo que inventarles un buen pretexto, algo que no suene a mentira como suena lo que de verdad me ha ocurrido. Pero no, no tengo fuerzas para intentarlo, para hacer nada que no sea observar a Eloísa.
A ella, por cierto, no le ha gustado su maquillaje: se limpia los labios con un pañuelito blanco y arroja el frasco de grana roja, que casi se rompe contra la pared antes de caer al cesto de basura. Vestida como un angelito blanco y caído, Eloísa se mete conmigo en la cama y me abraza por debajo de las cobijas. Y así, untada a mi costado, termina de contarnos, al techo y a mí, sus historias de amor y de fantasmas, no para que yo me asuste, no, sino para espantarme el insomnio, al igual que lo hacía mi mamá cuando me aplicaba plantillas calientes de tomate o plátano en los pies, ajo en el pecho, un pañuelo húmedo en la cara y mucho mentolato sobre la nariz.
¿En qué me quedé? Ah, sí… De verdad disfruté muchísimo los dones que el río me entregó, excepto porque Cristóbal perdió la brújula desde aquella noche, cuando nos estuvo espiando. Se hizo huraño y corajudo, faltaba a clases, se metía en pleitos, discusiones, problemas. A escondidas invadía el estudio de mi padre para destrozar sus moldes y sus hornos, empalaba sapos o culebras de río, se ponía a dar sermones en la calle, o a gritar que él no era hermano de una bruja. Me sentí culpable de su demencia, y para borrar su memoria le di a beber, tontamente, uno de mis filtros. En mala hora. Nunca supe qué error cometí, por más que repasé mis recetas, pues no conseguí hacerlo olvidar, sino retorcer sus talentos, tanto los malos como los peores. Ya lo has oído cantar: no tiene mala voz, pero deberías mirarlo cuando juega a las cartas o a los dados. Eso sí, jamás te atrevas a desafiarlo, porque no sabe perder y no va a descansar hasta vencerte y dejarte en la ruina. Se escapaba por las noches para irse de taberna en taberna a ofrecer sus canciones y a despelucar parroquianos. Tarde o temprano volvía, a veces navajeado por algún tahúr resentido, pero casi siempre muy contento, cargado de flores, ropas o perlas que me compraba con sus ganancias. Comenzó a hablarme bonito, a componerme poemas, a decirme que estaba curándose, y ya se lo estaba creyendo yo cuando me intentó besar. Asustada, le dije que lo quería mucho pero no de esa manera, y él se sintió rechazado y quiso atacarme. Se detuvo, sin embargo, al verme llorar, y arrepentido se fue de la casa, jurando que me amaba, que no merecía mi desprecio y que se iba a matar por mi amor. Desesperada, consulté al río y su respuesta fue muy clara: si mis hechizos no afectaban a Cristóbal era porque no merecía mi castigo sino mi amistad. No te imaginas, pequeño, los remordimientos que sentí por haberlo enyerbado, y más todavía aquella noche, cuando tocó a mi puerta su pequeño mono blanco para entregarme una carta suya. En ella me platicaba que estaba bien, que trabajaba en una feria ambulante y que quería volver a verme, pero que no lo haría hasta que lo perdonara. Por carta le pedí que volviera y por carta él me pidió matrimonio. Acepté, siempre y cuando prometiera respetar mi cuerpo y darme la libertad de amar a quien yo necesitara. Nunca pensé que aceptaría semejante convenio, pero lo hizo y a partir de entonces todo se complicó. Si te sirve de consuelo, a ti te elegí, mi niño. A Cristóbal, en cambio, me lo asign...