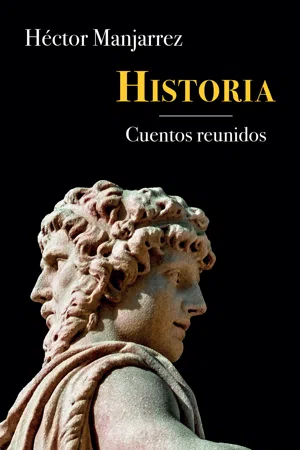• Virginia y el árbol •
Me gustan mucho los niños y por eso disfruto de mi trabajo matutino en la enfermería de una escuela privada bilingüe. Alguna vez me toca algún hueso roto, alguna cabeza descalabrada, alguna crisis de asma o epilepsia, pero en general no tengo que atender cosas más graves que raspones, cortadas, dolores de cabeza ficticios o reales, labios floreados, torceduras. El resto del tiempo leo mis libros y oigo música o, durante el recreo, vigilo y observo con no poca fascinación los juegos, las ingenuidades, las riñas, las alianzas, los abusos y las crueldades de los niños de primero a sexto de primaria.
Los más interesantes, siempre, son los que cursan el último año, porque ya tienen un sentido de lo trágico: saben y temen que el año entrante estarán en otras instituciones, con otras reglas, con un maestro o maestra por cada asignatura, y que en ese mundo serán nuevamente los pequeños de la cadena alimenticia. Aparte de las metamorfosis hormonales, creo que eso explica que se comporten de un modo un tanto frenético.
Su último año aquí lo quieren aprovechar al máximo. Sus maestras de inglés y español les parecen ya un tanto ridículas, como sacerdotisas de un culto anticuado. Les horroriza jugar a lo mismo que los chicos y mezclarse con ellos, como si tuvieran paperas o varicela. A la mayoría los conozco bien: los he estado observando y escuchando los tres años y medio que he laborado aquí. Puedo ver cómo tratan de ser ellos mismos en una versión distinta, mayor. ¿Puede el ser humano pensar todo el tiempo en algo que no sea él mismo?
La enfermería suele ser el oasis de las escuelas, el refugio adonde los educandos llegan heridos o cansados o asustados. El mundo de los niños, como el de los insectos, es un estado de guerra casi permanente. Siempre hay otro bicho que nos quiere mostrar su fuerza o quitar el sitio o despojarnos de algo preciado, como nuestro orgullo. En la enfermería, en cambio, priva la neutralidad. Soy afable y amable con todos y cada uno de esos seres a la vez ingenuos y calculadores, inermes y destructivos.
El color blanco y el olor a alcohol los apaciguan. Les gusta acostarse y cerrar los ojos y descansar de las interminables batallas del yo, tantas de ellas tan puramente imaginarias a su edad. Aquí no se les exigen conocimientos de nada, ni lealtad y obediencia a nadie. Sin que yo tenga que acuciarlos, conversan y se confían a mí. Nunca sus secretos, eso no. Pero sí sus hazañas.
En efecto, como ya dije, yo soy neutral, aunque en mi corazón prefiero a los débiles y los sensibles y me asustan los que ya saben sacar ventaja de su fuerza, de su belleza, de su hipocresía o de su dinero. Pero todos son niños y por eso –aun a los chamacos bestias y a las chiquillas ponzoñosas– los quiero. Yo disfruté muchísimo de mi niñez; me gusta ayudarles a gozar de la suya. El merthiolate, los apósitos y las vendas que les pongo siempre refuerzan su pensamiento mágico. Todos salen de la enfermería con sus poderes restaurados o por lo menos al treinta o cuarenta por ciento. Me gusta pensar que en mi territorio se reparan emociones. El ser humano es mitológico –como dijo ya no recuerdo qué escritor– y nadie lo es tanto como los niños.
Muchos me abrazan y me dicen: “Gracias, Ester. Que te vaya bien, Ester”. Los niños muy rara vez les expresan buenos deseos a los adultos. A los niños no les importa cómo les vaya a los grandes. Pero los niños saben que los aprecio y que en cuanto llegan cierro el libro que esté leyendo y le bajo al radio y los escudriño y los escucho a ellos. Les presto toda mi atención profesional y espiritual. Son seres extraordinarios. No voy a decir que son creaturas de Dios, porque los años y las lecturas me han hecho agnóstica, pero es una frase convencional que podría expresar mi admiración por ellos. Qué bueno que, a diferencia de mi propia infancia, ya haya tantas primarias mixtas, donde los sexos aprenden a enfrentarse y conocerse antes de que los obliguen al cortejo, el casamiento, la infidelidad y el divorcio automáticos.
Me gusta mucho leer. Mis autores favoritos son Balzac y Tolstói. Pérez Galdós es demasiado español para mí, pero también es bueno, aunque para nada tanto como Eça de Queiroz: El crimen del padre Amaro es simplemente genial. Del siglo XX me gustan Salvador de Madariaga, Pearl S. Buck, Henryk Sienkiewicz, Martín Luis Guzmán: Las memorias de Pancho Villa son tremendas. También me gustan Vicki Baum, Margaret Mitchell, Saint-Exupéry, Emily Brontë, José Rubén Romero. Son autores que me han enseñado mucho sobre el alma humana.
Y aunque es de lectura difícil, ahora mismo estoy enfrascada en La montaña mágica de don Thomas Mann. Así lo llamo yo, don Thomas, porque era un gran hombre. Acaba de morir en Suiza este mismo año de 1955. Nunca quiso volver a vivir en Alemania, porque su país entronizó a los nazis. Era un hombre de principios. Me dicen que tiene un cuento muy hermoso sobre la infancia, “Tonio Kröger”, que no he podido allegarme. En las tardes o noches tengo turno en un hospital privado aquí mismo en el sur del DF. Salgo poco, la condición de mi madre no me lo permite. Y me gusta la soledad, por qué no decirlo.
Entre mis chiquilines favoritos está Virginia, una niña que apenas ingresó este año y que no es muy popular entre las otras niñas, que la tildan de marimacha porque le fascina colgarse de la barra y las argollas y echar carreras, amén de jugar futbol con los niños en el recreo. Mi impresión es que las otras chicas de muy buena gana le hubieran echado bola negra a Virginia, pero que se lo han impedido la mucha simpatía y el mucho dinero de la pupila más bonita de la escuela.
Los varoncitos mismos, tan primitivos en general, no saben qué hacer con una extravagante como Virginia. Es la chica más deslumbrante de Sexto –es decir, de su Mundo– y además desea jugar con ellos, a lo que sea que ellos jueguen, tanto como sea posible. Pero ¿cómo ser camarada de Virginia Burgess, cuyo apellido nadie es capaz de pronunciar perfectamente, ni siquiera las maestras? Nadie se atreve a insultarla, ni siquiera a increparla, cuando mete la pata, ni a abrazarla cuando anota un golazo o proporciona un gran pase.
Los géneros no deben tocarse. Nadie se los ha dicho, pero todos lo saben. Virginia anota con una tijera y sus coequiperos, todos, braman “¡Golazo, golazo!” como posesos, pero nadie la palmea ni la estruja ni se le echa encima como prueba de entusiasmo.
Mugrosa y sin embargo siempre impecable, marimacha y preciosa, Virginia es un espíritu luminoso que alumbra el patio de recreo. (En clase, me han dicho, es tímida.) ¿Qué hace aquí, en este ambiente de clase media convencional y bilingüe, esa niña que monta caballos finos los sábados?
Las otras niñas de Sexto –a quienes les encantó que las invitara a su enorme residencia en el Pedregal– no le han preguntado, pero murmuran que ha sido expulsada de varias escuelas por razones desconocidas. Seguramente no por robar, pues nada en dinero y seguramente también lo respira las veinticuatro horas del día; viste sencillamente, pero hasta la más simple y modesta de sus camisetitas es de algodón egipcio del Alto Nilo cosechado por auténticos nubios y manufacturado en Manchester por los sobrinos de la reina Isabel o de Winston Churchill digo yo.
Además, cuando no la conduce a la escuela el chofer con su uniforme y cachucha gris rata, quien maneja el impresionante Buick Riviera Special verde botella es su propio papi, el célebre doctor Rodrigo Burgess y Santacilia, amigo o quizá hasta primo lejano de los Condes de Furstenberg y, desde luego, el cirujano plástico de las estrellas: el que les levanta las pechugas y los traseros y les domeña las patas de gallo y los pellejos del cuello y luego las lleva a cenar a Delmonico’s o El Patio. ¿No salió dos o tres veces con Liz Taylor entre maridos? Trepado en el bello y silencioso Buick, hace suspirar a todas las maestras y alumnas: es guapo como galán de cine gringo, con decir que Clark Gable le envidiaría la sonrisa con que se digna deslumbrarnos. A mí me parece que es un viudo demasiado charming y empalagoso y que le falta catego, pero le reconozco, eso sí, la virtud de adorar a su adorable hija única.
Los días pasan, yo les deseo suerte a Hans Castorp y Clavdia Chauchat en la novela del sanatorio montañés, y entre tanto percibo algo en la atmósfera que aún no sé nombrar. Me hago la ilusión de que soy la entomóloga que con la mirada y la teoría busca interpretar una cierta perturbación en las lindes del campo de estudio, lo que esas gentes creo que llamarían el Universo-Recreo. (He leído algunos breviarios sobre ciencia que me han fascinado.) En efecto, algo parece suceder, por breves instantes, en la proximidad del pirul o pirú centenario de metro y medio de diámetro que propicia una zona de humedad y relativa penumbra en la parte del terreno más alejada del edificio principal.
Allí hay intercambios químicos y tal vez físicos entre algunos Niños-Insectos; pero no me da la impresión de que sean violentos. Luego de observar tan disimulada como intensamente durante todo un recreo, me parece que ya puedo afirmar que lo que acontece sucede entre dos o tres niños, de identidades variables, y una niña, que siempre es Virginia.
Para el día siguiente ya estoy segura de dónde debo conc...