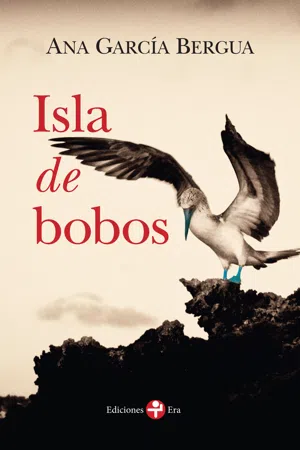
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Isla de bobos
Descripción del libro
En este relato de una extraña tragedia ocurrida a principios del siglo XX en una isla del Pacífico, Ana García Bergua despliega la tersura de una prosa transparente y fina para lograr una narración compleja y conmovedora, a la vez una novela histórica de notable fidelidad y una hermosa novela de amor.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2014ISBN del libro electrónico
9786074453454primera PARTE
•
I
..................
Desde pequeño fui gallardo. Mi madre me adoraba, las tías no dejaban de hacerme cariños y alabanzas. Raulito para aquí, para allá. Raulito, toca la mandolina para mis amigas las señoras Flores; Raulito, ven a dar las buenas noches antes de dormir; Raulito, recítanos ese poema tan bonito que dices en francés. En un lado de mi habitación, apartado de la ventana, había un espejo grande, de cuerpo entero. Yo, chiquito como de cinco años, ya me veía grande, igual al futuro héroe que veía mi madre en mí, pues el espejo reflejaba sus ojos. Podría decir que crecí en ese espejo. Día tras día me observaba en él, aspirando a llenar su luna con mi imagen. Mi padre me parecía Dios, y era de lo más natural que él me considerara un sucesor brillante, eso daba comodidad. Estudié, sí, aprendí lo que había que aprender en la escuela, si bien me daban cierta pereza los estudios. Con los compañeros me metía en problemas porque no sabía negarme a las tretas, a los malos intercambios. Me parecía divertido hacer una que otra maldad, detener a alguno más débil mientras otro fuerte lo golpeaba, todo con tal de no padecer su suerte. Pero no me parecía que yo fuera peor que los otros. Me gustaba comerciar, intercambiar cosas, canicas por cromos, un pastelillo, una peonza, un soldadito de plomo, todo con tal de llevar la fiesta en paz. Uno debe tener cuidado y procurar no destacar hasta que llegue el momento propicio en que puede revelar su verdad con toda magnificencia: esa idea guió una infancia sin sobresaltos, dedicada a preservarme para el futuro. Comme tu es beau!, me decía mi madre, y yo sabía que aquello no sólo significaba la gallardía exterior. Era hermoso como un gran animal del que saldrá un gran guiso, o como el pavorreal que de repente abrirá su cola y resplandecerá.
También intercambiaba pequeños favores con la servidumbre de la casa, silencio a cambio de golosinas o de servicios que por mi edad no se me hubiesen hecho y que correspondían a los mayores. Contaba con la incondicional admiración de las mujeres: las sirvientas de la casa se me ofrecieron desde que llegué a la pubertad, e incluso lo hicieron algunas de las amigas de mi madre, si bien jamás revelaría cuáles, pues, como ellas mismas me decían, después del amor, soy un caballero. Me daba cuenta de que esos tratos me rebajaban –incluso pesqué alguna enfermedad por su causa–, pero tampoco hubo después demasiadas oportunidades de recibir mejores: papá murió poco después de que los negocios se fueran a pique y a los quince años debí suspender estudios y futuro para dedicarme a trabajar, atendiendo la farmacia del pueblo. El boticario me enseñó a preparar las medicinas, a hacer curaciones, a distinguir enfermedades. Eso me mantuvo interesado. Sin embargo, me desesperaba ver que la familia no volvería a levantar el vuelo; ¿no había sido yo preparado durante todos esos años para la gran revelación de mis cualidades innatas, aquellas que venían con el prestigio y la buena educación? Tanto esperar, tener paciencia, para quedar detenidos como unas fotografías: no había sido educado yo para esto. A este desastre se añadía la preocupación por lograr buenos matrimonios para mis hermanas. No es bueno ser malagradecido con los padres, pero me convertí en un ser melancólico. Las aventuras amorosas, que tanto habían alegrado mi juventud, empezaron a convertirse en puras vulgaridades, pues las muchachas de mi clase ahora me despreciaban. Y las provocaciones de mis amigos, confiados en que jamás volvería a levantar cabeza. Desde el mostrador miraba yo la vida como una cosa ajena, que se me escapaba.
II
..................
El teniente Raymond Scott y sus marineros luchaban por alcanzar la playa en que un grupo de mujeres y niños corría de un lado a otro, agitando unos trapos miserables para llamar su atención. El fuerte oleaje impedía al lanchón desembarcar en aquel atolón oscuro, rodeado de corrientes e infestado de tiburones: un negro castillo gótico de coral y roca perdido en el Océano Pacífico, a más de mil millas de la costa mexicana. Mar adentro, desde el buque americano, el capitán Fogg y el resto de la tripulación hacían señales a los del lanchón de que mejor regresaran; aquella expedición, que por lo demás no estaba en su itinerario, podía ser peligrosa. Pero el teniente Scott porfió. Era importante averiguar qué les ocurría a aquellas personas, así que no hizo caso a las indicaciones del barco, el cual comenzó a retirarse. Calaba el sol de mediodía, las corrientes podían volcar la embarcación, pero aquellos marineros eran avezados: a la 1:30 del mediodía de aquel 18 de julio de 1917, la lancha venció al oleaje y desembarcó en la playa de la isla de K. El teniente Scott, el doctor Rosenberg y los marineros se encontraron por fin con esas mujeres y sus niños desarrapados, todos jubilosos y angustiados a la vez, gritando y hablando al mismo tiempo. Una de ellas, una mujer blanca con las ropas manchadas de sangre, se encontraba completamente trastornada y en la mano derecha blandía un cuchillo, con el que se echó encima de los marinos; el teniente Scott le detuvo la mano con firmeza y le quitó el arma. Entonces la mujer se desmayó en sus brazos. Las otras mujeres se pescaban de los uniformes de los marineros y señalaban el faro en lo alto de la isla, diciendo algo en español. El teniente Scott pidió al doctor que atendiera a la señora y se dirigió al faro. En el camino pudo apreciar lo que había sido una pequeña colonia, sus construcciones muy dañadas por el sol y las tormentas, algunas palmeras, restos de algo que semejaba una fábrica, rieles y trozos de metal muy oxidados, y entre tanto abandono, adentro de las casas, objetos de la civilización: muebles, herramientas, libros, enseres domésticos. Cruzó la isla poblada de aquellos pájaros grandes, blancos y negros, de los que llaman bobos, pues no se espantan al paso de la gente; rodeó una laguna estrecha y profunda, cuyas aguas olían a azufre, y después trepó por las escalerillas que conducían al fanal, construido sobre un montículo de rocas. Junto al faro alimentado con aceite, en la cabaña del guardafaros, se encontró con una mesa y unas cuantas sillas caídas en desorden. Sobre la duela, en medio de un charco de sangre, yacía el cadáver de un negro con la cabeza destrozada. De repente, el teniente Scott escuchó un ruido. Al voltear hacia la puerta, alcanzó a ver a un niño como de ocho años que cargaba una pesada lata con petróleo. El niño abandonó la lata en el suelo y escapó rocas abajo con agilidad.
Cuando Scott bajó a reunirse con sus hombres, la señora del cuchillo se había tranquilizado un poco. Era la única que hablaba inglés, y de manera entrecortada había explicado al doctor que eran las últimas sobrevivientes de la guarnición mexicana que cuidaba la isla de K. Se llamaba Luisa, era la esposa del comandante de aquella guarnición, el capitán Raúl Soulier, quien había fallecido junto con sus soldados al lanzarse al mar a buscar ayuda en una lancha improvisada. Con las mujeres y los niños quedó sólo el guardafaros, el cual abusó de ellas y les infligió violencias hasta aquel mismo día en que lo acababan de matar con un martillo. Por último, la señora Luisa le suplicó que los llevaran en el barco, que no los abandonasen ahí.
Frente a esas pobres mujeres con sus niños renegridos de sol y vestidos con harapos, el teniente Scott se sintió profundamente conmovido. Era impresionante pensar en la coincidencia de que el mismo día en que ellas se hacían justicia, el buque se desviara de su curso y él se dirigiera en la lancha hacia aquella isla con la sola finalidad práctica de probar las luces del barco. Algunas casualidades podían resultar sobrecogedoras, abismales. El teniente Scott era un hombre profundamente religioso, y vio en todo ello la mano de Dios, a quien agradeció el haberlo enviado a aquel lugar perdido a mitad del mar. A lo lejos, el barco le seguía enviando sus señales; era urgente que regresaran; arreciaba el oleaje y en un rato más sería imposible salir de allí. El teniente dio a las mujeres una hora para que reunieran sus pertenencias y las llevaran al lanchón, mientras el doctor se ocupaba de revisar a los niños. Raymond Scott, por su parte, pensó que, puesto que el destino lo había elegido para rescatar a estas personas, debía terminar bien el trabajo. Pidió a dos marineros que lo acompañaran a la cabaña del guardafaros. Al llegar, apartó la mesa y levantó el cadáver del negro por los pies. Sujétenlo por el otro lado, les indicó. Los marineros, Parker y Holligan, todavía sorprendidos por el hallazgo, tomaron con asco a...
Índice
- primera PARTE
- SEGUNDA PARTE
- Nota final
- Ana García Bergua