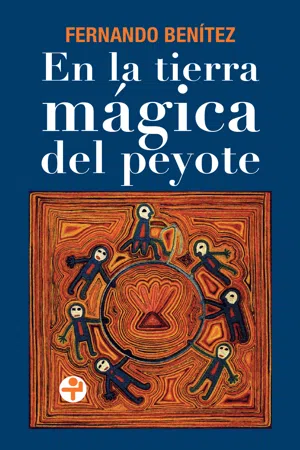
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Con sus dones de narrador fiel a los hechos, Benítez nos muestra en este libro cómo los huicholes, al repetir en su peregrinación mística al desierto de San Luis Potosí la cacería sagrada emprendida por los dioses en el tiempo originario, aspiran a hacerse contemporáneos de esos dioses. La reiteración del mito es, así, el eterno retorno a los comienzos, a la edad sin orillas en la que el sacrificio divino estableció el orden del ser y de la vida.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a En la tierra mágica del peyote de Benítez, Fernando en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2013ISBN del libro electrónico
9786074452877¿POR QUÉ ESTUDIAMOS A LOS INDIOS?
El avioncito de dos motores corre a lo largo de la pista y pronto se eleva en dirección de la Sierra Madre Occidental, sobre los cálidos y luminosos valles de Tepic. No puedo menos de imaginar que en este valle donde se da en abundancia el tabaco, la caña de azúcar, el maíz, un día vivieron los coras y los huicholes. Naturalmente la conquista los expulsó de su paraíso, de su mar rico en pesca, de sus centros ceremoniales y se vieron obligados a buscar un refugio en las montañas solitarias del noroeste que entonces, como en nuestros días, eran una especie de Tierra Santa.
El avión gana altura adentrándose en la sierra. Todavía es risueño el paisaje. Volcancitos de cráteres apagados y cubiertos de terciopelo verde se ofrecen a la vista como si fueran los preciosos objetos del boudoir de la naturaleza. Las intrusiones de la lava, semejantes a oscuros riachuelos, penetran hasta las cultivadas llanuras que principia a dorar el avance del otoño. Las nubes blancas y redondas, arracimadas en las cumbres y el fresco color verdeazul de los montes recuerdan las lluvias pasadas.
Ahora todo ese paisaje abierto, geométrico, civilizado, desaparece, y lo va sustituyendo otro paisaje que en cinco mil años no ha sufrido alteraciones. De Tepic, es decir, del siglo XIX —no podemos afirmar que viva en el siglo xx—, pasamos sin transición al neolítico. Ante todo, la soledad. Desde esta región de águilas comienza a desplegarse un tempestuoso oleaje de piedra. Los nombres con que el español bautiza a las montañas y a sus inagotables accidentes, están aquí representados: pico, picacho, mogote, espigón, loma, mesa, farallón, tablón, laja, serranía, cordillera, cadena, monte, cerro, altos, puerto, abismo, despeñadero, barranco, desbarrancadero, cantil, reventazón, cejas, crestas, peña, peñón, peñasco, peñolería.1 Las palabras sepultadas en los diccionarios se animan, cobran su color, su matiz, su aspereza, su profundidad, su relieve, su dramatismo. La imagen romántica de Victor Hugo de una tempestad detenida, vuelve una y otra vez, reiterada, obsesiva, porque todo en la Sierra Madre Occidental aparece desde la altura extrañamente inmóvil. Los bosques y los abismos son manchas y grietas oscuras, las lomas y los puertos, texturas pajizas, los ríos en el fondo de los barrancos han cesado de correr y sobre esta peñolería, sobre este laberinto de, rocas, se imponen, allá lejos, los tonos aperlados, los azules transparentes y los violetas líquidos de las sierras distantes.
De tarde en tarde, sobre la ladera de una montaña surge y desaparece la cabañita acompañada de su milpa minúscula y esa huella del hombre nos permite medir mejor que estos inmensos disparates la infinita soledad de la sierra.
A la hora y media de vuelo, de un modo inesperado nuestro bimotor cruza un bosque de robles y de pinos, roza sus copas y aterriza en la pista de San Andrés. No recuerdo otra cosa que los primeros huicholes, de pie en la orilla de la pista, rodeados de un ardiente mar de girasoles morados y amarillos y la sensación de extrañeza dejada invariablemente por estos primeros encuentros. Era lo mismo que haber aterrizado en la Tarahumara, en la Mixteca o en los altos de Chiapas. Tarahumaras, mixtéeos o tzeltales, estaban allí, en su paisaje natural, hablando un idioma diferente y llevando una vida que me era desconocida. Ellos no habían venido a buscarme sino era yo el que iba a su encuentro. Veía sus ojos y sus ojos me miraban con la misma curiosidad. “¿Quién eres?” —parecían decirme. “¿Qué quieres?” No sabía contestarles; no podía siquiera hablarles. Yo era un extraño y ellos resultaban para mí no menos extranjeros.
Claude Lévi-Strauss se pregunta cómo puede escapar el etnólogo a la contradicción que es el resultado de las circunstancias creadas por él mismo. “Bajo sus miradas tiene a su disposición una sociedad: la suya; ¿por qué decide desdeñarla y reservar a otras sociedades —elegidas entre las más lejanas y las más diferentes— una paciencia y una devoción que su determinación le niega a sus compatriotas?” 2
Un francés que deja París y emprende un viaje de 12 mil kilómetros a fin de estudiar las costumbres de un puñado de indios, tiene sin duda el derecho de hacerse esa pregunta. ¿Se la puede hacer un mexicano que abandona la capital para estudiar la cultura de los huicholes? Esos hombres que nos son tan extraños como pueden ser los nakwivara o los boboro para Lévi-Strauss, son al mismo tiempo nuestros compatriotas y aunque no hablen nuestra lengua y se pinten la cara y tengan una religión y unos hábitos calificados de exóticos, son por derecho propio mexicanos.
De esta circunstancia se derivan graves malentendidos. El etnólogo descubre pronto que el hecho de ser indio supone una subordinación, un estado permanente de explotación y menosprecio determinado por los hombres de su propia cultura. Los indios, conscientes de que ese intruso pertenece al grupo de sus explotadores, recelan de él, piensan que llega para robarles sus tierras o que lo anima el propósito de hacerles daño. El etnólogo, si es honesto, termina convirtiéndose en su defensor y no sólo pierde la objetividad indispensable a su trabajo, sino que se sale de su propio grupo sin lograr integrarse en el grupo objeto de su estudio y de su defensa. No le es posible además permanecer sentado tomando notas sobre un mecanismo religioso o un arte simbólico, a sabiendas que ese mecanismo y ese arte constituyen dos elementos de una explotación generalizada, y el problema se complica porque el enajenamiento de una población tan numerosa afecta de manera considerable la economía y el progreso de toda la nación.
Tales son algunos de los sentimientos y de las reflexiones del viajero cuando al iniciar sus investigaciones se enfrenta al exotismo de los indios. Llevaba conmigo El México desconocido de Carl Lumholtz, ilustrado con las fotografías que logró tomarles a los huicholes en 1895, utilizando una cámara que era entonces, es decir, hace setenta años, la última palabra en esa materia. Desde luego se advierte que no hay diferencias apreciables entre los huicholes fijados por Lumholtz y los que están en San Andrés, a la orilla de la pista. En setenta años, ningún cambio. Pero existe ciertamente una diferencia: la cámara del explorador noruego tenía la peculiaridad de arrebatarles a los indios su belleza reduciéndolos a meros fantasmas de sí mismos, a momificados documentos muy semejantes a los que pueden verse en los registros de las cárceles o de las morgues —donde las caras y los cuerpos conservan todos sus rasgos aunque reducidos a la categoría de una ficha carcelaria—, mientras que los huicholes de la pista, con sus mismas largas cabelleras y sus mismas fajas y morrales ricamente bordados aparecen ante mí llenos de vida y de belleza, sin dejar por ello de ser los que captó la cámara de Lumholtz.
Dos pueblos fantasmas
El avión permanece un cuarto de hora en San Andrés y seguimos nuestro viaje a Mexquitic, una de las dos principales cabeceras municipales —la otra es Bolaños— de la región. Bolaños que yo conocí hace siete años en mi primera visita a la sierra es un pueblo fantasma. Principiado a construir con el ímpetu y el refinamiento del siglo XVIII sobre una bonanza de sus minas, las guerras de independencia paralizaron ese esfuerzo, impidiendo que Bolaños, situada según el alcalde “en la cola del mundo”, fuera un segundo Taxco. Quedan unos palacios de mineros pintados al fresco, tan ruinosos y saqueados que ya no hay desigualdad entre ellos y las soberbias iglesias barrocas abandonadas a medio construir donde pueden verse las piedras que labraban los canteros la víspera de la rebelión.
Mexquitic, privada de minas, tuvo también cierto auge, debido a la agricultura y a la ganadería. No hay aquí ningún palacio ni tampoco trató de edificarse una suntuosa iglesia barroca, pero la huella del XVIII se advierte en los portales y en las piedras talladas de algunas casonas. Los dos pueblos son igualmente miserables, los dos conocieron cierto auge efímero y los dos sufren hoy pareja decadencia. La mina paralizada, las tierras empobrecidas, la falta de créditos para mejorar los ganados, el aislamiento y el olvido, los convierte en dos pueblos gemelos. Situados a la entrada de la sierra y gozando el privilegio de gobernar a los huicholes, su pobreza y el carácter independiente de los indios les ha impedido convertirse en metrópolis blancas como lo son en el sur del país, Tlaxiaco y San Cristóbal las Casas.
Los huicholes sólo visitan las cabeceras cuando renuevan a sus autoridades, tienen algún asunto judicial, necesitan comprar mercancías y objetos necesarios a sus fiestas o vender sus toros y sus objetos de arte. En realidad y fuera de las arbitrariedades de alcaldes y secretarios son dos mundos separados que se ignoran mutuamente. El mundo blanco concentrado en Bolaños y en Mexquitic y el mundo huichol disperso en sus montañas ofrecen tantas desemejanzas que no puede haber entre ellos ni para bien ni para mal ningún contacto permanente.
A diferencia de estos poblachos ruinosos, verdaderos esqueletos de piedra, existe una población criolla casi siempre de una noble belleza que crece de manera incontenible. Las casas están llenas de matronas, de hombres bien plantados y de numerosos chiquillos. No hay mucho que hacer en pueblos donde las lluvias son escasas y arbitrarias y los hombres emigran. Se van de braceros —la única industria hoy extinta—, se hacen choferes, albañiles, sacerdotes, carpinteros, empleados. Muchos salen a México y Guadalajara; algunos tienen la fortuna de quedarse a trabajar en los Estados Unidos. Los riquillos permanecen aferrados a sus tiendas y a sus parcelas erosionadas, suspirando por unos buenos tiempos que no conocieron sus padres y ni siquiera sus abuelos. Viven sin luz, sin agua, sin esperanzas, como pudieron haber vivido los hidalgüelos de Castilla hace cincuenta años, asistiendo al derrumbe inevitable de sus casas.
La buena suerte
En Mexquitic, un viaje de exploración sin objetivos bien definidos se transformó de pronto en una peregrinación mística. El gobernador de Las Guayabas, pequeñísima aldea huichol situada a corta distancia de San Andrés le había pedido un autobús al profesor Salvatierra, director del Centro Cora-Huichol para realizar con los suyos el viaje anual a Viricota, la lejana tierra donde crece el Divino Peyote. El profesor Salvatierra, deseoso de atraerse a los huicholes y suavizar sus recelos tradicionales, accedió a la petición del gobernador y lo que es más, logró persuadirlo de que me aceptara en su compañía.
Dos días antes salieron los peregrinos del calihuey de Las Guayabas y se trataba de alcanzarlos con el gobernador y dos de sus ayudantes, en Valparaíso, el pueblo de Zacatecas más cercano a la sierra y de allí salir todos a Fresnillo donde tomaríamos el autobús que nos conduciría a Catorce, una vieja población minera de San Luis Potosí.
Al iniciar el viaje toda mi información se reducía a las cinco páginas que Lumholtz le había dedicado en El México desconocido. No conocía el itinerario clásico, lleno según el explorador noruego de asociaciones religiosas y místicas, ignoraba si la ruta que debía seguir el autobús coincidía con la ruta seguida por los huicholes e incluso si era posible alcanzar el pueblo de Catorce utilizando un medio de transporte moderno. Sin embargo, ninguna de estas incógnitas me preocupaba. Tenía la certeza de que una expedición iniciada con tan buenos auspicios debería terminar felizmente y que Tamatz Kallaumari, el Bisabuelo Cola de Venado, principal deidad de la tierra mágica del peyote, habría de serme propicia en todo momento.
Ahora pienso que mi ignorancia contribuyó a aumentar la fascinación misteriosa de aquel viaje. El lenguaje, las ceremonias, el paisaje, el secreto de los símbolos, la anulación de lo profano, me hicieron vivir una especie de sueño donde recobraba el tiempo originario en que los dioses realizaron sus hazañas creadoras.
El gran Maracame Hilario
Unas horas después de estar en Mexquitic llegó Hilario Carrillo y dos funcionarios religiosos. Hilario reúne en su considerable humanidad —al principio lo vi como el Cacique Gordo de Bernal Díaz del Castillo—, los cargos y los honores a que puede aspirar un huichol: Maracame o Cantador,3 curandero, Principal y Gobernador de Las Guayabas. Grueso y ágil, debe de tener sesenta o sesenta y cinco años. Su melena, cortada a la moda medieval y casi siempre despeinada, muestra muy pocas canas. Sólidamente construido, sus hombros están proporcionados a su barriga, sus piernas y sus manos poderosas.
Reposado, siempre dueño de sí mismo, andando los días se revelará como un actor y como un chamán extraordinarios. Su cara, de labios espesos, mejillas un poco colgantes y ojos oscuros, tiernos e inteligentes, resulta muy expresiva y agradable.
Especie de Gargantúa indio, lleva, metidos en un morral, los bastones de mando —tatoutzi— envueltos a medias en banderas rojas. Símbolos de la autoridad, dioses que deben ser reverenciados y alimentados sin cesar, Hilario no se desprende nunca de ellos. Las puntas erguidas de los tatoutzi, sobresaliendo de sus espaldas le dan la apariencia de uno de esos guerreros o príncipes aztecas cuyas complicadas insignias formaban parte de su cuerpo.
Principio del viaje
El sábado 3 de octubre iniciamos el viaje. En la parte trasera del jeep, va el gobernador Hilario con sus dos compañeros, el fotógrafo italiano Marino Benzi y Jerónimo, joven huichol, promotor del Centro Indigenista; adelante, junto al chofer, Nicole, una extravagante amiga de Benzi, y yo. Esta vez el camino me lleva fuera de la sierra, hacia los desiertos de Zacatecas, y no como en otras ocasiones, hacia los estados de Nayarit y de Jalisco.
Un primer obstáculo: el río Mexquitic. Vacas y toros, con las cabezas fuera del agua, lo cruzan lentamente sin dejar de pisar el vado; los cerdos lo pasan a nado, resoplando y agitándose, como si corrieran un peligro de muerte; las mujeres, más desvalidas que los toros, las vacas y los cerdos, temerosas de mostrar las piernas desnudas a los viajeros, no se arremangan las faldas y lo atraviesan, con el agua a medio muslo, indiferentes y dignas.
El jeep gana la ribera opuesta fácilmente levantando olas y remolinos que aumentan la confusión y toma la brecha solo transitada en la época de secas por una línea de sufridos camiones. La brecha sube y baja los cerros a través de arroyos, peñascales, milpas y bosquecillos de mezquites y huizaches. Cerrando el horizonte, las altas cumbres de las montañas con sus mesetas aplanadas y casi horizontales, establecen una especie de orden en el barroco laberinto de la sierra.
Adelante, la montaña principia a ceder y se abren angostos valles sembrados de milpas e invadidos por la rica floración del verano. Muchas veces nuestro vehículo desaparece en este oceáno de girasoles, de florecitas amarillas y blancas y de hierbas húmedas que inclinan los flexibles tallos, bajo la carga de sus espigas.
Entramos a las llanuras de Zacatecas. Los montes desnudos, minerales, calizos, se abren todavía más; los barrancos, cantiles y mesas se desvanecen y sus formas azules pasan a figurar como el lejano telón de fondo de los desiertos norteños. Todo se ha suavizado y tranquilizado. A las orillas de Valparaíso se levantan álamos plateados; hay parcelas verdes, acacias y retamas que resplandecen cubiertas de flores amarillas.
Valparaíso es una aldea ruinosa que naturalmente no hace honor a su nombre. Alquilamos cinco cuartos en una posada y dormimos… cuando las sinfonolas de una feria y los altavoces del cine tienen a bien callarse y devolverle a Valparaíso su quebrantado silencio.
El encuentro con los peregrinos
El domingo en Valparaíso es un domingo aldeano. En el mercado, las viejas se afanan, inclinadas sobre sus braseros y sus ollas humeantes. Los niños y las escobas, como en los tiempos de Goethe, nos dicen que un nuevo día ha comenzado en esta aldea de casas de adobe, dinteles gastados de piedra y puertas que se abren a la mitad para evitar la entrada de los perros callejeros y darle luz a las habitaciones privadas de ventanas.
Era el día de la cita con los peregrinos del peyote y decidí salir a su encuentro en vez de permanecer ocioso toda la mañana. En un barrio contraté tres caballos y guiados por su propietario, dejamos a Hilario bajo la sombra de un árbol y seguimos adelante acompañados de Jerónimo.
Pequeños grupos de rancheros se dirigen a Valparaíso siguiendo el camino limitado por bardas de piedra, nopales y mezquites. Las mujeres con sus trajes domingueros, van sentadas en sus burros; los hombres cabalgan en rocines o marchan a pie, detrás de sus bestias, cargadas de frutas o de cañas de maíz.
—¿No han visto a unos huicholitos? —les pregunta el dueño de los caballos.
—No, perdone usted, pero no los hemos visto —responden empleando una cortesía enteramente desusada.
Luego de cabalgar dos horas, hacemos un alto, mientras Jerónimo y el arriero, nos bajan a pedradas unas tunas rojas, suaves y dulcísimas.
Descansamos media hora y avisados por un ranchero que los huicholes estaban ya cerca, reanudamos la marcha. Vadeamos un arroyo y a poco andar los descubrimos. No obstante que yo he vivido entre los huicholes, estos peregrinos me parecen seres llegados de otro planeta. Sus vestidos bordados, después de cinco días de viaje, están sucios y rotos; llevan los machetes curvos con la hoja vuelta hacia la barba, una cinta les cruza el pecho y sostiene el pesado canasto que cargan a la espalda. Por supuesto, ignoro que los diez huicholes, ostentan el nombre y la representación de un dios y que marchan conforme a un ritual cuidadosamente establecido. Sin embargo, los delgados cuerpos y las cabezas inclinadas, los brazos cruzados sobre el pecho y las caras, aún oscurecidas por el ala de los sombreros, expresan una espiritualidad y un recogimiento interior tan profundos, que de alguna manera los sacraliza, sacralizando a la vez el paisaje desértico.
Nosotros en las ciudades invadidas por multitudes, ya casi no advertimos la belleza y la significación de la cara del hombre. Millares y millares vienen a nuestro encuentro y constituyen una monótona corriente de manchas blancas, anodinas e inexpresivas que no logran establecer una comunicación.
Hace apenas medio siglo el europeo o el norteamericano que visitaban los países llamados después del Tercer Mundo, se lamentaban de que les era muy difícil distinguir a un chino de otro chino, a un negro de otro negro, a un indio de otro indio. Como les era imposible ver su propia imagen —casi ...
Índice
- Portadilla
- Créditos
- Índice
- Prologo
- ¿Por Qué Estudiamos a los Indios?
- Escenas Del Desierto
- Nuevas Religiones, Nuevas Inquisiciones
- Los Peregrinos
- En el Principio Era el Venado
- Dificultades en San Andres
- Itinerario Minimo Del Viaje
- El Regreso De Los Peyoteros
- La Fiesta Del Maiz Tostado
- El Sacrificio Sangriento
- Sobre el Auhor
- Notas