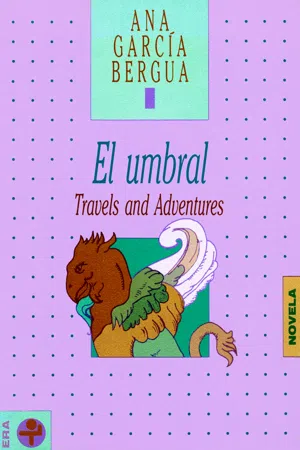
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El umbral. Travels and Adventures
Descripción del libro
Este relato sobrevuela la realidad y nos hace volver a creer de todo corazón que sí hay almas elegidas y que existen los mundos desconocidos, paralelos: es mágico a la manera romántica, decimonónica, inglesa. La prosa de Ana García Bergua es llana y seductora: su imaginación para lo prodigioso nunca deja de ser, al mismo tiempo, totalmente terrenal. Esta hermosa novela, además, está llena de miradas sutiles e inteligentes sobre la vida cotidiana y familiar, la infancia y la adolescencia.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a El umbral. Travels and Adventures de García Bergua, Ana en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2013ISBN del libro electrónico
9786074452860Tercera parte

Fueron unos meses maravillosos. El olor de las calles, los anuncios, la gente que hablaba en un idioma extraño. Todo aquello le parecía a Natividad como un sueño abierto, necesario, en el que podía llevar a cabo sin trabas morales sus deseos más inmediatos. Escapaba de la compañía de Ovidio –quien se dedicaba a hacer visitas compulsivas a los museos, las iglesias y las casas donde había vivido tal pintor o escritor– y vagaba por las calles, entraba al metro y se perdía mirando a la gente, comiendo en cualquier bistró, y emborrachándose con el primer compañero que se encontrara a su lado. Se acostaba con el primer tipo que le gustara o bien hablaba durante horas en un idioma ajeno con una desconocida. Estaba de fiesta y lo demás la tenía sin cuidado. Ni siquiera se había parado en la universidad, y no le importaba en lo más mínimo el dinero, pues muy poco gastaba en caminar y caminar. Y cuando se cansaba, regresaba con Ovidio, llena de arrepentimiento, como una madre que hubiera abandonado a su hijo, consolándolo lo mejor que podía y mostrándole los tesoros que había recolectado, hablándole de la gente que había conocido como si fueran joyas únicas, personajes ficticios con los que le había sido dado entrar en contacto gracias al dios de los aventureros y los trasterrados. Y era tal su exaltación, que olvidaba a quien le estaba hablando, pero cuando veía el perplejo rostro de su amante le brotaban lágrimas de arrepentimiento y de bondad que se convertían en lujuria gracias a la lógica amorosa de las novelas decimonónicas que le había dado por devorar en el metro. Ovidio estaba, al contrario, muy angustiado. Durante el trayecto de Dover a París, había aparentado despreocupación, pero en el fondo esto era porque Ovidio sabía que aquel trayecto tenía un destino, y cuando llegaron a París, siguió sintiéndose seguro porque estaba la universidad, de la cual se apresuró a conocer a todos los profesores, los salones, las materias y los compañeros, ante los cuales se mostraba locuaz y amistoso, con el mero propósito de acabar lo más pronto posible con los sufrimientos que le causaban las presentaciones y todo lo que habitara el horrible mundo de lo desconocido. Pero Nati sólo inventaba pretextos para largarse por ahí y regresar en la noche a la pequeña buhardilla que habitaban, con el aspecto voluptuoso de los piratas y los vividores. Por más que procuraba mantenerla a su lado, seguirla, siempre llegaba un momento en que Natividad se le escapaba. Si iban caminando, echaba a correr y se perdía, o se emborrachaba con cualquiera en un bar y le decía a Ovidio cosas horribles para que se alejara, como si fuera un desconocido que la estuviera molestando. Estaba fuera de sí, y lo peor era que parecía no correr peligro, como si fuera invulnerable. Y Ovidio, que hubiera querido ser su protector, el portador de la linterna en la oscuridad del mundo que a su modo de ver los rodeaba, sentía que ella había extinguido deliberadamente la luz que juntos poseían y se dedicaba a bailar a su alrededor como un fantasma, provocándolo, desapareciendo y apareciendo como un sueño recurrente. Natividad nunca enfrentaba a Ovidio directamente, y cuando lo insultaba en las tabernas, regresaba en las noches a pedirle perdón, a jurarle que estaba ebria y no sabía lo que decía. Él se creía odiado por ella, pero no podía probarlo, tan dulce era cuando estaba a su lado, y en las noches, cuán lejos lo llevaba con aquella voluptuosidad, aquella lujuria enloquecida que él jamás había degustado. Y llegó a creer que para tener a aquella Natividad tenía que dejar que se escapara y olvidar sus insultos de borracha, como si el nuevo amor que ella le profesaba debiera estar teñido de una gran violencia. Pero se sentía cansado, y esperaba con ansia el día en que esto acabara, en que no tuviera que irse a encerrar al Louvre a contemplar durante horas el Adán y Eva del Bosco para aferrarse a esta primera humanidad, a estos lejanos padres que antes de ser padres fueron puros, y con ellos sentirse seguro, de retorno a la fuente, perdonado por haber nacido. La universidad le interesaba, sabía que se podía acoger a ella, al rigor de los exámenes, de las clases, y que aquella rutina salvadora llegaría en un mes, por lo que esperaba poder sustituir con ella a su alocada mujer, estancada en el movimiento pendular del pecado y el arrepentimiento.
Todas las mañanas, Natividad salía de la buhardilla diciendo que iba a echar al correo el paquete que Julius le había encomendado, e inevitablemente lo olvidaba, como si el pretexto se hubiese convertido en una obsesión y supiera que si entregaba el paquete no tendría ya más excusa. Pero un día Ovidio no pudo más, y furioso, aventó contra la pared el paquete de Julius. Tres, cuatro, cinco, seis cajas vacías cayeron al suelo, y la pareja por un instante se unió ante el asombro. Febril, Nati desenvolvió el resto de las cajas, la envoltura de papel que resguardaba, como a una crisálida, la pluma negra del Ángel Azrael, y se soltó a llorar.
–Tu hermano está loco, y tú también. Eso es lo que pasa. Me hiciste creer que eras otra persona, y eso no te lo perdono. Me trajiste hasta aquí sólo para dedicarte a jugar conmigo.
–Yo no te traje. Tú me seguiste.
–Te querías deshacer de mí.
– De ti y de todo, y qué.
– Pues ya lo lograste, a ver quién te cuida.
Y así fue como Ovidio tuvo el valor de separarse de Natividad.
Acordaron vivir en la buhardilla cada quien por su lado, hasta que Ovidio encontrara otro alojamiento. Ovidio había salido a vagar por los museos, ese mismo día, cuando Natividad recibió el telegrama de Julius. La noticia de la muerte de su padre la regresó a la realidad de las obligaciones, como si el hecho de que se cumplieran los presagios que el mismo Don Juan le había anunciado le demostrara que las horas trágicas llegaban, inexorables y puntuales, y que era muy difícil escapar de ellas. Toda la exaltación que la había poseído se resguardó en alguna recóndita parte de sí misma. Con una tranquilidad nada apacible escribió a Julius y a su madre una carta en la que mintió al decir que estaba desgarrada de dolor y que prefería dejar pasar un tiempo antes de volver. Después entró como un cordero al rebaño de la carrera de letras. Respecto a la pluma, la envolvió tal como estaba, y decidió que en las vacaciones viajaría personalmente a Toulouse para entregarla. No lograba olvidar las palabras de Julius, “en este encargo, yo te brindo una aventura”, y se aferró al temor y al vértigo que le provocaban sus locuras recientes, con la ilusión de tranquilizarse para emprender en las vacaciones aquella que su hermano le había prometido.
Querido señor: Ha instruido usted muy mal a la persona encargada de hacernos llegar el objeto que usted ya conoce. Corre peligro, y sólo en sus manos está su salvación. En cuanto a usted, la etapa de preparación ha terminado. Más tarde tendrá noticias de mí y recibirá instrucciones. EL AZAR NO EXISTE. LO SOBRENATURAL NO EXISTE. Suyo, Lamine.
El billete, escrito a tinta sobre una desgarradura de papel periódico, se encontraba hábilmente escondido entre los pliegues de un enorme prospecto que anunciaba artículos de maquillaje teatral fabricados por Fazut Frères, Toulouse, que le intentó vender a Julius un hombre gigantesco a la mitad del Crucero Boliviano. El tipo, similar a una montaña de polvo y suciedad, inspiraba tal temor y desconfianza, que Julius se negó sistemáticamente a recibir el prospecto, interrumpiendo el tránsito, hasta que éste lo llamó por su nombre y se lo puso en las manos. Julius se dio cuenta de que empezaba a sentir una particular aversión al servicio de mensajería contratado para él por el misterioso Monsieur Lamine, cuyo nombre le empezaba a parecer gracioso. De hecho consideraba a su propio nombre el culpable de su azarosa existencia, como la contraseña dada por equivocación a una guarida de ladrones que destrozara la vida de un sujeto honrado.
Don Juan llevaba un mes de muerto. Julius vivía sumergido en un inagotable mar de cuentas y números de los que no conocía absolutamente nada, y que sin embargo nadie más que él parecía ser el indicado para resolver. El viejo, al final de su vida, se había liberado tan por completo de todo deber, que vendió terrenos y casas a quien fuera y a cualquier precio, de manera que el negocio estaba a punto de derrumbarse, debido a las escasas comisiones obtenidas de esas transacciones. Por decisión propia, Julius se había encargado de resolver ese caos, sin pensar que aquella era una carga demasiado pesada para un chico que ni siquiera había terminado la preparatoria.
La pequeña nota lo había remitido de golpe a la trama de su destino. Así que Natividad no había entregado la pluma. Primero se preocupó por lo que pudiera sucederle en términos metafísicos, pero de repente algunas piezas del acertijo comenzaron a armarse. La nota no era una advertencia, sino una amenaza. Quería decir que si Natividad no entregaba la pluma a la secta, se la quitarían por cualquier medio. Pero esto quería decir algo más: que su Ángel no tenía que ver con ellos, ya que sólo lo había protegido a él cuando acalló a las extrañas voces de la biblioteca. Para bien o para mal, podía apelar a su Ángel para defenderse, para torcer su destino y morir cuando quisiera. Y este poder, la única arma de los desesperados, estaba a punto de serle arrebatado. Así que, meditándolo encerrado en el despacho, escogió la mejor manera de recuperar su pluma, pues tanto el correo como la telepatía estaban vigilados por la secta de los Elegidos. Llevando a cabo un ejercicio aprendido en sus libros, que consistía en pensar dos cosas a la vez de modo que una ocultara a la otra, escribió a Nati que echara a volar su pluma negra sobre el Sena, mientras por sobreimposición mental – que así se llamaba el procedimiento– fingía escribirle que se la mandara a Lamine urgentemente. Y envió la carta por correo normal, esperando tan sólo que su hermana no se le adelantara. Si era su Ángel –pensó– era su pluma, y las plumas de los ángeles debían volar como los bumerangs de regreso a su dueño.
Para Natividad, la vida había ido presentando secuencias de una lógica inexorable que no había más que acatar. “Quince años y un novio”, fue su punto de partida. Por supuesto no había previsto que a los quince sucedían los dieciséis y a un novio, otro, pero eso no había sido del todo grave. Era como si llegara un criado de librea con una bandeja de novios, de viajes, de carreras, y ella escogiese una cosa. Había estado convencida de que siempre sería así, de que el misterioso lacayo jamás terminaría sus provisiones. Cuando llegó con la muerte de su padre, Natividad vio que en ese punto no había nada que escoger y comenzó a sospechar que el criado de librea abrigaba otras intenciones, y que debía existir aquel que llenaba las bandejas. Así, la atea Natividad concibió, por primera vez en su vida, a la divinidad encarnada en un cocinero siniestro. Temió que la universidad, a la que asistía desde hacía unos meses con desesperada regularidad, fuera también un íncubo de desgracias. Y aunque fingía estar bien y mantenía su personalidad básicamente alegre y vivaz como una especie de fachada protectora, en la soledad su edificio mental se agrietaba inexorablemente, hasta el día en que se derrumbó por completo tras recibir la carta de Julius que le pedía que olvidara todo lo que le había dicho y tirara la pluma al Sena. Nati no se había dado cuenta de cómo su cordura se había mantenido apuntalada en estos meses con la abstracta expectativa del viaje a Toulouse.
Con la pluma en la mano, caminó toda una noche sin rumbo fijo, considerando una muerte desagradable pero relativamente rápida en las podridas aguas del río parisino como solución última y quizás necesaria a la pérdida de su voluntad, de la vida con rutas a seguir. Se asomó por las piedras que bordeaban la corriente repetidas veces, mirando el fondo sucio sin pensar más que en el pequeño margen que ahora habitaba – el umbral entre tirarse y no tirarse –, cuando descubrió junto a sí a un hombre que casi se perdía en un enorme gabán pardusco. El hombre la miraba fijamente, y parecía esperar a que ella hiciera algo. Cuando Natividad lo vio de frente, él quiso fingir, miró al cielo, pero era obvio que quería algo de ella, y Nati reparó en la pluma que traía estrujada en la mano. Con aire retador la lanzó, lo mejor que se puede lanzar una pluma, al río. El hombre dio un impresionante salto para alcanzarla, pero la pluma voló, voló rápidamente aunque no hacía viento, y se perdió en la lejanía. Mientras el tipo se ahogaba, pues con el salto se había caído a las heladas aguas, Natividad fue tirada por la cobardía, la cuerda que la amarró con fuerza al asfalto de los vivos, dejando al hombre perderse en el fondo del río bajo el peso del gabán inmenso, como si aquello fuera un sueño. Al día siguiente fue encontrada, tras una caminata larguísima e inconsciente, asomando un rostro pálido y ausente en la clase de Historia de los Godos en Vincennes, la cátedra de Louis Lafaille.
Louis Lafaille era un hombre a quien únicamente apasionaba aquello que fuera difícil de encontrar, único y genuino. Entre su colección mental de “objets bizarres et fascinants” se encontraba Natividad, cuya distracción él atribuía sobre todo a la tropicalidad. Y lo que más le maravillaba era que en medio de su estado perpetuo de dispersión, Natividad recordara todas las barbaridades que él decía en las clases. Cuando ella apareció aquel día con el aspecto de alguien a quien el contacto con la realidad le ha sido vedado, terminó la clase con premura y la llevó como a un cordero a un café cercano, en el cual no obtuvo de ella más que palabras aisladas y sollozos interminables. Como no logró averiguar dónde vivía, la llevó a su propio apartamento en el barrio árabe, habiendo llegado a la conclusión de que Natividad necesitaba dormir.
Al abrir los ojos sólo pudo ver una enorme colcha gris con puntos que abarcaba totalmente su campo visual. Le parecía estar perdida en aquella colcha como en una tumba, y tal fue su espanto de haber sido enterrada viva que gritó y siguió gritando hasta que un gato tan gris como la colcha le saltó encima. Entonces Natividad levantó la colcha arrebujada sobre ella y reparó en que se encontraba en un departamento desconocido. Era un lugar sumamente pequeño y apacible, tapizado en grises y azules, con puertas de marquetería y unas estanterías muy largas repletas de libros y carteles de pintura moderna en las paredes, principalmente de Matisse y Mondrian. Aquí y allá, jarrones antiguos y vasijas con flores. En suma, el departamento de un intelectual, decorado por su amante. A unos pasos de la cama, que por lo visto hacía también las veces de sillón, reposaban una cafetera, un tazón y una nota: “Estoy en la universidad. Regreso a la 1:00. Por favor espérame. Louis” –en francés. Después de haber llegado a múltiples conclusiones sobre el departamento y su habitante, Natividad se quedó pensando en quién sería el tal Louis. No recordaba nada del día anterior, ni de los otros. A lo mejor se había acostado con un desconocido, pero no lo creía porque estaba vestida y su ropa estaba muy sucia. Buscó el baño y se metió en la tina, a ver si bañándose lograba recordar algo.
Cuando el profesor Lafaille regresó, Nati se sintió reconfortada, como un niño perdido al ver aparecer a una persona mayor. Permaneció en su departamento durante una semana, y él hizo todo lo que pudo por mantenerla a su lado más tiempo, en calidad de salvador, incluyendo el deshacerse de su amante y acortar sus clases para obviar sus ausencias. De hecho lo logró, pues Natividad no se sentía en condiciones de estar sola –además de que el profesor Lafaille era un hombre de mundo y tenía su encanto –. Regresó a la idílica buhardilla sólo para hacer su equipaje y recoger una carta de Julius que había llegado. La carta, al igual que muchos mensajes de Julius, tenía un tono confuso y provisional como el siguiente:
Gracias por lo que hiciste. Ya no te preocupes, todo está bien. Yo trabajo en la oficina, y a mamá la corteja un viejito rarísimo. Me da un poco de rabia, pero luego pienso que es lo mejor para ella a su edad. Cuídate mucho, no dejes de escribir. Está bien que te cuide el profesor, nada más no te portes como Lolita.
Un beso. Julius
¿Cómo demonios sabía Julius todo lo que le pasaba? ¿En qué estaba metido? Junto a las cajas tiradas, que permanecían en un rincón desde aquella pelea con Ovidio –del cual no sabía nada ni quería saber– estaba el papel arrugado con la dirección de la Académie de Sciences Ocultes et Esoterisme. Natividad lo guardó. La telepatía de Julius siempre había estado mezclada con sus propias emociones, por lo que nunca había estado muy segura de no haberle dicho ella misma la información a la que él refería sus oraculares comentarios. Incluso la historia de la pluma le había parecido una especie de alucinación. Pero esta vez quedaba claro que, en efecto, su hermano tenía mágicos pode-res. Y a lo mejor ella se animaría a desentrañar de dónde provenían.
Cada semana, se presentaban en la oficina los consabidos mensajeros –vendedoras de flores, lecheros, afanadoras, ancianos, niños– a los que jamás volvía a ver. Por órdenes anotadas en papeles rasgados de caligrafía incierta, Julius había llegado a repetir con bastante éxito, ayudado por Trinidad, los experimentos de Desbeaux y Hénique de transmisión telepática de impresiones visuales a larga distancia. En una ocasión hubo de transmitir una visión del templo ortodoxo de la calle Gargantúa a una mente desconocida, cuya clave era Le Nom Suffisant. Poco después, leyó en el periódico que el templo se había desmoronado como un terrón de azúcar en medio del tránsito. Julius intentó comunicarse con Lamine pidiendo una explicación, pero su agotada mente no lograba ver más que a un sonriente publicista de dentífrico, a manera de interferencia. Escribió reiterados mensajes, cuya única respuesta eran más y más órdenes, hasta que una vez la Abuela, poseída, exclamó a la mitad de una comida: “Un Elegido no debe preguntar jamás sobre la naturaleza de su Elección. La marcha de la máquina del mundo podría ser detenida por las veleidades de un individuo, ya que por desgracia los Elegidos son ante todo humanos”. Luego siguió sirviendo el cocido como si no pasara nada. Don Luis y Trinidad se quedaron perplejos. Ella, segura de haber preguntado si el guiso olía bien, interpretó las miradas de asombro a su manera:
–Ahora que lo prueben, verán.
Trinidad fue a la cocina retorciéndose el mandil y Don Luis se puso a comer, dejando pasar el asunto. Pero Julius ya tenía su respuesta. Siguieron más órdenes –envío de objetos diversos, curaciones a distancia– y Julius las cumplió sin preguntar más, convencido de que algún día le sería develada su misión. No olvidaba las palabras de aquel hombrecillo que en el despacho le había hablado de salvar a mucha gente de una catástrofe, pero le parecía tan absurdo, tan gradilocuente, un capricho más de los mensajeros, tan adictos a las apariciones teatrales y a las frases crípticas. Así que continuó con sus labores, desarrollando tal pasión por estos actos agotadores, que comenzó incluso a sentir fe, cosa que jamás le había sucedido, pero una fe que por desgracia excluía a los dioses todopoderosos, y apelaba más bien a una energía presente y oculta en todos los hombres que se manifestaba en el arte y en los ángeles. Junto a esta grande y mística labor, a la cual se entregaba durante noches enteras, se aplicaba en sus labores de oficina, aunque parecía que el pequeño despacho de Don Juan se impregnaba cada vez más con lo desconocido. Compraba y vendía sin humillación, como si los clientes se rindieran mágicamente a cualquier oferta, pero no tardó en molestarle el continuo repiquetear de la máquina de escribir en las mañanas, afuera del despacho cerrado, y el teléfono pleno de voces lánguidas y diligentes. En una ocasión, cuando luchaba por concentrarse en la lectura sin que el ruido de la máquina se lo permitiera, hizo estallar por descuido un archivero. Cuando salió asustadísimo a ver si ...
Índice
- Portada
- Portadilla
- Créditos
- Índice
- Primera parte
- Segunda parte
- Tercera parte
- Sobre el Auhor