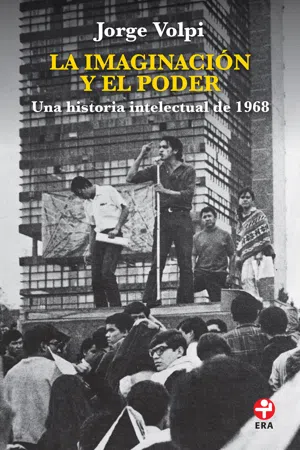![]()
1º AL 31 DE ENERO, 1968
Pronósticos de año nuevo
Comienza 1968. El primero de enero ha sido proclamado Día Mundial de la Paz y, con tal motivo, el papa Paulo VI ha dirigido una fervorosa oración para lograr este propósito. Para el zodiaco chino, 1968 es el año del mono y, según Miguel León Portilla, el año Ocho Pedernal de la cosmogonía azteca que, de acuerdo con los cálculos de los antiguos mexicanos, también es considerado como el inicio de una era de paz.
En los diarios del día 2, los comentaristas anuncian las principales noticias que, según ellos, llenarán las primeras planas del año: la guerra de Vietnam, los trasplantes de corazón y los vuelos espaciales.
En Excélsior, Abel Quezada, uno de los más agudos caricaturistas del momento, dibuja sus propios pronósticos: “Regresarán a México cuando menos dos intelectuales en el exilio [Octavio Paz y Carlos Fuentes]. Las Olimpiadas serán un éxito y tendremos campeón propio. Manzanero, el músico poeta, será figura internacional. Johnson será tan popular como siempre. Comenzará el futurismo. Y ahora sí, ¡caerá! sin duda, ahora sí, ahora sí”. A la semana siguiente, el 8 de enero, Quezada insiste en el tema en otro de sus cartones. Con el título de “El 68 Olímpico”, vuelve a dibujar los motivos para 1968: Vietnam, los hippies, la reelección y Fidel (el mexicano).
Entre tanto, en el suplemento La Cultura en México del semanario Siempre!, el escritor Carlos Monsiváis comienza el año con un repaso del anterior. En su texto, el cronista se apunta como un sereno e irónico ajustador de las cuentas de 1967 y, además, como un insólito profeta para el año que inicia. A cincuenta años de distancia, sus palabras suenan como un anatema que –sin que él pudiese saberlo entonces– habrá de convertirse en una verdad abismal:
1967 ha desempeñado en la historia privada de México un papel premonitorio o prologal: es a 1968 lo que 1909 fue a 1910.
Aunque la frase parece revelar una coincidencia atroz, en su momento no posee ninguna intención adivinatoria: al pronunciarla, Monsiváis sólo trata de informar dónde se encuentra el país, qué ha sido de México en el año anterior y, a partir de ahí, imagina el futuro próximo. Con el humor ácido que caracteriza su estilo, Monsiváis despeja la sorpresa y, ahora sí, se equivoca:
[Pero] no porque estemos en vísperas de un estallido subversivo o porque ya se adivine la construcción de otro Taj-Mahal semejante al que liquida la avenida Juárez, sino porque a través de los Juegos Olímpicos volvemos a revivir, a reconstruir la emoción de las Fiestas del Centenario.
El cronista apuesta sobre seguro. Como todo el mundo, sabe que 1968 parece destinado a ser, ante todo, el año de las Olimpiadas. Este magno evento, cuidadosamente preparado, acapara la atención del público mexicano como si se tratase de la venida de un cometa –para continuar con el símil porfirista– o el anuncio del premio mayor de la lotería. En la imaginación de quienes comienzan a leer las páginas deportivas y las predicciones astrológicas de las primeras semanas de 1968, el octubre olímpico significa un punto de llegada, la culminación de un largo esfuerzo nacional. La ceremonia de inauguración se convierte, así, en una utopía alcanzable que revela una de las más queridas obsesiones de los mexicanos, y sobre todo de quienes ejercen el poder: la posibilidad de ser vistos por el resto del mundo en condiciones de igualdad, como una sociedad civilizada, atenta y pacífica; la seguridad de ser admirados y comprendidos por un Occidente siempre reacio a volver la mirada hacia sus vástagos en vías de desarrollo.
Parte integrante de una tradición histórica caracterizada por las leyendas negras –que va de la inquisición española a la Revolución mexicana y de las repúblicas bananeras a la Revolución cubana–, México siempre ha buscado escapar de esta marca de infamia e integrarse, de plano, al mundo occidental. Por desgracia, la realización de este anhelo nunca ha llegado a cumplirse por completo: si el Porfiriato logró una imagen de estabilidad y mesura internacionales, su derrumbe a principios de siglo significó, una vez más, el fin de la imagen paradisiaca que la nación había presentado al extranjero. Luego, con el triunfo de la Revolución, cada uno de los gobernantes en turno volvió a intentar, con idéntico ahínco, la misma empresa: mostrar al mundo una fisonomía de calma y transparencia, aunque con resultados harto modestos. A pesar de que a fines de los años veinte el presidente Calles logró unificar a las diversas facciones en lucha en el Partido Nacional Revolucionario, sucesivamente convertido en Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional, la visión internacional sobre México nunca pareció compartir la seguridad de que una revolución institucionalizada bastase para detener el desorden. La demora con la cual la Sociedad de las Naciones acogió a la representación mexicana fue un buen ejemplo de la desconfianza internacional que existía hacia un país desgajado por luchas intestinas. Posteriormente, la nacionalización del petróleo, decretada por el presidente Cárdenas en 1938, fue la clave de un desacuerdo privado con las grandes potencias que de inmediato se transformó en una nueva condena internacional hacia el nacionalismo mexicano.
Por ello, la sola idea de que Estados Unidos no viese con buenos ojos a un gobernante parecía bastar para que sus días estuviesen contados. Real o ficticio, este argumento convencía no sólo a los detractores del régimen de su carácter efímero, sino también a quienes gobernaban. En cuanto Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia, el viraje hacia una política que reconfortase a los estadounidenses fue acogida con alivio por casi todos los sectores nacionales.
Luego, a partir de que los civiles tomaron las riendas del país bajo la presidencia de Miguel Alemán, la necesidad de conseguir el respeto mundial se incrementó aún más. La industrialización se aceleró y la vida institucional se afianzó de modo contundente; la estabilidad alcanzada gracias al partido de Estado hizo de la “paz social” el mejor argumento de su legitimidad histórica. Frente a las demás naciones latinoamericanas que comenzaban a sufrir una inestabilidad permanente, México ofrecía, por el contrario, un rostro de tranquilidad único en la región. Casi sin esfuerzo, México comenzó a desempeñar el papel de abogado de las causas latinoamericanas a partir de la presidencia de Adolfo López Mateos.
Cuando, en 1964, éste colocó la banda presidencial en el pecho de Gustavo Díaz Ordaz, parecía que por fin el país podría mostrarse en todo su esplendor ante la comunidad internacional. La organización de la Olimpiada en 1968 constituiría, así, no sólo un triunfo más de la diplomacia nacional, sino un aval de reconocimiento, una patente de modernidad y desarrollo: sería la primera ocasión en que un país “tercermundista” organizase esta fiesta universal. Por ello, el evento se transformó en algo mucho más amplio que una mera competencia deportiva. México recibiría a los atletas de todo el mundo y, con ellos, el beneplácito de sus gobiernos. Octavio Paz narró en Posdata que México solicitó y obtuvo que su capital fuese la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 “como una suerte de reconocimiento internacional a su transformación en un país moderno o semimoderno”.1
Desde que la buena nueva fue anunciada, el país en su conjunto se consagró a ser digno de tamaña encomienda. El propio Díaz Ordaz, quien al principio se había mostrado reacio por el gasto que debería realizar el país, lo advirtió con regocijo: “Los Juegos Olímpicos van a celebrarse por primera vez en un país de habla hispana; por primera vez, el anfitrión va a ser un pueblo que no está catalogado entre aquellos que se encuentran en pleno desarrollo”. Orgullo nacional que, como señaló César Guilabert en El hábito de la utopía, revela entre líneas la satisfacción de que, si no estamos en un país plenamente desarrollado, al menos “vamos para allá”.
De modo análogo a la celebración de las Fiestas del Centenario –como apunta Monsiváis–, los mexicanos inician 1968 con una sola meta: llegar a octubre. Los meses de enero a septiembre deben considerarse como provisionales, apenas un tiempo de preparación: un adviento. Como si el propio país librase su propia contienda deportiva, por primera vez México ha decidido entrenarse para ganar –en contra de una vaga idea de desprestigio histórico, pero en especial contra un vago sentimiento de inferioridad–, y asentar así la fortaleza de sus instituciones, la altitud de sus miras y la velocidad de su desarrollo, por no mencionar la célebre hospitalidad de su gente. A lo largo de nueve meses –y la coincidencia maternal resulta significativa–, los mexicanos se disponen a vivir al amparo de esta extravagante escatología en una especie de impasse. Días al filo de los días, estas semanas no poseen una existencia real. Nada de lo que suceda antes de octubre será verdaderamente importante si no está destinado a contribuir a la gloria y la brillantez del magno evento. Pero tampoco se crea que existe la pretensión de importar un interés maniático por cuidar hasta el mínimo detalle la organización –a fin de cuentas, tanto perfeccionismo no va a tono con el temperamento nacional y, además, se busca una especie de acontecimiento inverso a las rígidas Olimpiadas de Berlín de 1933–; más bien se tiene confianza en que, como siempre, en el último instante se resolverán todos los contratiempos y se llegará, milagrosamente, gracias al inagotable ingenio mexicano, a la gloria.
La impaciencia es enorme. Sería mucho mejor que los nueve meses pasaran en un solo segundo para llegar, de una vez, al gran día. Porque, si bien la filosofía del deportista mexicano siempre ha coincidido con el espíritu netamente olímpico de “lo que importa es competir”, en este caso a los organizadores, y en especial al gobierno y al presidente, lo que menos les importa es la competencia –el arduo camino de preparación–; por el contrario, esta vez lo único que les importa es la victoria y la satisfacción finales. Habrá cientos, miles, millones de ojos dirigidos a las pantallas de televisión que, por vez primera, reflejarán a colores la espectacularidad de las competencias y del escenario en que se llevan a cabo, de modo que nada debe fallar.
Además, como para abrir boca, las Olimpiadas mexicanas añadirán un rasgo típico de la bonhomía nacional a la justa deportiva; para eliminar la impresión de que lo único que vale la pena exaltar es la fuerza bruta, se decide que, de modo paralelo a los Juegos, se lleve a cabo un ambicioso programa cultural, con la participación de más de setenta países, a lo largo de todo el año: un nuevo escaparate, un nuevo símbolo de lo que la justa olímpica significa para México. Octavio Paz escribió que los organizadores mexicanos no sólo consiguieron la sede sino “inclusive añadieron al programa deportivo una nota original, tendiente a subrayar el carácter pacífico y no competitivo de la Olimpiada mexicana: exposiciones de arte universal, conciertos y representaciones de teatro y danza por compañías de todos los países, un encuentro internacional de poetas y otros actos de la misma índole”.
De este modo, el viernes 19 de enero, en un “esplendoroso acto en Bellas Artes” –como lo definió un diario de la época– y con la asistencia del presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, y del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, la Olimpiada Cultural se inaugura con los mejores presagios. (No obstante, desde entonces es posible advertir el carácter escenográfico del programa cultural: el reportero Miguel Guardia lo hace notar al dar cuenta de que la televisión no transmitirá ninguno de sus eventos, al contrario de lo que pasará con la Olimpiada oficial.)
A lo largo de estos nueve meses, pues, los mexicanos están dispuestos a abandonar cualquier tarea que los aleje de su objetivo primordial; han de desterrar cualquier obstáculo que se interponga en el camino. Unida, indisoluble, la sociedad mexicana posee una misión sagrada que cumplir, un deber patriótico –así sería anunciado una y otra vez– que realizar. La fatuidad de un partido de futbol o un torneo de ping-pong se ve transfigurada, así, en destino manifiesto. Sin ser el prototipo del hombre atlético, Díaz Ordaz está seguro de que él mismo se juega una de sus mejores cartas: el apoyo internacional, la trascendencia histórica y –¿por qué no decirlo?– cierta dosis de inmortalidad. Profeta voluntario él sí, incita a sus gobernados a construir un arca en la que quepa un poco de todo lo mexicano, una porción valiosa y significativa del patrimonio nacional, un monumento de autoafirmación.
Los meses que van de enero a septiembre están destinados, en fin, a ser sólo un paréntesis, un vacío, una realidad entre corchetes. A diario los periódicos y revistas publican recuadros en los cuales se señalan las marcas de la espectacular cuenta regresiva. El valor supremo del ille die elimina cualquier sentido que pudiesen tener las semanas previas: los mexicanos deben olvidarse del presente –la guerra de Vietnam y la Revolución cubana, la muerte del Che y la captura de Régis Debray, la intocable y secreta represión mexicana o incluso los temas de moda en la prensa de los primeros días de 1968: el lanzamiento espacial de la nave Surveyor o el crimen cometido por Sofía Bassi en Acapulco– para construir, juntos, el futuro. Un futuro tan utópico, si quiere verse así, como el de la revolución triunfante (ese que siempre está muy c...