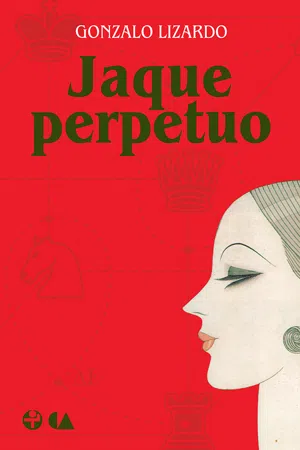![]()
La cicloide de Morelli
I
Como la tormenta les prohibía dormir o conversar, los pasajeros de la calesa verde apenas enmascaraban su desasosiego: el doctor Jesús Barragán, el diácono Agustín Iriarte y el ingeniero Gaspar Morelli ignoraban ya cuántas horas habían transcurrido desde que la noche, el viento y la lluvia aliaron sus armas contra ellos. A la luz de los relámpagos, zarandeados por piedras y zanjas que podrían, en cualquier momento, desgranar las ruedas de la diligencia, les obsesionaba no perder de vista esos tres carros –cada uno jalado por seis mulas y protegido por tres peones armados– donde transportaban su equipaje, su avío y su inusual carga. Vaya brete. Hubieran podido hospedarse unas diez leguas atrás, cuando remudaron en la posta de Piedra Gorda: impaciente por llegar a San Rafael Arcángel, Morelli insistió en proseguir, y con disimulo rezaba porque su prisa no les acarreara mayor perjuicio que el desvelo.
Cuántas veces, al quedarse dormido sobre un volumen de mineralogía, había soñado que retornaba ahí, a ese pueblo minero donde se extenuó su infancia, siempre bajo la tutela de Andrea, su madre gitana que ni bailaba flamenco ni sabía de quiromancia, sino que lavaba y zurcía ropa ajena mientras le enseñaba a su hijo el Catecismo de Ripalda. Una insidiosa neblina recubría en su memoria la cuaresma de 1845, cuando ella murió y él cumplía nueve años: apenas rememoraba, entre el humo de fúnebres bujías, la fantasmal comparecencia de don Sebastián Iriarte, un desconocido con barba de chivo blanco, quien dijo ser su padre y se lo llevó a Zacatecas. Internado poco después en el Colegio de San Luis Gonzaga, Gaspar pudo conocer y amar no sólo la belleza abstracta de la mecánica clásica, sino la muy concreta hermosura de Helena Enríquez –sobrina en segundo grado de don Sebastián–, por cuyo envite de amor emprendía esta aventura.
Una sacudida resucitó en su consciencia sus peores presentimientos: al tropezar la volanta con una rambla, su rueda trasera había quedado suspendida al borde de la brecha, no muy lejos de un barranco. Tuvieron que apearse los tres pasajeros, y unirse a los peones que con palancas, calabrotes e improperios intentaban levantar el eje. Aunque había amainado la tempestad, el légamo se licuaba a sus pies, y la lluvia los envolvía en su torrente: fue un providencial relámpago el que, espantando a los caballos, les proporcionó el ímpetu necesario para devolver el carro a su cauce. Satisfechos e incrédulos, peones y pasajeros celebraron su triunfo con un tequila que circuló de trago en trago hasta cauterizar los ánimos.
La caravana reavivó su marcha. Sólo Agustín permanecía escéptico y, para ocultarlo, apenas acomodado en su asiento fingió dormirse. Aunque no quería reconocerlo, venía contra su voluntad: antes de conocer a Gaspar, ninguna inquietud turbaba su porvenir de primogénito, inminente heredero de haciendas, minas y ganado. La llegada del presunto primo –un año mayor que él– lo enroló en una tácita competencia, no sólo por la predilección de su padre, sino también por la de Helena –aunque esta última batalla la perdió muy pronto, cuando germinó entre ella y Gaspar un cariño que rebasaba lo fraterno. En ese sentido fue un alivio cuando, en 1855, don Sebastián inscribió a Morelli en el Colegio Minero de México, y en el Seminario de Zacatecas a Agustín. Vinieron entonces sus estudios de latines y teología, sus furtivas lecturas de los Ilustrados, las disputas con sus profesores, la mercurial transmutación de su alma, su tránsito de la Cruz al Grial Alquimista: un panteísmo singular, cuyos dogmas herméticos estropearon su carrera eclesiástica y desataron la ira de su padre –quien aguardaba de él un obispo, salvaguarda de su redención.
Al disparo de un fusil y al relincho de un caballo, sus evocaciones alzaron el vuelo, junto con unas torcazas despavoridas. De súbito el sol encandiló las pupilas de los tres pasajeros, un sol tan delicioso que por un momento dudaron si la tormenta no había sido una pesadilla o si, creyéndose despiertos, en realidad soñaban que no podían dormir. Lo cierto es que había amanecido, y que doce rifles los encañonaban: una partida de hombres con chaqueta, sombrero y chaparreras de piel, camisa de manta y jarano con toquilla escarlata. En cuestión de segundos los peones y mayorales de la caravana fueron desarmados contra el muro que, con sus aspilleras y sus doce varas de altura, fortificaba la entrada a San Rafael Arcángel. Cuatro soldados empujaron a Morelli, Barragán e Iriarte hasta un salón recubierto con damascos tan rojos como raídos, donde convivían, bajo sendas molduras doradas, Benito Juárez con Víctor Hugo y la Guadalupana. Ahí, leyendo a contraluz del ventanal un libro de poemas, los aguardaba Jerónimo Sisniega, el coronel que, con el rostro picado de viruela, comandaba el regimiento y los destinos del pueblo.
Dada su mayor edad o su mejor aplomo, don Jesús Barragán se adelantó a explicar su presencia. Para ello, de su maleta desempacó tres cilindros de estaño, en cuyo interior se enrollaban sendos documentos: uno testimoniaba que las minas situadas al oriente de San Rafael Arcángel pertenecían a don Sebastián Iriarte; en el segundo, bajo firma notarial, le concedía a su hijo Agustín el derecho de explotarlas –asesorado por el ingeniero Gaspar Morelli y por el doctor Jesús Barragán en calidad de médico y administrador. El tercero y más relevante, estaba firmado por el gobernador Miguel Auza, autorizándolos a contratar mano de obra de acuerdo con la ley y a emprender las obras de ingeniería que mejor conviniesen, además de especificar la gabela que deberían pagar al gobierno republicano.
–Todo esto parece muy correcto y en regla –reconoció el coronel, que se retorcía el bigote mientras inspeccionaba con su monóculo los papeles. Luego, sin perder la sonrisa, comentó que aquellos folios no explicaban la facilidad con que atravesaron la borrasca y la vigilancia de los guerrilleros fueristas que rapiñaban la zona pese a la derrota de su partido.
Para argumentar su afirmación, Sisniega los condujo de vuelta hacia la atalaya y desde ahí les mostró el océano de cedros, pinos y desfiladeros que habían surcado sin naufragar. Con el anteojo Dollong que les facilitó un sargento, los viajeros corroboraron la presencia de vigías armados sobre la cumbre de al peñones. Incluso el ingeniero Morelli se persignó, con un escalofrío, ante la silueta de una lejana horca y su disforme carroña. Sin poder reprimir la erudición, Agustín comentó que les había ocurrido como a Parsifal, quien ingresó al castillo de su dama sin percibir al ejército que lo mantenía sitiado. La analogía lo bienquistó con Sisniega, quien concluyó, sin inmutarse, que a San Rafael Arcángel, como al mismísimo infierno, resultaba tan fácil entrar como imposible salir.
II
De ese modo, el 23 de mayo de 1861 se rompieron los candados que durante treinta años clausuraron la hacienda de beneficio. En su polvoriento interior, vacío de cualquier mueble, los forasteros comieron el penúltimo pan de su bastimento antes de improvisar un dormitorio donde descansaron de la espectral travesía. Lo que observó Morelli esa tarde coincidía en muy poco con las amables viñetas de su nostalgia: sólo la parroquia conservaba su identidad, aunque los cañones habían malherido la única torre y alguien encubrió con cal la sangre y los orificios de bala que atestiguaban recientes ejecuciones sobre sus muros. En el cementerio no encontró el sepulcro de Andrea Morelli y, entre los vivos, sólo fue reconocido por Inmaculada Luna, la amiga de su mamá que ahora cocinaba para Sisniega. Ella le refirió cómo los varones de San Rafael fueron enrolados por la leva de Santa Anna, y cómo emigraron o se murieron las mujeres, los niños y los ancianos: poblado sólo por militares, contrabandistas y prostitutas, hacía años que no se celebraba un bautizo en el pueblo. Sin dudarlo, Gaspar le aseguró que todo cambiaría pronto, gracias a sus conocimientos y a su voluntad para desaguar la mina y volver próspero al pueblo, si se lo permitían Dios y la paz liberal.
Al día siguiente, los habitantes de la hacienda se congregaron alrededor del ingeniero Morelli, como si fuera un mago que materializara alicates y teodolitos, barómetros y poleas, engranes y émbolos, niples y copies, tuberías de hierro, cobre y caucho, válvulas y grifos, quemadores y cabezales, sifones y calderas de acero. Con singular entusiasmo, Gaspar explicaba a quien quisiera escucharlo que con tales dispositivos armaría unas bombas mecánicas de vapor –algunas atrayentes, otras impelentes-muy distintas a las que se importaron en 1821 para avenar las minas de Catorce, y muy semejantes a las que bosquejara don Fausto de Elhuyar, un antiguo catedrático del Colegio Minero. Por supuesto, Morelli había mejorado el diseño –lo cual le valió honores en su examen de graduación– y pensaba reforzarlo con motores ingleses Rider-Ericson que, en carencia de carbón pétreo, funcionaban con leña o carbón vegetal: árboles había muchos en San Rafael, y Sisniega estaba de acuerdo con talar algunos, para que no les ocurriera a sus soldados lo mismo que a Macbeth.
Casi aplaudieron su perorata, y el doctor Barragán prolongó el asombro al desempacar su cámara de daguerrotipo, bisturíes y tijeretas, esqueletos y mapas anatómicos, corazones y salamandras en formol, morteros y redomas, extractos de almendra, zarzaparrilla y liquidámbar, soluciones de ácido fosfórico y el tónico estomacal del doctor Hostetter, magnesia y bromuros que se fueron acomodando por orden alfabético en cajones y aparadores improvisados.
Apenas la botica fue inaugurada, Agustín abrió un baúl repleto de reales y se dispuso a contratar una cuadrilla de albañiles. El brillo de la plata dispersó su efecto: durante las siguientes semanas sus trabajadores limpiaron el patio de la hacienda y la entrada de la mina, reconstruyeron los ademes, las vigas, el malacate y el molino de granza, reorganizaron o repusieron palas, zapapicos, lámparas de carburo y mecates de henequén. Un singular brillo iluminó la mirada del diácono cuando, al remover el tronco seco de una encina, hallaron una puerta decorada con una pintura al temple: un ciervo negro, montado por una mujer que, desnuda, amamantaba a un pez. Agustín leyó esa imagen como un augurio, el cual se corroboró al abrir ese sótano y hallar, dentro de él, noventa y nueve quintales de mercurio. Ante esa visión, el diácono invocó los mil atributos del hidragirio: agua vitae, caduceo de Hermes, spiritus aereus et volans, her-mafrodita consubstancial a sus padres, anima media natura, fuego elemental, ignis invisible et secreto agens, dragón en cuyo vuelo sin alas los alquimistas persiguieron la lapis philosophorum.
Con el ánimo renovado por esa señal, Agustín concluyó al mes la reconstrucción de la hacienda –aunque permanecieron en ruinas las caballerizas y las bodegas. Pero su pesimismo pronto renació: Morelli no conseguía arrancar aún su portentosa maquinaria, y desperdiciaba el tiempo muerto en explorar la mina o recorrer el cerro con su bitácora, sus estacas y su teodolito.
–Si me atengo a su expresión, deduzco que usted es un escéptico del progreso –dijo Jerónimo Sisniega cierta noche, cuando encontró a Agustín en El Gran Anhelo, una casa de adobe que su dueña habilitó para la venta de mezcal, gracias a que abundaban los reales repartidos por los forasteros.
–Al contrario: creo en él aunque, a mi parecer, la ciencia debería evolucionar al mismo ritmo que el espíritu humano... lo cual casi me parece imposible.
–Una idea demasiado romántica para provenir de un sacerdote que posee un yacimiento, violando la ley Lerdo y los decretos del Tribunal de Minería.
–Tranquilo, mi coronel... en primer lugar no soy ni seré sacerdote; en segundo, la mina pertenece a mi padre y, por último, el doctor Barragán lleva todas las cuentas. Lo único que yo deseo es volver a mi biblioteca, a cultivar mi sabiduría inútil y anacrónica, único antídoto contra la vulgaridad de nuestro siglo positivista... ¿será eso lo que me hace romántico?
–Quizás, quizás; sospecho que su padre lo obligó a venir hasta acá para que desapolillara su cerebro con una actividad “provechosa”, ¿o me equivoco?
–Temo que usted tiene la razón...
–Como sea, el señor Iriarte me parece un odioso latifundista, y pienso mostrarle a usted algo que echará a perder sus métodos pedagógicos... ande, apúrele con este aguardiente y acompáñeme.
Más por inercia que por curiosidad, Agustín lo obedeció. Pero, cuando las llaves del coronel abrieron una puerta oculta por los damascos de su despacho, toda su indolencia se encen en un sulfúrico arrebato: sobre estantes protegidos por limpios cristales, cohabitaba ahí la Biblia de Witcliff con un Corán impreso en Marruecos, los setenta tomos de Walter Scott con la poesía de Hugo y la prosa de Richardson, la Geometría de Pascal con aquellos tratados de alquimia que desde el seminario lo habían inquietado –sobre todo el Corpus hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto. De acuerdo con los exlibris, casi todos los volúmenes pertenecían a un español que pretendió evadir el cerco de los liberales a Guadalajara, por lo cual Sisniega tuvo el placer de ajusticiarlo y expropiar sus bienes. Eso sí, algunos los había adquirido el mismísimo coronel cuando, en años más benévolos, pertenecía a una sociedad literaria y publicaba epigramas satíricos en El Iris de Jalisco.
Para alivio de Morelli y Barragán, a partir de esa noche el diácono dejó de refunfuñar: por la mañana supervisaba con desidia los trabajos de albañilería y después de la comida se refugiaba en la biblioteca, donde leía hasta que se esbozaba el crepúsculo. Puntualísimo, a las ocho lo procuraba el coronel, con dos copas y una botella de Sillery espumoso para estimular la tertulia. Rara vez estaban de acuerdo: compartían el entusiasmo hacia las letras y discrepaban en pedagogía, política o religión. Alguna vez llegaron a gritarse –mas nunca al insulto– y pasadas las diez se despedían con la mayor civilidad: el coronel para dormir y Agustín para prolongar su lectura más allá de la medianoche –hasta que, con el cambio de guardia, un sargento lo escoltaba a la hacienda.
Ninguna interrupción sufrió tal rutina hasta el 6 de julio: mientras traducía la Summa perfectionis, del alquimista Geber, Agustín fue distraído por un inusual jaleo. Sólo averiguó la causa al salir al pueblo y observar a una veintena de peones que bailaban, arrojando al aire susjaranos de paja. Cuando se abrió paso entre ellos, pudo también asombrarse ante el surtidor del agua que, a razón de cinco mil galones por hora, extraían de la mina las bombas de Morelli. El crepitar de las calderas, el humo que por el cielo se derramaba como tinta y el líquido que fluía por tubos y canales, le descifraron al diácono las abstrusas alegorías del Scrutinium Chymicum, escrito por el alquimista Michaël Maier: “gracias al fuego y al aire, el agua es extirpada de la piedra; sólo resta que el azufre y el azogue le arranquen a la Madre Tierra el embrión de plata procreado en su vientre”.
Por eso, al encontrarse con Gaspar no pudo sino abrazarlo, para externarle su sincera felicidad. Al verlos reconciliados en el éxito, se arrojaron a sus brazos Eva Muñoz y Venus Santamor –dos meseras de El Gran Anhelo que ya los traían entre ojosy cayeron los cuatro al aljibe entre regocijo de enaguas, besos y carcajadas.
En San Rafael Arcángel pocas veces se vendió tanto aguardiente como esa noche, mientras el coronel Sisniega leía sus poemas patrióticos o el doctor Barragán cantaba huapangos que sin pudor bailaban los peones, soldados y meseras. El mitote se alcanzaba a percibir hasta la hacienda, donde los medios hermanos rompían el celibato que uno juró por su cuarteada fe, y otro por devoción a su amada. Pero al contrario de Agustín, que se refociló como beatífica bestia entre las carnes de Venus, Gaspar se obligó a imaginar que era Helena y no Eva quien gemía bajo su abrazo. Aun así, al consumar su infidelidad, Morelli procuró el aljibe para arrancarse con agua y piedra pómez la hormigueante culpa que le reptaba por la piel.
No lo consiguió. Apenas se había recostado en su lecho cuando Eva, emergiendo de la oscuridad, lo desmembró a machetazos para sumergir sus despojos en una caldera hirviendo; luego, cuando descarnaron sus huesos, mamá Andrea vino para soldarlos con plata fundida sobre un yunque; y por último Helena recubrió con cinabrio su nuevo esqueleto, hasta que le renacieron el músculo y el nervio, la piel y el cabello.
Habituado a leer tras el óxido de lo simbólico el áureo resplandor de lo racional, al despertar Morelli interpretó la pesadilla como un castigo por su felonía y, por tanto, como una advertencia contra la sífilis.
III
–Aunque el remedio moleste, la enfermedad es insoportable y debemos prevenirla –sentenció el doctor Barragán en cuanto hubo colocado, bajo una silla sin mimbre, un aguamanil con mercurio hirviendo. Enseguida Morelli se bajó los calzones y, sentándose en el hueco, expuso sus nalgas y genitales a esos vapores que, teóricamente al menos, calcinarían todo residuo de la temida sífilis. Y supuso Gaspar que acaso tenían razón aquellos mineros y alquimistas de la antigüedad, los cuales, según Agustín, juraban mantenerse castos mientras no encontraran el oro anhelado. Pero ya no podían desandar el camino –por más que Morelli se confesara todas las tardes con Samuel Villaviciosa, ese cura que vegetaba en la parroquia, jubilado de su raciocinio y acaso perdido en delirios de brujerías novohispanas.
Además, y excepto por las torturas preventivas del doctor Barragán, los planes de Morelli se cumplían: las bombas desaguaban los tiros más profundos y el malacate transportaba a los barreteros que, a falta de explosivos, con pico y pala cargaban los costales de los tenateros. Impulsado por cuatro mulas el trapiche molía el mineral, hasta convertirlo en granza que los azogueros humedecían con azogue, agua salada, sulfato de cobre y magistral de pirita. Durante tres semanas habían reposado ya las primeras tortas de amalgama, y pronto serían destiladas en los hornos de las capellinas. Con el vocabulario de Paracelso, pero sin su paciencia, Agustín aguardaba esa operación, para que “el hermafrodita muerto, en su lecho de fuego, liberara las almas del rey y la reina” –lo cual, en lenguaje profano, significaba que la mixtura sería horneada hasta redimir la plata y recuperar tres cuartas partes del mercurio invertido.
Por fortuna, la irrupción de un sargento con un mensaje del coronel acortó el mercurial tratamiento de Gaspar, quien se acomodó los pantalones de dril mientras el doctor procuraba al diácono.
Una vez reunidos, los tres se apersonaron en el cuartel de Sisniega, donde un peón recién llegado les informó que don Sebastián les había remitido diez hombres, dinero, ropa, explosivos y quinientos quintales de hidrargirio. Pero apenas la caravana abandonó el camino real para internarse en la sierra, desde las almenas naturales de un barranco tronaron unas carabinas, y cayeron abatidos los hombres de a caballo. Atentos a esta señal, de la arboleda emergieron ocho jinetes –con sombreros de copa baja, cuero de venado en las chaquetas y manta desarrapada en las camisas– que con pistola amagaron a los conductores y con machete decapitaron a un peón que quiso amartillar su revólver.
En cuanto l...