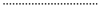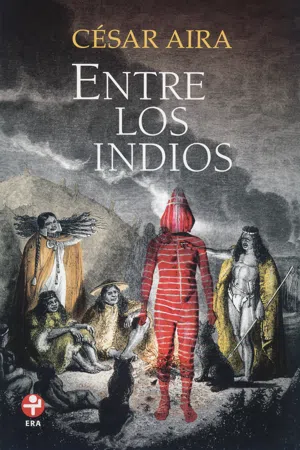![]()
V
Aunque todavía no había almorzado (y se había salteado el desayuno) le dieron ganas de hacer una siesta. En realidad no había terminado de dormir; recordó que se había levantado y había salido del toldo sólo para mear, con toda la intención de volver a acostarse. Algo lo había distraído (¿qué?) y después lo atraparon los machis... Ahora era tarde para retomar el sueño en su toldo, donde las mujeres estarían alborotando. En un arranque impulsivo decidió irse al arroyo a dormir bajo los árboles. Profundizando un poco, no mucho, la decisión, pensó que podía pasar toda la tarde solo, lejos de reclamos y obligaciones. Unas y otras eran perfectamente opcionales; si él se sometía era sólo porque estaba ahí, a mano, si no estaba no pasaba nada. Anarquista de alma, estaba persuadido de la perfecta inutilidad del poder. Y si él encarnaba el poder de los mapuches, ¿qué le impedía tomarse una tarde libre? Compensaría la mañana tan densa e irritante. Comer no necesitaba: todavía estaba haciendo la digestión del banquete nocturno, y los últimos coletazos de la resaca no habían terminado de enroscarse en sus vísceras.
La perspectiva de la siesta en los oteros del Pillahuinco tenía un atractivo extra, que desde ya le levantó el ánimo: era que sonaba a organización del tiempo, y eso era miel para sus oídos. Con la edad y la inactividad, la ocupación del tiempo se le había vuelto un problema. Lapsos muertos se superponían a lapsos muertos, en un caos impalpable cuyo único efecto era hacerle sentir su transcurso y paralizarlo frente a él. Restos impagos de juventud dentro de su cerebro clamaban por la utilización del tiempo. En su conciencia todo lo negaba. El conflicto no podía causarle sino inquietud, una vaga angustia. De ahí venía, por contraste, la felicidad, como la que sintió en ese momento, cuando se esbozaba, por casualidad o rebote, una organización cualquiera de la jornada. Todo (la interrupción del sueño, la resaca, la digestión, los disgustos de la mañana) justificaba una siesta; y esas horas de descanso lo harían desembarcar en una de sus horas favoritas del día. Éstas eran dos nada más: la primera y la última.
La última, a la que se despertaría de la siesta, era la de empezar a beber. Como sabía de los estragos que podía causar el alcohol, se había hecho la regla de no llevarse el vaso a los labios hasta que el Sol no se hubiera puesto tras el horizonte. Después, sin culpa, podía beber todo lo que quisiera. Le producía un enorme bienestar. Su mente se abría al mundo y a los pensamientos del mundo, las estrellas lo saludaban por su nombre, todas sus preocupaciones se disolvían como por arte de magia, se ponía sentimental, hasta solía lloriquear de ternura por sí mismo y los demás. Siempre tomaba lo mismo, el Agua de Fuego del Maestro, un destilado color caramelo, que no era ni de lejos lo mejor que se podía conseguir pero a él le gustaba, y cumplía su cometido. Sabía de la existencia de otras bebidas, vinos y licores de graduación varia, de cuyos efectos se contaban historias, y muchos los había probado. Pero los mantenía en estado de promesa; algún día podía necesitarlos; por el momento lo habitual le daba toda la felicidad que podía albergar. Esos beneficios explicaban que esperara con tanta ansiedad, y con tan fundadas expectativas, esa hora final de la jornada. Quizás explicaban también por qué las horas de espera, es decir las que empleaba el astro de la luz en recorrer su arco diuturno de oriente a occidente, se le hacían tan vacías y se resistían tanto a organizarse y dar resultados.
En cuanto al otro, al único otro, momento bueno del día, el primero, era satisfactorio por motivos muy distintos. Cuando se despertaba a la mañana, su cerebro empezaba a funcionar a toda máquina y se le ocurrían las ideas más extraordinarias. Duraba poco, una hora o poco más, y esas ideas y sus barrocos desarrollos no le servían para nada, lo que no impedía que ese rato de pensar fuera una intensa gratificación, como la otra, simétrica, de la noche. Se montaba en un par de frases, que no sabía bien de dónde venían, quizás del sueño mismo, y empezaban a girar sobre sí mismas, movidas por una voluntad de lenguaje que él había aprendido a poner en marcha. A partir de ahí, se internaba a velocidad creciente por terrenos conceptuales en general conocidos, aunque también hacía desvíos por zonas que le eran nuevas, en las que descubría razones que nunca había sospechado que estaban ahí, proposiciones majestuosas o deliciosamente modestas, algunas muy antiguas que habían permanecido ocultas tras la hojarasca de lo práctico cotidiano, algunas novísimas, casi incomprensibles. Se establecía una velocidad que lo obligaba a poner en juego su sentido del equilibrio para no desbarrancarse en el disparate. Había un ritmo, que alternaba precipitaciones vertiginosas en las que las ideas se encadenaban unas con otras tan rápido que pasaban como visiones fugaces por su lóbulo frontal, y momentos de esfuerzo en los que parecía como si su pensamiento se arrastrara, jadeante, a punto de frenarse, por silogismos empinados... En esa hora dichosa en que su mente volaba y giraba como un pájaro libre construía las más extraordinarias teorías, daba cuenta de los problemas de su tribu y del mundo y del universo, se refutaba brillantemente, sólo para contrarrefutarse y sacarle más brillo a su inteligencia. No se le ocultaba que era un goce más bien onanístico, porque no salía de él ni tenía ningún efecto práctico. Quizás sí tenía uno, y de cierta importancia: al realizar esas proezas intelectuales gratuitas al amanecer, podía comportarse como un idiota el resto del día sin que su autoestima sufriera. Y comportarse como un idiota era el modo más seguro, para alguien en su posición, de asegurar la felicidad de sus súbditos.
Esos dos únicos momentos felices del día (porque el resto era puro tedio y molestia) podían estar relacionados. La amnesia más completa borraba el lapso alcohólico. Pero en él podían estar las semillas de lo que se incubaba en el sueño y fructificaba en el alba. El paralelismo iba más allá de ser los únicos dos momentos que habían logrado emerger del marasmo de la desocupación. La simetría que los ubicaba en los extremos opuestos del día se replicaba en sus respectivas naturalezas. El de la noche era visionario, inextricable en la mezcla de sensaciones, impulsos, imágenes, euforias viscosas que lo envolvían y abrían su conciencia a la dichosa irresponsabilidad del delirio. El de la mañana era su contracara: lúcido, límpido como una galería de cristales, racionalista. Mientras uno se regodeaba en el gótico vegetal reblandecido, el otro era constructivista y sus sinusoidales siempre terminaban bien medidas.
Pero ambos debían de tener un componente onírico, a juzgar por lo implacable del olvido que se los llevaba. Si hubiera hecho el intento de recordar sobre qué había versado su ejercicio intelectual de esa mañana, no lo habría conseguido. Comprendió en cambio que ese ejercicio había sido el responsable de que no hubiera vuelto a dormirse. Seguramente cuando salió a orinar se le ocurrió algo, se embarcó en el goce impune de pensar por pensar, y de ahí siguió. Pero había llegado la hora de compensar. Mandó que le trajeran a Picadilly, su caballo favorito, fiel compañero de correrías. Partió al trote. El horizonte retrocedía pero por momentos parecía avanzar. Con el Sol en la cumbre del cielo, caballo y jinete no proyectaban más sombra que un óvalo móvil bajo la panza del animal. El chillido de un chimango le hizo alzar la vista; le intrigó no verlo en todo el círculo celeste; lo divisó cuando echó atrás la cabeza, haciendo crujir las vértebras atormentadas por su permanente estado de tensión: el chimango estaba sobre él, recortado contra el disco del Sol. El Sol, el chimango, Cafulcurá, Picadilly y la sombra trazaban una perfecta vertical, una aguja, en la que se enroscaban bailoteando los vahos del calor. Un galope lejano se acercaba. Era uno de sus múltiples cuñados, el llamado Vulcañé, que parecía tener que decirle algo. Venía en un alazán corriente, que le echó una mirada corrosiva a Picadilly. Los animales se comunicaban por las posturas y el movimiento; el desplazamiento del aire que producían eran sus palabras, moldeadas por la curva de las ancas y cuellos y la velocidad de las patas. Las que emitía el alazán corriente eran de envidia. Picadilly, seguro de su incuestionable superioridad, no se dignó contestar. Era cremoso, con borlas y pompones naturales que no lo hacían más afectado. Respiraba con elegantes nubecitas azuladas. Su cresta platinada caía a un costado formando eles y efes. El alazán corriente bajó la cabeza.
–Qué casualidad –estaba diciendo Vulcañé– encontrarnos en “la dispersión exasperante” de la pampa.
–¿Querías decirme algo?
–Sí, pero no sé si será la ocasión...
Se quedaron en silencio.
–Realmente... ¡qué casualidad!
–Sí, ¿eh?
–¿Qué era lo que querías decirme?
Estaban perfectamente quietos. Cafulcurá, entrenado a la fuerza en la paciencia, no tenía intención de moverse un centímetro mientras no se lo sacara de encima. Al fin el cuñado se decidió a hablar, y lo hizo con una pasmosa tranquilidad.
–Quería decirte que... quizás entendiste mal.
Cafulcurá asintió con la cabeza, con un suspiro interior. No era la primera vez que se lo decían. De hecho, en cierto modo no le decían otra cosa. Tenía que ver con el lenguaje (eso al menos lo entendía), pero el lenguaje era un asunto resbaloso, nadie lo sabía mejor que él. Simplificando, podía decirse que tantas cosas como había en el mundo, y tantas relaciones e interacciones de esas cosas, tantas eran las palabras y las frases que podían armarse con ellas. Pero con el paso del tiempo y el avance de la edad la cabeza de un hombre se iba llenando de uno y otro de esos conjuntos interdependientes, y había un momento en que se desfasaban, perdían el paralelismo. De ahí nacían las confusiones. De ahí, y de la inútil pretensión de todo el mundo de ser bien entendido. Él era un caso especial, eso lo reconocía. Directamente se negaba a entender, se cansaba antes de empezar a hacer el esfuerzo. Era injusto: si él no pretendía que nadie entendiera lo que él decía, ¿por qué no hacían lo mismo con él? ¿Por qué no lo dejaban en paz? Lo que más lo desalentaba era que lo hacían con la mejor de las intenciones. Lo hacían por su bien. Creían que si él llegaba a entender perfectamente las estupideces que le decían sería más feliz.
Los ramos que traía Vulcañé palpitaban en sus brazos. Los caballos irradiaban un sopor negro. Esta clase de cuñados alternativos, resultantes de la poligamia, giraban alrededor del cacique como planetas repitiendo que creían que había entendido mal.
¿Pero qué era lo que debía entender bien? Todo, al parecer. Aunque al todo necesariamente había que entenderlo mal, porque en tanto todo contenía tanto sus afirmaciones como sus negaciones.
El desplazamiento nervioso de los caballos los había puesto de cara a la toldería, que se posaba allá lejos. Encima de ella, cubriéndola como una campana de cristal, un halo rosado o malva, una cúpula transparente pero perfectamente marcada.
–Hermosa, ¿eh? –dijo el cuñado.
Cafulcurá corría a rienda suelta por las leguas infinitas. Alcanzó una magnífica soledad, tragando vientos. Los ñandúes corrían a la par, engalanados con la plumita negra sobre el ojo. Las liebres se lanzaban al vacío aspirante que ellas mismas creaban. Al fin puso a Picadilly al paso y enfiló por los senderos de vacas que bajaban los oteros del arroyo, hasta quedar bajo la sombra de los mimbres. Dejó la mente en blanco. El caballo se acercaba y se alejaba del agua siguiendo los caprichosos recorridos trazados en la hierba. Cuando Cafulcurá salió de su ensoñación vacía, estaba en un recodo donde el arroyo se hacía más ancho para contener unos lentos remolinos. Picadilly, a falta de órdenes, se había detenido y estaba pastando unos tréboles entremezclados con violetas diminutas. Se apeó.
De pronto estaba relajadísimo. No podía creer que tan cerca de las deprimentes extensiones terrosas donde vivía hubiera un sitio tan paradisíaco. El silencio, interrumpido, o mejor dicho: no interrumpido por un silbido o un trino, el fresco de la sombra de los grandes follajes inmóviles, el aire también inmóvil pero aun así como un masaje relajante en la piel reseca del indio insolado, todo contribuía a un bienestar nuevo. Era una pacificación del cuerpo y el alma. La hierba sobre la que se había recostado era mullida. Unos caracoles que se desplazaban sobre ella a lo largo de líneas plateadas no parecían llegar nunca a ninguna parte y no les importaba. Las células olfativas, petrificadas por el polvo de las cabalgatas, se entreabrían al perfume de las flores que las pequeñas avispas melíferas dejaban en la estela de sus vuelos. Las elegantes empalizadas de juncos halagaban la vista, como al oído el rumor de la corriente del arroyo. El agua fluía sin apuro, sus crestas coronadas por un pato ocasional. La nutria, la rana, el bagre y la lombriz se escabullían furtivos por sus respectivos caminos, dejándolo en el centro vacío de una suntuosa calma. Se preguntó por qué no pasaba todo el tiempo ahí, en lugar de trajinar lo áspero y maloliente. El contraste con el griterío sin sentido de la toldería, con los problemas que le ocasionaba su corte de energúmenos, era demasiado patente. Se dejó llevar por un fantaseo utópico, perfectamente irrealizable, de instalarse, divorciado no de una sino de todas sus esposas, en esos oteros, con unas jovencitas complacientes, y beber alcoholes finos que llevaran su mente a lo trascendental. Apartó esas veleidades con una sonrisa cansada que se volvió enérgica: se lo perdonaba como ejercicio de la inanidad, para variar, pero en los términos cabales de su inteligencia y su dominio despreciaba esa clase de hedonismos, que terminaban atando al hombre a objetos, hábitos, lugares, y restringiendo el precioso don de la libertad. Y a la libertad misma le desconfiaba, como patrona despótica y dialéctica. Como solía pasarle, se sintió satisfecho, realmente a sus anchas, por haberse mostrado tan nihilista. Consideraba válida esa satisfacción panza arriba. Aunque no le costaba ningún trabajo, había muchas cosas que no daban trabajo ni requerían esfuerzo alguno y sin embargo nadie las hacía.
De cualquier modo, esas utopías eran imposibles, no porque alguien se lo impidiera sino porque él mismo no quería. Qué rara era el alma del hombre: no quería hacer lo que más deseaba. O dicho de otro modo: ponía lo que más deseaba en un lugar fuera de la realidad, en la ensoñación, donde pertenecía. Llevarlo a la realidad era un trámite que abría las puertas del sueño a las incomodidades de la acción. Además, no quería perder lo que había logrado: ser el emperador de la nación mapu...