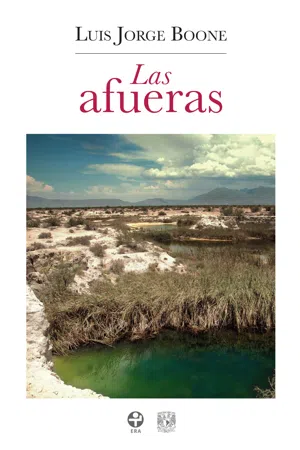eBook - ePub
Las afueras
Descripción del libro
El paisaje de Monclova y de Cuatro Ciénegas es el mapa en que se trenzan los tiempos de dos hermanos, sus vidas, sus amores, sus muertes, con un ritmo roto que permite que esos vehículos que cruzan el desierto, esas casas a medio hacer o a medio arruinarse, esos fósiles de un mar prehistórico no solamente cuenten una historia de amistad y celos y violencia, de iniciación y maduración, sino que sugieran las ausencias y los fantasmas que recorren esos espacios. Esta novela muestra a un autor capaz de manejar todos los registros del realismo, desde los más desnudos y puercos hasta aquellos que vencen las fronteras de la costumbre.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2014ISBN del libro electrónico
9786074451092Dos
Pero tal vez es cierto eso que él dice, y que todo camino es circular, y que no lleva a ninguna parte, sino al interior de uno mismo, porque muy densa es la niebla de nuestro miedo, e ilusorias las calles que parecen llevar a otro lugar.
Alessandro Baricco
Estromatolitos (II)
James quería mirar a la muchacha sin ser visto. Cazando su rostro entre los parroquianos del bar, pensó que mientras algunas personas sólo se alteran en lo exterior, cargándose con las señas rutinarias de la vida, otras parecen envolverse en una crisálida, cambiando por completo, guardando apenas una ligera memoria de su ser anterior. Esperaba el sobresalto de risa que la hacía arquearse en la silla de lámina –sincera, su risa, desordenada, aparatosa–. ¿De qué estarían hablando? ¿Era ella realmente? Poco a poco entendió la dinámica del juego: se trataba de uno de esos retos con preguntas que al no ser respondidas iban acompañadas de castigos ambivalentes: beber hasta encontrar el fondo, besar al de la silla de junto, detallar con desvergüenza las experiencias sexuales más arrebatadas.
Entendió de golpe que el tiempo transcurre de forma distinta para cada persona. Antes de entrar al bar donde se ubicó, apenas llegar, casi a espaldas de la muchacha, James recorrió el pueblo dispuesto a aprenderse las ocho o diez calles que eran Ciénegas con tal de no regresar pronto a la habitación. Ejércitos de vacacionistas bebían a media calle, trepaban al nogal a mitad de la plaza y entonaban canciones rancheras que ameritaban como coro una mentada de madre para la que nos mandó a la mesa del rincón; la música de los autoestéreos a todo volumen tejía un collage de ritmos del que difícilmente se podía sacar algo en claro, sólo que las dimensiones de los espacios vitales se habían reducido, y que todo el mundo transitaba por la vida grotescamente desesperado por divertirse.
Un tipo lo abordó de repente. James se esforzó en reconocerlo mientras el otro, borracho casi a punto del aterrizaje forzoso, le recetaba un abrazo de viejos conocidos. Tenía la cara regordeta, igual que el resto del cuerpo. Las desveladas le descomponían las facciones y enrojecían los ojos. Al pasar por encima de sus primeras impresiones, James percibió ciertos rasgos que podían pertenecer a Isaac, un vecino mayor que él seis o siete años, que solía pasar haciendo rugir el motor de la camioneta de su padre, el tendero del barrio, frente al llano donde se reunían los niños de la colonia a jugar beisbol.
No estaba seguro. Tenían años sin verse, no había sido testigo de los cambios graduales que se habían operado en él. Si lo hubiera visto con frecuencia, como a mi hermano o a mis compañeros de trabajo, pensó James, cualquier cambio, por drástico que fuera, sería imperceptible tras el paso de los años, porque mi recuerdo se iría ajustando siempre al presente, al nuevo él. Lo reconocería, pero… Pero sus pensamientos no tuvieron tiempo de encontrar un acomodo. El probable Isaac desapareció junto a los amigos que impedían que cayera al suelo. Al poco rato, James olvidó el asunto haciéndose el distraído para seguirles la pista a tres jovencitas que paseaban robándose la tarde entera, electrificando la calle en su andar vestidas sólo con trajes de baño, tangas de colores vivos y magnéticos. Él también empezaba a sentirse algo ebrio.
Como en las variaciones de un déjà-vu, James pasó un par de horas yendo de una calle a otra, entrando a bares improvisados, recibiendo saludos de extraños en quienes le parecía reconocer a alguien, siempre con algo de esfuerzo, poniéndole trampas a la memoria, tratando de deducir quiénes diablos podían ser esos dos, hombre y mujer, que levantaban los pulgares desde el otro lado de la calle, en evidente celebración de la coincidencia, en señal de reconocimiento, pero tan remota y equívoca que él no acertaba a regresar la cortesía. Quizá en esa atmósfera etérea fuera posible confundir a desconocidos con personas con las que había compartido su vida y traerlas a ella nuevamente, con un movimiento de la mano, una sonrisa, una inclinación de la cabeza, todo tan lejano. Quizá ellos se equivocaban y lo confundían, porque él también había cambiado. O quizá no, y James se conservaba igual, sin alteraciones físicas que lo alejaran de sí mismo, de la imagen que de él podían conservar quienes lo habían conocido. En los otros, los años deformaban identidades, barajaban las encarnaciones de sus rostros, y los suplantaban por otros tan distintos que era casi imposible que se tratase de las mismas personas.
La pelirroja a quien todo le divertía se parecía mucho a Bárbara. Quizá sólo se la recordaba. Bárbara, con un color de cabello diferente. Otra capacidad para reír. Otros ojos: más abiertos y precisos. Otro tono de piel. Otra voz. Otra aura.
Mientras bebía, James buscaba algún indicio que identificara a la mujer con esa otra persona en su pasado. Muchos años, o quizá no tantos, los suficientes para que pareciera que una eternidad los separaba. Junto a ella había compartido funciones de cine, abrazados toda la película, contemplando la proximidad del brillo de sus ojos cuando recibían la luz del proyector; su boca, su cuerpo bajo la tensión de aventuras ajenas divididas en destellos artificiales; sus hombros, delicados y rígidos a la vez; toda ella quieta, enfocada, más que acompañándolo, dándole a cuidar ese cuerpo del que las historias en la pantalla la hacían ausentarse.
Encontraba, casi al mismo tiempo, pruebas que desmentían y confirmaban su sospecha. Ahora, obviando la posibilidad de equivocarse, observaba con descaro a la pelirroja, recordando que no habían sido nunca novios, pero la cercanía los llevó a descubrirse el uno al otro como el perfecto compañero para esas necesarias, burdas sesiones de caricias que terminaron casi por accidente con él penetrándola, con ella evitando su mirada, con ambos sabiendo que las sensaciones que componían el mundo ganaban en concentración y presteza cuando sus cuerpos se encontraban en el asiento trasero del auto. Él a veces la quiso; ella, él no sabe; solía decirle que era su mejor amigo. Pero no iban a quererse más allá del agradecimiento sereno que se debe a quien nos ha ayudado a conocer una nueva y confortante región de nuestro propio cuerpo. Estaban seguros. Luego ella lo había dejado atrás. El amor absoluto, los dramas estratosféricos y los sacrificios absurdos no entraban en la conjunción de sentimientos que la complicidad física generó de forma tan natural, tan accidental y tornadiza como las sombras involuntarias que una repentina fuente de luz dibuja en la precaria pantalla de los cines de cualquier adolescencia.
Ahora trataba de dar forma a esas sombras. Los años escasos que separan la adolescencia de la plena juventud le fueron suficientes a Bárbara para adquirir esa técnica: aspirar el humo y sacudir acto seguido la ceniza de su cigarro con un afectado movimiento del índice. Antes, sus manos solían estar limpias siempre, libres del rojo espirituoso que en ese momento le cubría las uñas, haciéndolas brillar bajo las luces. Su voz era menos grave, como si el tiempo hubiera destilado su registro vocal hasta ubicarlo en el tono medio de la mujer que, entre más transcurría el tiempo mirándola, más le parecía una versión acabada, pulida, de la muchacha que había conocido. Sus pechos más redondos, las piernas cruzadas con elegancia, el ángulo de su brazo sosteniendo su mentón denotaba seguridad, el rostro alargado y fino la volvía una bella estatua. La plasticidad inédita con que el cabello caía sobre sus hombros. Pero sobre todo su risa. Su vital desparpajo. Como si el contacto paulatino con el dolor y el amor, el adentramiento inevitable en la agreste senda de la madurez que los acechaba desde siempre le hubiera fraguado en la garganta un instrumento incomprensiblemente firme y dúctil, un metal pulsátil, campana que anunciaba la vida dentro de ella. Como si la cercanía y la lejanía alternada de otros cuerpos y otros espíritus imposibles de imaginar siquiera para alguien que no fuera ella, la hubieran completado.
Ella lo miró; en sus ojos pareció brotar la chispa del reconocimiento. Se levantó y fue hacia el muchacho que estaba sentado en la barra. Sonreía.
–No es posible, ¿eres tú?
Sí, pero, ¿quién?
–¿Sabes quién soy? –respondió James mientras se incorporaba y recibía un beso en la mejilla y un abrazo, sin evitar sentirse estremecido.
–Estás idéntico, la verdad, tú no cambias –las manos de la muchacha no soltaban el brazo de James, no cesaban sus dedos de tocarlo, buscando quizá con la fiel brújula de la memoria muscular los restos de una remota camaradería.
–¿En serio? Tú te ves muy bien –dijo James, y se preguntó si Bárbara podía leer la mente. Sentía el calor de su mano. La invitó a sentarse.
–Gracias, pero mis amigos y yo vamos a buscar un antro, el Boomerang. Según esto se pone bien. Dizque es el mejor lugar de por acá. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Andas solo? Vente –desde la puerta del bar, sus amigos, unos ocho entre hombres y mujeres, le hacían señas de que se apurara–, no me puedes decir que no –sonrió, intensa, dulcemente–, y me cuentas cómo has estado; hace un buen que no nos vemos.
Como respuesta, James inventó unos amigos del trabajo que llevaban un rato extraviados en el spring break, y dijo que no tenía ánimos de seguir buscándolos. Caminaron a la zaga del grupo que se abría paso entre las calles atestadas, abrazándose de cuando en cuando, ella intercambiando gritos con los otros, coreando alguna canción que parecía emerger de cualquier superficie y fundirse en el aire aún caliente de la noche.
El Boomerang era una especie de bodega de madera a unos doscientos pasos de la última casa del pueblo, maquillada apenas lo suficiente para alcanzar el estatus de disco. Los recién llegados se sentaron algo lejos de la pista, pidieron cerveza y reemprendieron su desmadre. James se deslizó hasta alcanzar el teléfono público que estaba junto a los baños. Marcó los dígitos apuntados en el volante del hotel y esperó. Nadie contestaba. Pensó en marcar de nuevo pero no lo hizo. Volvió para ver cómo Bárbara pagaba por los dos.
–Tenía años de no verte, ¿dónde te metes? –preguntó ella.
–Donde siempre –contestó James–, en una ciudad como ésta no hay muchos lugares donde esconderse. Tú te fuiste a estudiar en Monterrey.
–Ciencias de la comunicación. Pero a uno se le pierden más personas con el tiempo que con la distancia. Sigo viendo a muchos de la prepa, aunque esté fuera; son los años, la apatía de repetir siempre los mismos encuentros es lo que va a terminar por separarnos a todos.
–Yo ya no veo a casi nadie. Ahora descubro que nunca tuve amigos o bueno, casi –aclaró James, no tanto para delimitar su exceso trágico, sino para salvaguardar su soledad en ese ambiente inadecuado para lo que no fuera crudo e inmediato.
Brindaron por la historia que compartían y preguntaron pormenores familiares, asuntos que podían distraerlos de llegar demasiado rápido a recordar alguna de las tardes en que habían descubierto una nueva plaza para sentarse en sus bancas, una calle más remota dónde detener el auto prestado por los padres de la muchacha. Los minutos pasaban con ritmo indeciso, lastrados por los recuerdos que enhebraban y urgidos por el beat de la música que se repetía.
–Mi proyecto de fin de curso es un programa de radio –dijo Bárbara–. “Supersticiones.” Es para horario nocturno, tipo once de la noche. Programaremos rolas y contaremos las historias que la gente nos envíe y otras que investigue el staff. Leyendas urbanas, de la región; cosas que cuenten los viejos y que sucedieron en casas que ya ni existen.
–Siempre te gustó hablar mucho. Y a mí me gustaba escucharte. Tu voz debe sonar bien en el radio.
–De hecho me fusilé la idea. Ese programa se te ocurrió cuando estábamos en el último semestre de la prepa, en la clase del profe Armendia. Me lo platicaste todo un día. Y al siguiente el profe nos cambió la tarea.
–¿De veras? No me acuerdo.
–Mejor, así no me demandas –su risa brotó de nuevo. Ahora James pudo emparejar su risa con la de Bárbara, dejar que su felicidad se entrelazara con la de ella, dos enredaderas que trepan por un árbol en busca de la plenitud del sol.
–Me gustaría escucharlo.
–Tú siempre me contabas historias padres. Dijiste que había que inventar un personaje para que hiciera de conductor, alguien con poderes mentales, que pudiera comunicarse con los muertos, ver fantasmas, esas cosas. Más bien a mí me gustaría escuchar el tuyo –y después de pensarlo un segundo–: Deja termino la carrera, y cuando regrese lo hacemos en serio, vendemos publicidad, como profesionales.
–¿Me estás proponiendo un negocio? –James tembló al preguntar.
–No sería la primera vez que te propusiera algo – dijo, ladeando la cabeza.
Era medianoche cuando James atrajo la boca de Bárbara hacia su boca. Abrazándola entera, mordiéndole los labios. La mano de la muchacha alcanzó la entrepierna de él. El retumbar de bocinas desbordaba las delgadas paredes de madera sin desbastar de la construcción, y las luces oscilantes desdibujaban los cuerpos, otras parejas que se desnudaban un poco, apenas lo suficiente para acoplarse con avidez. En las sillas replegadas a una esquina del lugar donde James y Bárbara se encontraban alejados de la pista, ignorados por los amigos que bailaban, Bárbara se arremangó la falda y se sentó a horcajadas sobre James. La muchacha buscaba el acomodo justo sobre su cuerpo, un centro de gravedad cálido y dócil que la avasallaba, mientras él le subía la blusa para reencontrarse con unos pechos cuyo aroma le trajo el incorpóreo gusto de una felicidad perdida hace tiempo. La oscuridad en esa orilla del mundo era un reducto contagiado del caos y la ansiedad de los danzantes en la pista. El humo, el calor, la precaria situación de encontrarse bajo las luces de un lejano estrobo, se sumaban para dotar de sentido al encuentro, al reencuentro de los cuerpos que ya no se conocían del todo, pero que podían volver a aprenderse en apenas unos minutos.
Cuando terminaron, Bárbara volvió a su silla y bebió de golpe el resto de su cerveza. Cruzaron un par de palabras casi inoportunas, se rieron de nada, se miraron. Se besaron con menor intensidad: desorientados, desarmados contra lo que sentían. Bárbara se recompuso; le dijo que debía buscar a sus amigos, pero que podían verse mañana. Lo besó de nuevo ofreciéndole una señal que decía que todo estaba bien, pero al mismo tiempo que ambos, sin duda, estaban un poco desorientados por lo urgente del reencuentro.
–Nos vamos a quedar hasta el domingo. ¿Has ido a la Poza de la Becerra? Vente con nosotros, vamos a acampar ahí mañana –le dijo mientras, como nunca antes, o eso le pareció a James, lo miraba de frente, a los ojos, como quien espera encontrar su reflejo intranquilo en la superficie de un lago. Ojos transidos aún por la ola en calma del orgasmo–. Seguro la pasamos bien.
Antes de despedirse, de camino a la salida, James vio el rostro de Bárbara cada vez más iluminado a medida que se acercaban al exterior. Recordó que no la encontró hermosa cuando la conoció, pero que alguna otra vez le había parecido que no iba a contemplar jamás un rostro tan bello como aquél, y supo que la embriaguez reposada de su cuerpo liberado lo había confundido. Era una mujer a la que podía contemplarse por largos instantes. Pero no se trataba de la belleza más afilada que había visto. Pensó que debía buscar a Sagrario.
–Cuídate.
Estaba seguro que la armonía o imperfección de un rostro dependían tanto de la necesidad de belleza –la necesidad de perderse en ella–, como del lugar y momento de la contemplación. James siempre había eludido mirar a los ojos a las personas por miedo a que los suyos revelaran más de lo que estaba dispuesto a mostrar.
–Tú también –y salió.
Necesitó decirlo. Mirar a los ojos a Sagrario y encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera pertenecerle algún día. James supo que cada rostro visto le depararía recuerdos o belleza, un cruce con el pasado o una caída sin remedio hacia otro tiempo más vertiginoso, más sombrío, un futuro que no llegaría nunca, presuroso como los sueños que no podemos recordar y que no hieren. Aceleró el paso.
Atrás, las luces del Boomerang decoraban el telón de fondo de unos cerros oscuros, anochecidos del todo.
Arriba, las estrellas brillaban con su luz fría, imposibles de contar.
La oscuridad de arriba
El profesor lo sujetó del hombro, primero con cierta suavidad, pero cuando el muchacho no se detuvo, el gesto revistió la dureza excesiva, hostil, de la competencia entre machos de especies salvajes. Will no tuvo tiempo de molestarse por el intruso que le impedía subir las escaleras. Todo pasó muy rápido. La casa estaba repleta de gente pero vacía de muebles. Delante de él se levantaba la escalera hacia el segundo piso donde Michelle se dejaba desnudar, lánguida y ebria, por el bajista de la banda, según le dijeron.
El profesor había prestado la casa de la que todavía no terminaba de cambiarse para que el grupo de cuarto semestre de psicología armara una reunión. Ektoplasm había tocado la primera hora y ahora tocaba el turno a Zecta. La estática y los tronidos que salían de las bocinas producto de la ecualización de los instrumentos llenaban con su estruendo los ambientes de la casa. La cortina de ruido blanco enrarecía el ambiente. Música aleatoria colándose por los espacios nuevos. Batacazos repentinos, glissandos y arpegios, malas modulaciones que las bocinas viciaban, excesivas.
En la sala comedor, cerca de cincuenta personas rodeaban el reducido espacio donde estaban los instrumentos. En la cocina, cuyo único mueble era un frigobar atascado de sixes, varios borrachos montaban guardia con la intención de chingar cuantos botes pudieran. Nadie salía al traspatio porque en sus escasos metros de extensión parecía congregarse todo el frío que bajaba de la sierra de Zapalinamé. En el breve recibidor se apretujaban los renuentes a pasarle a lo barrido, ya fuera porque a esas alturas el humo de mariguana era demasiado denso para respirar sin toser, o bien porque habían llegado armados con una provisión de alcohol y asuntos circunvecinos que pensaban agotar antes de sumarse al ceremonial del frigobar. El común denominador de todos los indecisos eran los huevos bien plantados para tolerar el frío que a las dos de la mañana les azotaba las espaldas para luego salir a recorrer las calles oscuras, limpias de gente de esa colonia que apenas estaba levantando sus primeras casas.
–¿Te conozco? ¿A dónde chingados vas? –dijo el hombre.
Will se asomó por el hueco de la escalera, con el pie apenas en el primer escalón y sin hacer el mínimo esfuerzo por soltarse de la mano que lo anclaba. Quería adivinar qué había más allá de la penumbra, hipnotizado por la forma en que a medida que los escalones ascendían más allá del descanso, la oscuridad se volvía absoluta. Quizá su existencia –la de la noche, la de las sombras imperiosas– dependía de que nadie penetrara en ella. De que nadie encendiera las luces y cortara de tajo el misterio.
–A buscarla –dijo, y supo que los nombres sobraban. Que ninguna explicación sería suficiente. No pudo evitar que un brazo enorme le rodeara el cuello y usara una mínima parte de su fuerza para remolcarlo hacia la salida.
Mónica lo había puesto sobre aviso apenas lo vio: Michelle no quería verlo. Confirmó lo que le dijo ella la última vez que hablaron, hacía dos semanas, cuando él le in...
Índice
- Cubrir
- Título
- Derechos de autor
- Índice
- Dedicación
- Citación
- Uno
- Dos
- Tres