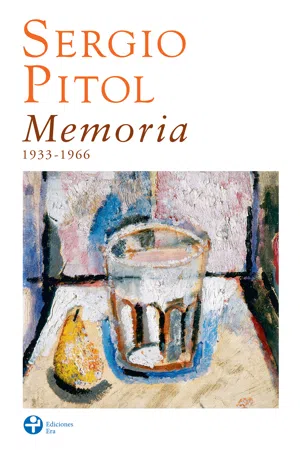![]()
Memoria
1933 - 1966
![]()
I
Potrero
A mis treinta y tres años me doy cuenta de que todo lo que he escrito es en cierta forma autobiográfico. Estoy presente en todo lo que escribo, a pesar de a veces buscar una forma de desaparición. Acaso esta autobiografía sea una prueba irrefutable de lo que digo.
Mis cuatro abuelos llegaron de Italia, los Pitol, los Demeneghi, los Buganza, los Sampieri, y se instalaron en las tierras barrialosas de la Colonia Manuel González, cerca de Huatusco, Veracruz, donde se dedicaron a rememorar la patria perdida y a cultivar café. Todos ellos procedían de la Italia septentrional, del Véneto y la Lombardía. Gente laboriosa y esforzada a la que indudablemente debo mi admiración por el trabajo constante y riguroso. Admiración que sin embargo no procede de un sentimiento de pertenencia.
Otro tema cuyo tratamiento resulta a menudo excesivo es el de la infancia. Los escritores, más cuando se hallan muy lejos de ese periodo, se regodean con toda presencia o vislumbre de su niñez. Debemos ingerir innumerables páginas por las que desfilan las más mínimas peculiaridades de sus juegos infantiles –lo que ni siquiera logra darnos un cuadro de época, porque los juegos curiosamente son reacios al tiempo y admiten pocas variaciones–, con la descripción del vestido que usaron para asistir a tal o cual fiesta escolar, o nos internan en una siniestra galería de tíos, primos, padrinos, compañeros de escuela, sirvientes, que por lo general nos escamotean el sentido esencial de la infancia, ofuscado y oprimido por un caudal inagotable de anécdotas triviales e insensatas. Hasta hace poco me inclinaba a pensar que una biografía debía recoger sólo los datos verdaderamente fundamentales de todos los periodos anteriores al contacto de quien la escribe con la creación; la auténtica biografía empezaría en el momento en que alguien se convierte en aspirante a escritor, a pintor, a político.
Sin embargo durante un mes, desde el día en que recibí la carta de don Rafael Giménez Siles solicitándome esta especie de sinopsis de mi vida y en los inmediatamente posteriores, mientras efectuaba un viaje repleto de incidentes por las márgenes del Danubio, no dejaba de pensar en la forma en que debía llevar a cabo este trabajo. A la vez que se excitaba mi vanidad sentía el regusto de la frustración, ¿no obedecía a una especie de triste grafomanía el hecho de escribir una autobiografía a los treinta años sin haber realizado nada memorable, sin ser el escritor que lograra trascender a la minoría de sus amigos? Acabo de recibir hace apenas unos cuantos días las fotografías tomadas en el viaje y advierto, con sorpresa, que en esos días no llegué a ver casi nada; tengo que preguntar cuáles corresponden a Viena, cuáles a Praga, a Bratislava, a Budapest y a Pecz. ¿Qué es cada lugar? ¿Se trata del parlamento de Budapest o de un palacio de Praga? ¿Dónde vimos tal iglesia? El hecho de vivir esas dos semanas sumergido en una intrincada y apasionante especie de educación sentimental, al no dejarme escapar de mí mismo, me estimulaba a bucear en el pasado, a reflexionar en los diferentes momentos o anécdotas que tendría que elegir para llenar el número de cuartillas requeridas. La carta de don Rafael me había llegado unas cuantas horas antes de la salida de Varsovia, y entre pensar y recordar y asombrarme ante ciertos recuerdos, resultó que iba a parar indefectiblemente en la infancia, que algunas constantes que aparecían en mis cuentos o se repetían en mi vida se encontraban allí de manera embrionaria; que la acción del tiempo y del mundo se había encargado sólo de decantarlas y pulirlas; a veces de deformarlas.
En la infancia, por ejemplo, descubro ya mi pasión por la lectura, nacida casi por accidente. No tendría aún cuatro años. Acababan de morir mis padres. Me habían llevado a vivir con mi abuela y mi tío Agustín. Empezaba apenas a reconocer el nuevo terreno. Recuerdo que el lugar me deslumbraba: los árboles de toronjas, la cantidad de flores, casas rodeadas de jardines, comunicadas por estrechos senderos. Era imposible perderse; salía con toda tranquilidad de casa porque todos aquellos jardines eran para nosotros “los de adentro”: no había peligro de algún accidente, por las veredas no transitaban automóviles. Caminé unos cien metros; frente al edificio del club de damas algunas personas tendidas en sillones de lona tomaban refrescos y observaban a un grupo de rapaces de mi edad o ligeramente mayores, quienes corrían tras una pelota. Me acerqué y me coloqué junto al grupo de espectadores. Cuando supieron que era el hijo de la hermana del doctor Demeneghi que días atrás se había ahogado en el río, me acogieron con simpatía, como es lo usual en esos casos, me ofrecieron un poco de pastel y me convidaron a jugar con los demás. Me explicaron que había que patear al balón de un lado para el otro. Con excepción de mi hermano y mi hermanita menor, que también acababa de morir, no recuerdo haber jugado antes con nadie. Aquello me resultaba novedosísimo. La sensación de libertad, los gritos, ese aullar al correr tras el balón, darle con el pie, rechazar a los contendientes. De pronto alguien cayó sobre la pelota, otro más, todos nos trenzamos en un nudo, nos revolcamos en el suelo. Entre gritos, jadeos, piernas magulladas, brazos torcidos, nos movíamos como mejor podíamos para apoderarnos del balón. En un momento determinado alguien lanzó un grito de dolor y comenzó a llorar. Era uno de los niños menores del grupo. Los padres llegaron inmediatamente y rescataron a la criatura que aullaba estruendosamente y mostraba en el brazo las huellas de una soberbia mordida.
–¿Quién lo mordió? –preguntó el padre, encolerizado.
Uno de mis vecinos me señaló y afirmó tranquilamente.
–Fue el nuevo.
Antes de que se hicieran otras averiguaciones sentí un golpe en el brazo y oí las palabras de indignación del padre ofendido. Salí de allí, medio muerto de vergüenza, pasé frente a la hilera de señoras tendidas en las sillas de lona que me miraban con reprobación, caminé atontadamente hasta llegar cerca de mi casa, ahí me senté en una piedra y comencé a llorar a gritos. Más que la infamia de la acusación y el castigo inmerecido me dolía el rechazo, el acto de ser separado ignominiosamente de la grey. Al poco rato llegaron a casa mi abuela y mi tío y me encontraron sentado juiciosamente al lado de la sirvienta, repasando el abecedario. Cuando me preguntaron por qué no aprovechaba una tarde tan hermosa para ir a jugar con los demás niños, comenté, lo que los impresionó y por varios años me valió su buena opinión, que ya había estado jugando durante bastante tiempo y que en esos momentos prefería aprender a leer. En efecto, aprendí rápidamente. Gato escaldado no vuelve por agua: no me atreví a reincidir en el mundo agitado y jubiloso de mis contemporáneos, conformándome en el más apacible de la sirvienta que me enseñaba a leer y me llevaba a hacer largos paseos, siempre preñados de maravillas, descubrimientos, a orillas del río Atoyac. Gran parte del tiempo lo pasaba rumiando las tiras cómicas dominicales, recortando sus personajes y creando con ellos nuevas fantásticas historietas totalmente imaginarias.
Creo que de aquel comienzo fallido de mi vida social nació mi destino de escritor, porque me creó una vida diferente, distinta, donde la realidad se recomponía con datos añadidos, pertenecientes a otro mundo, aquel que en compensación por los patines, los juegos en común, las conversaciones de palomillas, tenía que inventar con mis Mandrakes, Nardas y Cuquitas de papel y, además, porque me acostumbré a pasar largas horas de soledad frente a los libros de relatos infantiles que más que un hábito se convirtieron en una pasión; de tal manera que cuando dos años después llegó mi hermano Ángel de Puebla, donde había estado viviendo con otros tíos, para reintegrarse a nuestra vida familiar y me arrastró a nuevos juegos con nuestros vecinos, ya nunca dejé de pasar una buena parte de mi tiempo leyendo y cultivando mi propia vida fantástica en la que se mezclaban historias y personajes creados por mi imaginación con los muñecos recortados del periódico que representaban a mi padre, a mi madre, a mí mismo.
Todo aquello ocurría en medio del trópico, en el ingenio de Potrero, Veracruz. Mundo con características muy especiales en aquellos años de 1937 a 1938. Las clases estaban marcadas estrictamente. Existían dos categorías: “los de adentro” y “los de afuera”. Esta diferencia se establecía según la parte en que se viviera en relación con los muros que separaban el casco del ingenio, que incluía el barrio donde vivía el gerente y los empleados de confianza, del resto de la población. Adentro había un club social, hotel, jardines, la casa del gerente y las casas de los funcionarios, americanos, muchas conversaciones en inglés, elegancia en el club de damas la noche de año nuevo o en la fiesta del fin de zafra. Afuera estaba el mundo de los obreros, las huelgas, el sindicato, la cooperativa, la mugre. Los únicos transeúntes entre ambos mundos éramos nosotros, los niños, porque asistíamos a la escuela que quedaba en el lado de afuera. Ahí, en la escuela Carlos A. Carrillo, aprendí a cantar La Internacional y a recitar odas revolucionarias que hablaban de quemar la casa del patrón y que eran estrictamente tabú en el lado de adentro. La capacidad para la vida deportiva de que di muestras cuando cursaba la primaria no me la creería nadie ahora. Hacía con mi hermano largas excursiones, paseos a pie o a caballo, nadábamos, trepá...