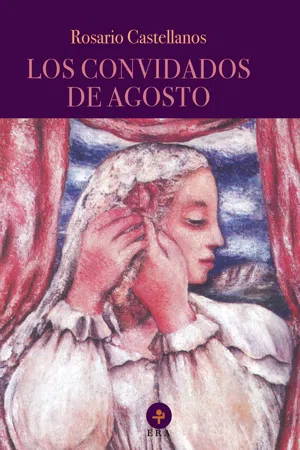
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Los convidados de agosto
Descripción del libro
Este libro presenta la vida de la pequeña clase media en la ciudad provinciana (frontera entre el México indio y el resto del país), poblada aún por los pequeños dramas que suelen engendrar tradiciones, prejuicios o costumbres acaso inalterables. Tres cuentos y una breve novela, "El viudo Román", reúne este volumen, que trasciende el localismo, observado con piedad e ironía y por medio de un estilo admirablemente ceñido a su materia.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Los convidados de agosto de Castellanos, Rosario en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2015ISBN del libro electrónico
9786074453782EL VIUDO ROMAN
El pasado es un lujo de propietario
JEAN PAUL SARTRE
Doña Cástula servía siempre el último café de la noche a su patrón, don Carlos Román, en lo que él llamaba su estudio: un cuarto que primitivamente había sido acondicionado como consultorio pero del cual, por la falta de uso, habían ido emigrando las vitrinas que guardaban los instrumentos quirúrgicos, las mesas de exploración y operaciones, para dejar sólo un título borroso dentro de un marco, un juramento de Hipócrates ya ilegible y una reproducción en escala menor, de ese célebre cuadro en que un médico —de bata y gorro blancos— forcejea con un esqueleto para disputarle la posesión de un cuerpo de mujer desnudo, joven, y sin ningún estigma visible de enfermedad.
A pesar de que el estudio era la parte de la casa más frecuentada por don Carlos, y en la que permanecía casi todo el tiempo, se respiraba en él esa atmósfera impersonal que es tan propia de las habitaciones de los hoteles. No porque aquí no se hubiera hecho ninguna concesión al lujo, ni aún a la comodidad. Sino porque el mobiliario (reducido al mínimo de un escritorio de caoba con tres cajones, sólo uno de los cuales contenía papeles y estaba cerrado siempre con llave, y una silla de cuero) no había guardado ninguna de esas huellas que el hombre va dejando en los objetos cuando se sirve cotidianamente de ellos. Ni una quemadura en la madera, porque don Carlos no fumaba; ni el arañazo del que saca punta al lápiz con una navaja, ni la mancha de tinta, porque no escribía. Tal vez lo único era una leve deformación en la materia de la silla por el peso del cuerpo que soportaba. 0 esa tolerancia (porque era tolerancia y no elección) a la presencia de unos anaqueles con libros que, por otra parte, no se abrían jamás.
Doña Cástula colocó la bandeja con la cafetera y la taza (desde algún tiempo atrás don Carlos se prohibió a sí mismo el consumo del azúcar porque decía que a su edad ninguna prudencia es bastante) sobre el escritorio. Y mientras su patrón sorbía los primeros tragos, calientes, aromáticos, sacó de la bolsa de su delantal la cuenta de los gastos del día para que fuera sometida a revisión.
Don Carlos la examinó cuidadosamente, deteniéndose a veces en la explicación de un detalle, en la reprobación de algún exceso inútil o en el irritado comentario del aumento de precio de algún artículo. Por fin, sumó las cifras, refunfuñando y, con un gesto de resignada conformidad, guardó el papel en la carpeta destinada a tal uso. Doña Cástula aguardaba la consumación de este último gesto para retirarse porque el ritual había terminado. Pero a su buenas noches respetuoso don Carlos no respondió con el buenas noches condescendiente sino con una casual observación sobre el tiempo.
—Hace un poco de frío ¿verdad?
—¿Quiere usted que yo prenda el brasero, señor?
—No, no es para tanto. A mí el frío me hace sentirme bien. Y a ti ¿no te gusta?
Doña Cástula levantó los hombros, desconcertada. Nunca se le había ocurrido que el clima fuera cuestión de gustos y mucho menos de los de ella.
—Porque el rancho donde te criaste es más bien de tierra caliente.
—Sí, señor. Pero ya ni me acuerdo. Como me ajenaron desde que era yo asinita… Y serví siempre en Comitán.
—Siempre en mi casa, querrás decir. Empezaste por ser mi cargadora.
—¡Las cuerizas que me daba su santa madre, que de Dios goce, cuando nos encontraba hablándonos de vos! Igualada, decía, me lo vas a malenseñar. Y luego, para que se volviera usted gente fina, lo mandaron a rodar tierras.
—Mientras tanto tú te aprovechaste para echar tu cana al aire ¿no?
Doña Cástula se tapó con el delantal la cara roja de vergüenza.
—Ay niño, lo que es ser mal inclinada y terca. Todos me lo ahuizoteaban: ese hombre te va a pagar mal. Pero para mí como si le estuvieran hablando a la pared. Cuando me dijo: “vámonos” no me hice de la media almendra, ni pedí cura ni juez. Amarré mi maleta y, con la oscurana de la madrugada, me fui con él.
—A las fincas de la costa.
—¿Dónde más va a ir un pobre, patrón? Allá le habían ofrecido el sueño y la dicha y a la mera hora el triste fue a parar a la cárcel porque le acumulaban no sé qué delitos.
—¿Y tú?
—Yo al hospital, porque me entraron los fríos y me vi en las últimas, con la complicación de una criatura que se me malogró. Ah, cómo echaba yo malhayas. Tirada en el suelo, porque ni a catre alcancé; sin quien me arrimara un vaso de agua y hecha un petesec de flaca. Cuando me sacaron del hospital, porque ya no había lugar para tanto enfermo, tenía yo cara de tísica. La gente me corría de miedo. Me aventaban las limosnas desde lejos para que no se les pegara el daño.
—¿Y tu marido?
—No, no era mi marido, niño. Era un hombre, no-más. El salió luego de la cárcel, porque era bueno de labioso, y se fue a buscar fortuna a la frontera. Allá se encontró con unos mis parientes, que le pidieron noticias de mí. Ya es difunta, les contestó. Tiene su cruz con su nombre en el mero panteón de Tapachula. Yo mismo se la merqué, dijo el muy presumido. Se lo creyeron y se quedaron muy conformes. ¡Y que de repente me les voy apareciendo en Comitán! ¡Es un espanto!, gritaban los indizuelos y las mujeres me hacían cruces y hasta los machos se ponían trasijados de miedo.
El ama de llaves se ahogaba de risa al evocar estas imágenes. No atinaba a continuar su relato.
—¿Y pudiste perdonarlo, Cástula?
—Era gente ruda, niño ¿qué iba a saber? Hasta que no me tentaron no se convencieron de que no era yo un alma del otro mundo.
—No hablo de la gente —aclaró don Carlos con un dejo de impaciencia en la voz— sino del hombre, del que te abandonó así.
Doña Cástula se puso seria e hizo un esfuerzo para enfocar la situación desde el punto que don Carlos exigía. Después de reflexionar unos instantes, dijo:
—Yo no era su mujer legítima, patrón. Yo me fui con él huida, sin el consentimiento de nadie y mi nana me maldijo.
—Pero él ha de haberte prometido, ha de haberte jurado…
—Ay, patrón, ¡cuándo no es Pascua en diciembre! Yo de boba que me lo fui a creer. En fin, cosas de cuando es uno muchacha.
La mujer suspiró, absolviéndose de sus locuras, acaso con lástima y con nostalgia del otro.
—¡Sabrá Dios dónde andará ahora y los tragos amargos que habrá tenido que pasar! En cambio yo volví a arrimarme con ustedes y ya no me desampararon.
Doña Cástula hubiera querido contar cómo había ascendido gradualmente, y por sus propios méritos, de salera a cocinera y luego a ama de llaves, a la dueña de todas las confianzas de la señora. Y cuando la señora murió doña Cástula vino a ser la que heredó su puesto. En lo que concernía a autoridad, desde luego, no a apariencias. Pero con disimulo, con tiento, doña Cástula no permitió que nadie más llevara las riendas de la casa. Cuando don Carlos se casó su esposa podía haber sido una rival pero…
—¿Qué harías si lo volvieras a ver?
—Si lo volviera a ver…
La verdad es que si doña Cástula se hubiera encontrado, de pronto, con aquel hombre, no lo habría reconocido. Sus facciones se le habían borrado de la memoria desde hacía muchos años. Su nombre era como el de cualquier otro. Pero no se atrevía a confesar esto a un señor que desde el momento en que había quedado viudo no había vuelto a quitarse el luto.
Don Carlos llenó de nuevo la taza de café y la contemplaba con fijeza como si esa contemplación fuera a ayudarlo a formular su pregunta.
—Si lo tuvieras en tus manos y pudieras castigarlo y vengarte ¿qué harías, Cástula?
El ama de llaves retrocedió, espantada.
—Patrón, yo soy mujer. Esas cuestiones de venganza les tocan a los hombres. No a mí.
—Pero fue a ti a quien ofendió, no a tus parientes, que no van a mover un dedo para borrar la afrenta. ¿No te has fijado, grandísima bruta, en lo que ese hombre te hizo? No sólo te dejó tirada en el hospital para que te las averiguaras como Dios te diera a entender, sino que te declaró muerta para que los demás no volvieran a preocuparse por ti. Y tú te quedas tan fresca y no le guardas rencor…
Doña Cástula sabía que merecía el reproche pero no supo qué contestar. Rencor. ¿A qué horas podía haberlo sentido? Desde la mañana hasta la noche, trabajo. Cástula, hay que barrer el corredor. Cástula, hay que regar las macetas. Cástula, hay que ir temprano al mercado para escoger bien la carne. Cástula, no remendaste la ropa. Cástula, tienes que ir a atalayar al hombre que vende el carbón ahora que está escaseando. Cástula… Cástula… Cástula… En las noches caía rendida de cansancio, de sueño… cuando no había un enfermo que velar.
¿Pero bastaban las excusas para disculparse? Por lo menos, a los ojos de don Carlos, el comportamiento de esa mujer no probaba más que la vileza de su condición. Para él, que era un señor, que se había educado en el extranjero y que había vuelto de allá con un título, el duelo por su viudez era un asunto serio. Y para llevarlo bien no había necesitado convertirse en un haragán. Vigilaba la administración de sus ranchos mejor que muchos otros patrones. No le bastaba con ir en tiempo de hierras o de cosechas sino que estaba siempre el tanto de las nacencias y las mortandades, de las canículas y los aguaceros, de las ventas y las reservas. Y no les permitió nunca a sus mayordomos que se desmandaran con la representación que tenían de su persona ni que le rindieran malas cuentas. También era dueño en Comitán de sitios y de casas y allí no necesitaba de intermediarios para tratar con los inquilinos. Tenía fama de equitativo porque no abusaba en la cuestión de las rentas. Pero tampoco perdonaba jamás una deuda.
Cierto que inmediatamente después de la muerte de Estela don Carlos abandonó la práctica de su profesión, pero eso —según doña Cástula— carecía de importancia. En un rico un título (de médico o de lo que sea) no es más que un adorno y como adorno se debe lucir. Y allí estaba, colgado en la pared ¿pero quién iba a admirarlo? Si don Carlos —y aquí fue donde dio muestra de la delicadeza y la profundidad de sus sentimientos— no volvió a frecuentar a nadie. Se negaba sistemáticamente a recibir visitas, aún las de su suegra que, todavía, de vez en cuando, lo importunaba con ellas. Se abstenía de asistir a cualquier clase de tertulia, diversión o fiesta. Y cada vez se encerraba más tiempo en su estudio. Hubo días en que incluso se negó a salir a comer.
Pero por señor que fuera don Carlos y por bien que supiera sentir sus pesares, reflexionaba doña Cástula, estaba empezando a dar muestras de fatiga. Retenía a su ama de llaves junto a él con cualquier pretexto. La revisión de cuentas se lo proporcionaba con facilidad y allí se detenía preguntando por las hortalizas de la temporada, porque a veces se le ocurría algún antojo. O si no insistía en que la habían estafado al cobrarle algún precio para dar a doña Cástula la ocasión de narrar íntegramente sus regateos con el vendedor. Poco a poco sus interlocutores fueron siendo más heterogéneos y don Carlos volvió a estar al tanto de los sucesos del pueblo gracias a su ama de llaves.
Así las conversaciones fueron prolongándose y la confianza borraba a menudo esos límites que siempre se establecen entre el amo y el criado. Pero desde el principio, y tácitamente, ambos se pusieron de acuerdo en no mencionar nunca nada que se refiriera al pasado. ¡Era tan doloroso para don Carlos! ¿Con qué palabras describir la belleza de Estela, el amor del novio, el fausto y la alegría de la boda? ¿Cómo transitar a esa desgracia súbita, cuyo nombre no conoció nadie y, que como un rayo, los abatió la misma noche en que por primera vez los dos quedaron juntos y solos? Y luego los meses de la agonía de Estela, sin consuelo y sin esperanza. Y el desenlace para el que no habría jamás resignación.
Y ahora don Carlos, sin motivo aparente, rompía las fronteras que él mismo había marcado y se aventuraba hacia atrás, con preguntas tan vehementes como si de las respuestas dependiera algo vital.
—Así que no eres rencorosa —concluyó—. Los ángele te premiarán por eso. Te premian ya, de seguro, concediéndote un buen sueño, profundo, largo, sin sobresaltos. ¿No es así?
Cástula, que a veces había escuchado a su amo, pasearse a deshoras de la noche por los corredores —por que padecía de insomnio— inclinó la cabeza, confundida.
—Hay que madrugar, patrón.
—Y yo aquí, entreteniéndote con tonterías. Anda, vete a dormir.
Pero antes de que la mujer atravesara el umbral don Carlos la detuvo todavía con una última recomendación:
—Ordena al semanero que limpie bien las caballerizas y que se aprovisione de zacate y maíz. Mañana van a traer un caballo que acabo de comprar. Es fino. Hay que cuidarlo bien.
Esa noche doña Cástula no pudo dormir su sueño largo, profundo y sin sobresaltos. A cada instante se le aparecía la figura de Don Carlos, derribado por la fogosidad de un potro indómito. ¡El, que para sus viajes a las haciendas usaba siempre mulas de buen paso! 0 lo veía alejarse, al galope, de la casa que durante tanto años había sido su refugio, para enfrentarse con esos señores ricos que, en plena borrachera, encendían sus puros con billetes de a cien o que apostaban a una carta, a un dado, a la mujer o a la hija, cuando habían perdido ya todo lo demás.
Doña Cástula despertó confusa. ¿Por qué don Carlos tendría que ir a mezclarse en tales peligros? El no era hombre de cantina ni de burdel como los otros. Era un doctor, aunque ya nadie se acordara de eso. Había estudiado en el extranjero, se había pulido en sus costumbres y lo que debía de frecuentar era el casino, donde las señoritas y los jóvenes jugaban prendas y las madres vigilaban la pureza de las costumbres y los padres discutían de negocios y de política. Al principio, tal vez, les extrañaría la presencia de quien se había aislado durante tanto tiempo. Cuando don Carlos caminara por las calles de Comitán las encerradas apartarían rápidamente los visillos de las ventanas para recordar ese rostro, ese porte. Los transeúntes le cederían el sitio de honor de la acera, como lo merecía, aunque no lo saludaran porque ya no eran capaces de reconocerlo. ¿Y quién iba a estrecharle la mano si no tenía ni un amigo? Los que trató antes de su viaje a Europa habían seguido rumbos muy distintos y no podrían sostener una conversación con él, tan instruido. Los que encontró a su regreso… bueno, a su regreso don Carlos no tuvo ojos más que para Estela ni tiempo más que para enamorarla y para apresurar los preparativos de la boda. Y luego…
La primera campanada de la primera misa hizo a doña Cástula ponerse automáticamente de pie. La urgencia de las faenas la apartó de todas las otras preocupaciones.
El caballo resultó un animal noble, con los bríos disminuidos bajo una ruda disciplina, redondo de ancas, y tranquilo, que el tayacán enjaezaba desde muy temprano para que el patrón hiciera ese poco de ejercicio que, según sus propias prescripciones, era indispensable para que su apetito rindiera los honores debidos al desayuno preparado con tanto esmero.
En su itinerario don Carlos se desviaba pronto de las calles céntricas (concurridas a esa hora por indios que bajaban de sus cerros a vender legumbres y utensilios de barro; por criadas que llevaban la olla de nixtamal al molino y por beatas que arrebujaban su devoción y su marchitez en chales de lana negra) y se iba encaminando a las orilladas. Pasaba al trote frente a las casuchas de tejamanil y seguía el caprichoso trazo de las veredas en que las hierbas acechaban el instante de brotar y cubrir la huella recién dejada.
El término de los recorridos de don Carlos solía ser alguna no muy elevada eminencia desde la cual era posible abarcar de una sola mirada el pueblo entero de Comitán.
Mientras el caballo —flojamente atado a cualquier arbusto— ramoneaba a su alrededor, don Carlos se reclinaba contra un tronco y se entregaba a la contemplación de la uniformidad de esos tejados oscurecidos por la lluvia y el tiempo. Sobre la lisura sin asidero de las paredes burdamente encaladas, sobre el rechazo brusco e inapelable de las puertas y sobre la incumplida promesa de revelación de las ventanas, se posaban largamente sus ojos meditativos.
Y así, al través de esta contemplación distante y que no se atrevía a penetrar más allá de la superficie de lo visible, don Carlos iba rescatando de las profundidades de su memoria a ese pueblo que, durante su infancia, se llamó inocencia, avidez, felicidad acaso. Y nostalgia en los años de destierro de su juventud y fervor en el retorno y catástrofe y duelo en la madurez.
Sin embargo, poco a poco, de una manera que al mismo don Carlos fue pasando inadvertida, el duelo comenzó a quebrantarse. Tal vez la grieta se abrió con la primera palabra no indispensable que dirigiera a doña Cástula. Y después la respiración de la angustia fue haciéndose más ancha y regular; la modulación del lamento ensayó otras escalas; la imaginación comenzó a emanciparse de ciertas figuras que hasta entonces lo habían obsesionado, para dar acogimiento a otras, a todas.
Esto era una especie de aprendizaje: volver a familiarizarse, al través de los sentidos, con los objetos de los que estuvo tan distante. Ese árbol, en cuyo ramaje alto y espeso, la atención descubría una gama infinita de verdes; esa piedra, áspera al tacto, desafiando (¿a quién?) con sus aristas, caída al azar; esa leve ondulación del terreno...
Índice
- Las amistades efímeras
- Vals “Capricho”
- Los convidados de agosto
- El viudo Román