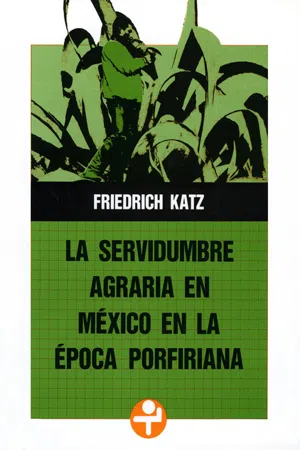
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Este libro está integrado por un largo ensayo del autor sobre las condiciones de vida y de trabajo en las haciendas porfirianas, y por nueve testimonios, que se presentan en apéndices, acerca de las condiciones sociales imperantes en las haciendas mexicanas a fines del siglo XIX y comienzos del XX. El autor analiza las variantes regionales en las condiciones de trabajo y busca determinar la difusión e importancia del peonaje por deudas y las circunstancias en que se empleaba este peonaje.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a La servidumbre agraria en México en la época porfiriana de Katz, Friedrich en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2013ISBN del libro electrónico
97860744515351. Yucatán* por Karl Kaerger
En cada hacienda existen los llamados criados o sirvientes que viven en ella con sus familias. Inclusive muchos nacieron allí. Se les arraiga a la propiedad señorial a través del crédito y en forma tal que el trabajador endeudado es obligado hasta por la policía a continuar trabajando. Si llegara a huir de la hacienda se le obliga a regresar, mientras que la simple suscripción de un contrato de trabajo no justifica legalmente el empleo de medidas coercitivas en contra del trabajador, cosa que es un remanente de la concepción esclavista del mundo.
Por regla general, el crédito se da cuando el joven trabajador se desposa, o sea cuando tiene entre 18 y 20 años. El patrón le da de 100 a 200 pesos para instalar su hogar. Entre las dos partes contratantes existe el acuerdo tácito de que esta suma, al igual que otras deudas originadas más tarde a raíz de accidentes o problemas familiares, no serán jamás pagadas, y marcan el precio al cual el yucateco puede recobrar su libertad. De vez en vez, se da el caso, por división de los bienes de la hacienda o por la herencia, que el sirviente cambie de dueño, el cual tiene que cubrir las deudas de aquél para que pueda pasar a su servicio. En las grandes haciendas se les da a estos peones una casita, la cantidad de tierra que puedan laborar, 50 centavos por día de trabajo, comida diaria hasta por un valor de 25 centavos, además de vestimenta, pues cada miembro adulto de la familia recibe al año 16 varas de tela, que cuesta en el mercado aproximadamente 40 centavos la vara. También tiene derecho a asistencia médica y a medicinas.
En haciendas más pequeñas su situación es menos favorable, ya que porlo general carecen de la vestimenta y de la ayuda médica y a veces hasta del alimento de los trabajadores. En vez del jornal se dan también tareas, consistentes en trabajos que el peón puede realizar en un día. Por ejemplo, la siembra de 200 retoños en el campo, el corte de dos mil hojas, hacer un montón de leña de 2 × 2 × 1.5 varas. Cada una de estas tareas es pagada a 50 centavos, según la hacienda.
En algunas haciendas de los alrededores de Mérida se ha puesto en boga una modalidad de paga —en parte por el alza del jornal de los fuereños, en parte para motivar un aumento de la productividad— que consiste en pagar a 2 reales el primer millar de hojas cortadas y el segundo y tercer millares a tres reales. Según Boeker —el autor generaliza su indicación en forma inadmisible— el segundo millar se paga a 2.5 reales y el tercero a 3.
La limpia de una plantación mecatera se paga con 3 o 2 reales, según eltipo de suelo, ya que los que no tienen piedras producen más yerbajos. A los fuereños se les paga 2 o 3 reales más, porque no se les proporciona alimentos. Por lo general a estos trabajadores se les deja el corte de la planta mediante una retribución de 5 o 6 reales por mecate.
Estos fuereños son huastecos del norte del estado de Veracruz, quienes de vez en vez llegan a Yucatán a buscar trabajo o son traídos por acreedores que asumen también su vigilancia, recibiendo a cambio una suma equivalente al 6% del conjunto de los jornales de sus trabajadores. Las guerras filipinas trajeron consigo una disminución en la producción del henequén, ocasionando un alza en la demanda del abacá y, por consiguiente, una creciente demanda de mano de obra ya que se buscaba intensificar la cosecha arrancándole a la planta más hojas ininterrumpidamente. Al mismo tiempo ocurrió un descenso en la producción de maíz, causado por dos fenómenos; uno es la sustracción de los cultivadores de maíz para trasladarlos al cultivo del henequén, y otro es que los sirvientes de las haciendas disponen cada vez de menos tiempo libre para cuidar sus milpas, de tal forma que su producción también ha disminuido. La consecuencia ha sido la necesidad de importar maíz norteamericano, el cual tiene cierto gravamen, con lo que se ha producido un alza de precios que abarca también a los del maíz nacional. Como los trabajadores necesitan a fuerza del maíz para vivir, y los fuereños no reciben ningún tipo de alimento por parte de la hacienda, es natural que sus jornales se hayan elevado.
Muchas de las tareas por las que los jornaleros recibían antes 6 reales (75 centavos) diarios, son pagadas ahora a 8 reales (1 peso). Sin embargo, esta alza en los jornales no se ha extendido a todas las haciendas de Yucatán.
2. Esclavitud en las haciendas* por Channing Arnold y J. Tabor Frost
“¡Co-o-chinos! ¡Oh, co-o-chinos!”
Me despierto y me agito en la hamaca. Por la puerta de la galería entra el frío relente del amanecer. Todavía cintilan las estrellas y los naranjos son sombras negras en el callado jardín. Llega a los oídos, una y otra vez, la melodía embrujante de este grito, el despertar de la hacienda. Los indios arrean los puercos, pero gritar “¡Cerdos, cerdos!” no tiene el encanto de ese prolongado y fantástico “¡Oh, oh, co-o-chinoos!”
Afuera, en el patio, la piara de cerdos se apretuja alrededor de un montón de calabazas. Indios descalzos, arrebujados en sarapes encarnados, van de aquí para allá en la penumbra; los chiquillos arrean cerdos y gallinas y los hombres dan el pienso a mulas y caballos en el corral. Así despiertan todas las haciendas de Yucatán al iniciarse un nuevo día de trabajo. Todavía a oscuras, la familia india deja las hamacas y el ama de casa hace un pequeño fuego de leña dentro de un círculo de piedras ennegrecidas colocadas sobre el piso de tierra y que forman el hogar. Cuando ha hervido el café, la familia, sentada en cuclillas, bebe un jarro acompañándolo con las tortillas que sobraron de la víspera. Luego los niños arrean los cochinos y, si en el rancho hay ganado, los hombres se van al monte a buscar las vacas para ordeñarlas en el corral. Esto no es frecuente porque en Yucatán es poca la ordeña, en parte porque ni el yucateco ni el indio gustan mucho de la leche, y en parte porque la poca pastura que existe es tan gruesa que las vacas casi siempre están secas.
Cuando se conoce una hacienda se conocen todas; la diferencia está en la extensión. Una enorme casa de una sola planta con revocadura, construida sobre una plataforma de poca altura, con un amplio corredor de arcos en el frente, dentro de un inmenso patio bardado de cal y canto, con un portentoso arco de entrada, digno de una catedral por su amplitud y su altura. Alrededor del patio se amontonan las chozas de los indios, el corral para las mulas, los establos, y qué sé yo qué más. La mayoría de estas haciendas, por lo menos las más apartadas en el interior, tienen aire de decrepitud y abandono. Las ostentosas rejas han perdido las bisagras o sencillamente ya no existen y en su lugar se han instalado barreras de vigas atadas con lazos o con lianas. En las cercanías de Mérida, donde se encuentran las haciendas de los más ricos magnates del henequén, últimamente se están convirtiendo esas haciendas en señoriales mansiones de recreo. El dinero no es un obstáculo para el terrateniente yucateco y lo único que puede impedirle hermosear su casa de campo será su apatía o su mal gusto. En la hacienda de Yaxché, a unos cuarenta kilómetros de la capital, comprobamos lo que el dinero puede hacer manejado por un propietario inteligente. Una de las grandes dificultades de Yucatán es la falta de pienso. El pasto, como nosotros lo conocemos, no se da y hay que alimentar el ganado con un trébol tosco. En Yaxché se sembraron con este trébol dos grandes apacentamientos que se regaban con una instalación que debió costar no menos de 30 000 libras esterlinas. Dos grandes esferas de acero galvanizado sobre torres de acero de treinta pies (10 m) de altura almacenan el agua que se extrae del subsuelo calizo por medio de vapor. De estos grandes tanques sale tubería que alimenta otras de menor diámetro que cruzan el campo en líneas paralelas a unos seis pies (2 m) una de otra. A lo largo de esta tubería salen tubos verticales, separados unas veinte yardas (18 m) uno de otro, los cuales tienen en el extremo un aspersor. Al abrir el grifo, la presión debida a la altura del depósito hace salir el agua por los aspersores y unos minutos más tarde todo el campo está inundado con la lluvia artificial de una multitud de fuentes. Así se riega el trébol tres veces al día.
Para cuando sale el sol, ya se ha atendido al ganado y los indios parten para las milpas o los campos de henequén, los cuales describiremos en el capítulo XXI, donde explicaremos toda la industria del henequén. Dejando a un lado este producto relativamente artificial, el maíz es hoy lo que siempre ha sido para la península, lo que fue para los mayas hace cuatro siglos, el principio y el fin de toda la agricultura yucateca. El indígena es un mal labrador. No ha seguido el paso de los años. Si bien es cierto que en muchas localidades no ha tenido la oportunidad, también es cierto que no la habría aprovechado aunque la tuviera. Se desconoce el arado y si alguna sociedad benéfica regalase uno a cada labrador indígena, no lo podría usar por la calidad del suelo que, en general, es sólo una delgada capa de tierra sobre un lecho rocoso, además de que no se toma la molestia de limpiar debidamente el terreno. Un maizal indígena haría tal impresión a un productor de maíz de Essex, que jamás se recuperaría.
El labrador de Yucatán elige una de dos maneras para formar su milpa. Cada año, o cuando mucho, cada dos, hay que robar al monte un nuevo pedazo de tierra porque el terreno es tan pobre que sólo se pueden cultivar dos cosechas consecutivas. El método más común consiste en talar los árboles en una estación para la siguiente. Los árboles caídos se dejan para que se pudran en tiempo de lluvias. Cuando vienen las secas, se les prende fuego y se quema todo salvo los árboles más grandes, que se dejan tirados por todas partes año tras año. El segundo método, probablemente el más antiguo y que todavía practican los labradores independientes, consiste en prender fuego al monte al terminar la estación de secas a fines de mayo, cortando los troncos grandes que se libraron de las llamas a una yarda (90 cm) de la base y dejándolos tirados donde caigan. En estas condiciones el indio considera que su terreno está listo. Acostumbrado a los campos ingleses, ver esto es una experiencia extraña y deprimente. Esparcidos por todas partes hay troncos carbonizados tirados en todas direcciones. Los troncos segados a una yarda o poco más del suelo parecen los pilotes de un muelle que arrancó la borrasca. Por todas partes hay pedruscos y piedras de todos tamaños que hacen imposible el uso del arado. Pero para el nativo de Yucatán con eso basta y en cuanto caen los primeros chubascos precursores de la estación de lluvias, los indios salen y siembran su maíz. Siempre se siembra a mano en forma muy semejante a la que se usa en los distritos Fen de Inglaterra cuando el labrador no tiene suficiente tierra para emplear una sembradora mecánica. Lo demás queda en manos de los dioses aunque el indio no tiene por qué temer. Las lluvias llegarán sin duda y el ardiente sol sobre la milpa anegada hará brotar, como por arte de magia, el tierno brote que se hinchará hasta convertirse en una dorada corona de hojas que encubren el maíz.
El indio cosecha cerca de la Navidad y los trabajadores se trasladan a la milpa, con cestos colgando de la espalda morena, y cortan las mazorcas que dejan caer del hombro a la cesta. Las milpas rara vez son grandes y usualmente el cosechero lleva su carga a la hacienda cuando regresa para su primera verdadera comida del día, a eso de las diez u once de la mañana. Su menú es muy sencillo y monótono día con día: el mismo con que se alimentaban sus lejanos antecesores que trabajaron de sol a sol para construir templos y pirámides. Frijoles negros, siempre frijoles negros, a veces machacados hasta formar un puré negro azuloso, a veces refritos en manteca o en una ligera sopa de verduras. A este platillo básico de frijoles rara vez se agrega carne, salvo cuando el campesino logra cazar una chachalaca camino a la milpa o cuando se mata un cerdo en la hacienda. Con tortillas y, las más de las veces, café, se termina su comida. Antes del mediodía vuelve de nuevo al campo a trabajar hasta cerca de las cinco, hora en que termina su jornada.
Todo esto no es realmente un sufrimiento. Es la vida sencilla secular de toda su raza y la que el maya ordinario quisiera llevar siempre. Y no habría penalidades si —y éste es un SI gigantesco—, si el paciente labrador fuese hombre libre. Los yucatecos tienen un dicho cruel: “Los indios no oyen sino por las nalgas”. Los mestizos españoles conquistaron una raza antes noble, sometiéndola a una tiranía tan brutal que destruyó por completo su espíritu. Las relaciones entre una y otra raza son ostensiblemente las de amo y sirviente; pero Yucatán está corrompido con una ponzoñosa esclavitud, más negra y más ponzoñosa por su hipocresía y su disimulo.
El sistema de peonaje de Hispanoamérica, el plan más insidioso y traidor de cuantos se han urdido para degradar a una raza, consiste en atar legalmente el trabajador al terrateniente, mediante el endeudamiento, hasta que se cubra la deuda. Nada parece más justo, pero nada se presta mejor al abuso más despiadado. En Yucatán todos los peones indígenas está endeudados con su amo yucateco. ¿Por qué? ¿Porque los indios son despilfarradores? Nada de eso: es porque conviene al amo retener al trabajador y conservarlo mediante el endeudamiento. Hay dos maneras de lograrlo. El esclavo de la plantación tiene que comprar lo necesario para su modesto vivir en la tienda de la hacienda, donde le cobran precios muy por encima del alcance de su modesto jornal de seis peniques al día. De esa manera, siempre está en deuda con la hacienda. Si se evidencia que el indio está ahorrando para reunir la suma que debe, se falsifican deliberadamente los libros de la hacienda de manera que cuando el indio se presenta al magistrado a cubrir su deuda de, digamos, veinte dólares (2 libras), el hacendado presenta pruebas de que debe cincuenta dólares. El indio se defiende negando. La corte del hacendado sonríe. El libro del hacendado vale más que la palabra del indio, murmura suavemente, y el miserable peón tiene que volver a su esclavitud en la hacienda donde se le enseña con crueles azotes que la libertad no es para gente como él y que, por más que lo intente, jamás se librará del empedernido amo, quien, amparado por la ley, tal como se administra actualmente en Yucatán, es dueño absoluto de su cuerpo igual que de los cerdos que escarban en el patio de la hacienda.
Solamente comparando con la forma en que se aplica en Yucatán la ley al deudor blanco, como gustan llamarse los yucatecos, se comprende la monstruosa injusticia y la maquinación deliberada para mantener al indio en una servidumbre que significa un lucro para el amo. Al parecer no hay castigo para el deudor yucateco ni ley que pueda obligarlo a pagar, como lo ilustra el siguiente caso. Un yucateco, haciéndose pasar por empleado de una de las grandes empresas mercantiles de Mérida, compra a crédito en una tienda una máquina de escribir valuada en doscientos veinticinco dólares. Inmediatamente el individuo vende la máquina. No se le castiga por obtener dinero con fraude ni el comerciante a quien timó puede recuperar el artículo o el dinero a menos de entablar un largo litigio que a la larga le costará más de lo que había perdido, aun cuando ganara el pleito. Si se hubiera tratado de un indio, inmediatamente habría sido arrestado: la parte ofendida habría vendido la deuda a un hacendado y el indio se habría convertido en esclavo de por vida. Así es como administran la ley los conspiradores yucatecos.
Los millonarios yucatecos son muy quisquillosos cuando se habla de la esclavitud y con sobrada razón, pues su historial es tan negro como el de Legrée de La cabaña del tío Tom. A la sola mención de la palabra “esclavitud” empieza una servil apología del bienestar de la vida del indio y del paternal cuidado que toman los hacendados por sus peones. Ya veremos cuán “paternales” son. Cuidan de sus indios tanto como cualquier hombre prudente cuida su ganado; ni más ni menos.
Ya mencionamos la visita reciente del presidente Díaz a esta región. Fue la primera vez que en su largo reinado el gran hombre se ocupó de la península caliza que forma el extremo oriental de sus dominios, y los yucatecos miraron amedrentados los débiles muros que ocultaban sus crímenes. Les parecieron insuficientes y los reforzaron para que los gritos de venganza no ofendieran los augustos oídos presidenciales. Temblando de miedo pusieron la casa en orden, barriéndola y adornándola, porque bien sabían que los ojos que querían cegar tenían una mirada más penetrante que los de los demás. El presuntuoso gobernador tenía la culpa de todo. Más de un magnate del henequén debió maldecir el engreimiento de su advenedizo gobernador que lo llevó a desdeñar la espartana sencillez de su gobierno en Mérida para agasajar al invitado presidencial y gozar del dulce calor de la aprobación de Díaz. A Díaz, lo sabían bien, poco o nada le importaban los indios por ser indios, pero le importaba enormemente el buen nombre de México que ellos habían manchado sistemáticamente durante años. ¿Vería Díaz sus crímenes a través de los muros? Si de algo servían el dinero y el soborno, el hacendado se encargaría de engañar al terrible gobernante. Pero había que contar con su natural perspicacia. Había razones para creer que hasta la capital habían llegado negros rumores de la esclavitud en Yucatán y que la visita del presidente se debía en parte a ellos. Los crímenes tenían que ocultarse tras muros de millones de dólares si era necesario.
Llegó el presidente. Nunca se habían visto tales festejos; la noche se convirtió en día; los caminos ostentaban guirnaldas, se sirvieron festines de Gargantúa. Lúculo nunca agasajó a César con banquetes tan ricos como los que los señores del henequén de Mérida ofrecieron a Díaz. En una sola comida se gastaba una pequeña fortuna. Un almuerzo costó 50 000 dólares; una cena, 60 000. La reseña oficial de la recepción parece un cuento de Las mil y una noches. En sus ansias por ocultar sus crímenes hubo hacendados que hipotecaron sus tierras. Uno de los festejos más suntuosos fue un almuerzo ofrecido en una hacienda, a noventa millas (150 km, aproximadamente) al sudeste de Mérida. El camino de la estación del ferrocarril a la hacienda estaba cubierto de flores y a trechos se levantaban arcos triunfales de flores y laureles, o de henequén, y uno formado por naranjas coronado por la bandera nacional. Los trabajadores de la hacienda, alineados a lo largo de casi dos millas de camino, agitaban banderitas y arrojaban flores al paso del carruaje y los cohetes anunciaban la llegada. El presidente recorrió la finca, inspeccionó la maquinaria desfibradora y, según la reseña oficial, visitó el hospital y la gran capilla donde rendían culto los trabajadores católicos, los jardines y la hermosa huerta de naranjos. Durante la visita de inspección honró a varios trabajadores visitando sus chozas de techo de palma construidas en los bien cultivados terrenos de sus ocupantes. Más de doscientas de esas casitas constituían “la hermosa aldea de esta hacienda que respira una atmósfera de felicidad general. Sin duda es un bello espectáculo el que se ofrece al visitante de esta hermosa finca con sus caminos rectos, su bonita aldea agrupada alrededor del edificio central rodeado de jardines de flores y de huertos de frutales”.
Durante el almuerzo, el presidente dijo que solamente viéndolo se podía tener idea de lo que años de energía y perseverancia pueden lograr: “Algunos escritores que no conocen el país, que no han visto, como veo yo a los trabajadores, han declarado que Yucatán está mancillado con la esclavitud. Sus afirmaciones son una burda calumnia, como lo demuestran los mismos rostros de los trabajadores, su felicidad tranquila. El esclavo necesariamente se ve muy distinto de los trabajadores que yo he visto en Yucatán”. Los vivas prolongados y el desmedido entusiasmo que provocaron estas palabras (ya podemos imaginar la satisfacción de los conspiradores al ver el éxito de sus artimañas) fueron agradablemente interrumpidos por un viejo indígena que pronunció un discurso en su propia lengua y ofreció al presidente un ramo de flores y un álbum lleno de fotografías de la finca. No es necesario transcribir la conceptuosa palabrería que el amo puso en boca del pobre viejo. No era sino una retahila de cumplidos sin sentido que terminaba con estas palabras: “Besamos a usted la mano, deseando que viva largos años para bien de México y de sus estados a los cuales se honra en pertenecer el antiguo, e indómito (adjetivo patético en aquellas circunstancias) territorio de los mayas”. Con toda razón la reseña oficial declaraba que era de estricta justicia reconocer que “la preparación de la fiesta y la decoración de la finca muestran que el propietario se afanó para preparar todo con extraordinaria magnificencia”.
La fiesta fue un fraude gigantesco, una impertinente y colosal mentira de principio a fin. ¡Preparaciones, ya lo creo! Es la palabra exacta para describir el derroche de los festejos para el presidente aquí y en otras partes de Yucatán. Se gastaron miles de dólares para ocultar los secretos de los hacendados. En este caso particular, las chozas de los trabajadores indígenas que el presidente visitó eran falsas. Todas, si no se construyeron especialmente para la ocasión, por lo menos se limpiaron, se encalaron y se transformaron tanto que estaban irreconocibles. Las amueblaron con muebles norteamericanos de madera. A cada madre de familia le dieron una máquina de coser; a las jóvenes indígenas les proporcionaron elegantes atuendos y, según se dice, algunas tuvieron sombreros europeos. La aldea modelo que le enseñaron al presidente era un fraude colosal; no bien les volvió la espalda cuando máquinas de coser, muebles, sombreros y todo regresó a las tiendas de Mérida y los indios volvieron a la sencillez de su vida sin muebles que probablemente preferían.
Hace unos cuantos años un indio murió azotado en la finca del hermano de un alto funcionario de Yucatán. Fue fácil deshacerse del cuerpo, enterrándolo en la noche como si fuera un perro. Pero sus compañeros de trabajo murmuraron y la noticia del crimen llegó a la capital. Había un joven abogado, Pérez Escofee, que, indignado al saberlo, se presentó en la finca con otro abogado y obtuvo declaraciones firmadas de los indios acerca del crimen cometido. Publicó los hechos en un diario de Mérida y solicitó se hiciera una investigación. El hacendado en cuestión llamó a la finca a su propio abogado, quien obtuvo de los indios declaraciones contrarias. Con esto, Pérez, su consejero y el editor que tuvo el valor de publicar los hechos, fueron encarcelados. Esto sucedió hace más de tres años y Pérez Escofee y su abogado todavía están en la cárcel sin que, hasta el momento de nuestra visita, se ha...
Índice
- Portada
- Portadilla
- Créditos
- Índice
- Introducción
- Condiciones de trabajo en las haciendas de México durante el porfiriato: modalidades y tendencias
- Apéndice: Fuentes
- 1. Yucatán, por Karl Kaerger
- 2. Esclavitud en las haciendas, por Channing Arnold y J. Tabor Frost
- 3. Los esclavos de Yucatán, por Henry Baerlein
- 4. Tabasco-Chiapas, por Karl Kaerger
- 5. Informe presentado al Segundo Congreso Agrícola de Tulancingo, por Refugio Galindo
- 6. El centro, por Karl Kaerger
- 7. El norte, por Patrick O’Hea
- 8. El norte, por Karl Kaerger
- 9. Sobre las tiendas de raya y los jornales de los obreros, con apreciaciones interesantes del Ministro Español
- Sobre el author
- Notas de Rodapé