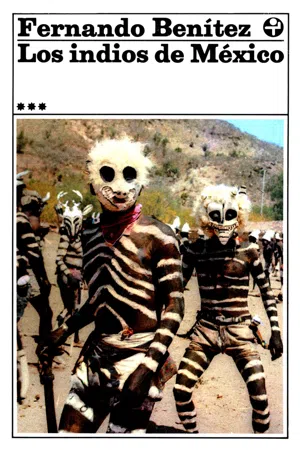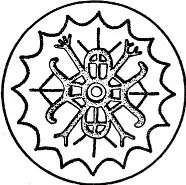![]()
Nostalgia del paraíso
Para Albita y Vicente Rojo
Reconocimiento
La investigación etnológica en México se ha dejado casi enteramente a los especialistas extranjeros debido en parte a negligencia y en parte a que exige un esfuerzo y un gasto considerables, sobre todo cuando se trata de culturas herméticas cuya exploración supone viajes remotos y obstáculos de muy diversa índole.
De aquí que este libro sobre los coras haya requerido la ayuda del Instituto de Investigaciones Económicas dirigido por don Jesús Silva Herzog y don Roberto López, que ha expensado los gastos de la exploración en la Sierra Madre Occidental, de la grabación de los materiales, de la redacción del volumen, y del Instituto Nacional Indigenista a cargo de don Alfonso Caso, que facilitó con su habitual comprensión el trabajo de campo, poniendo a mi disposición los medios necesarios en un área de muy difícil acceso.
El hecho de que el importante libro sobre la religión cora Die Na-yarit-Expedition escrito a principios del siglo por el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss no hubiera sido traducido al español, me hizo solicitar el auxilio de Mariana Frenk a quien los mexicanos debemos, entre otras valiosas contribuciones, la primera versión de los comentarios de Seler al Códice Borgia. La señora Frenk tradujo en un tiempo angustiosamente corto la obra de Preuss, capital para el conocimiento de las culturas del occidente de México, prestándome un servicio inapreciable con el mayor desinterés y puedo adelantar que su monumental traducción saldrá impresa simultáneamente a la traducción inglesa que vienen preparando los doctores Edward H. Spicer y Thomas B. Hinton de la Universidad de Arizona.
También debo hacerle patente mi gratitud al gran fotógrafo Héctor García que documentó la Semana Santa cora, uno de los principales fenómenos de sincretismo, y a mi amigo el doctor Hinton, ya mencionado, por haber tenido la bondad de enviarme un microfilm con el manuscrito donde se resumía lo esencial del libro de Preuss.
Semejante ayuda prestada a un simple aficionado demuestra que es posible reunir esfuerzos dispersos y devolverle a la antropología cultural el dinamismo y el sentido que la distinguió en otras épocas.
El investigador dejado a sus propios medios nada importante puede realizar. El renacimiento de los estudios etnológicos en el mundo contrasta penosamente con la decadencia de los nuestros. No disponemos de materiales adecuados, de ficheros y de estímulos que nos impidan descubrir mediterráneos, y el crecimiento de la población, las obras de infraestructura, la gran movilidad social están destruyendo implacablemente datos esenciales para el conocimiento de Mesoamérica. Debemos pues emprender una marcha contra el reloj, como pedía Jacques Soustelle hace treinta años, hoy mismo, con la mayor urgencia, pues mañana será demasiado tarde.
Fernando Benítez
México, junio de 1970
TIEMPO BARROCO, TIEMPO LIBERAL
I
Cierta mañana de febrero de 1721 la capital de la Nueva España contempló un espectáculo ya entonces desusado: la rendición de un príncipe indio al monarca español. Tonati, como se llamaba este príncipe, era el Gran Sacerdote del Sol y el rey de El Nayar, una provincia montañosa situada al noroeste de México que durante dos siglos preservó su independencia mientras las provincias de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya habían sido exploradas y conquistadas en su mayoría por los frailes y los soldados del virreinato. Felipe V había ordenado el asalto final a ese intolerable islote de herejía, pero el siglo XVIII carecía del empuje y de la pasión religiosa que caracterizaron al XVI. Los pocos soldados reunidos bajo las órdenes de unos cuantos finqueros sedentarios se dispersaron ante la vista de la sierra o fueron derrotados de modo vergonzoso. Así las cosas, el capitán don Pablo Felipe, guardián fronterizo, aprovechando una aguda carestía de sal, había logrado persuadir al Tonati de que fuera a entrevistarse con el virrey y ahora el victorioso príncipe nayarita, acompañado de veinticinco principales y de los capitanes don Juan de la Torre y don Santiago de la Rioja, desfilaba por las calles de México.
El Tonati, era un joven alto, “bien apersonado y de tanta severidad que declinaba a ceño”, según lo describió el jesuíta José Ortega, autor de la Maravillosa Reducción y Conquista de la provincia de San Joseph del Gran Nayar.1 Salían en tropeles “los señores y señoras de primera clase”, la “gente plebeya” y los clérigos y frailes “con el deseo de ir a ver si eran capaces de domesticarse los que la común voz publicaba indómitas fieras”. El Tonati llevaba en la mano un bastón de mando y en la cabeza una corona de hermosas plumas. La vista de las suntuosas casas y de los numerosos españoles, con los cuales, según apunta el padre Ortega, se podían formar ejércitos “no sólo para conquistar su rebeldía, sino para acabar con todos sus paisanos”, debe haberlos admirado y suspendido, “aunque, bien aleccionados, su astuta sagacidad lo disimulaba guardando las reflexiones de sus discursos con el silencio, sin que les asomara en su semblante”.
Les dieron una amplia casa situada en el camino del santuario de Guadalupe y cuando el virrey, Marqués de Valero, volvió a la capital de Jalapa, los principales salieron a la puerta y el Tonati al balcón donde se mantuvo guardando una “seriedad majestuosa”. Al paso de su excelencia, le hizo tres reverencias con el “despejo y gravedad que en él era como natural” y el virrey respondió saludándolo afablemente. Al día siguiente, por órdenes suyas, un sastre le cortó un traje de moda, una capa de grana adornada de un bellísimo galón, y así vestido asistió a la primera audiencia.
Nuestro cronista, el padre Ortega, pertenecía a la élite de una Compañía de Jesús que a principios del XVIII alcanzaba su apogeo. Misionero—viviría veinte años entre los nayaritas—, escritor barroco aficionado a las metáforas delirantes, consumado lingüista—a él se debe el primer diccionario cora—, era al mismo tiempo un cortesano y un refinado adulador. Su crónica de la conquista del Nayar ofrece un notable paralelismo entre su retórica y su falta de caridad cristiana, entre los adjetivos que dedica a los indios, ovejas de su futuro rebaño, y los que consagra a los gobernantes, a los capitanes y a sus superiores eclesiásticos. Para él, los nayaritas son bárbaras fieras, hipócritas, falsos e interesados, criminales y ebrios, sensuales polígamos cuyas ciegas almas, esclavas del demonio, se revuelcan en el cieno de la herejía. En cambio, su Excelencia el Marqués de Valero resulta un Argos vigilante, generoso de espíritu, tan buen manejador del bastón como de la pluma cuando lo piden la gloria de Dios y el bien de la monarquía, imitador de San Francisco de Borja que sabía hermanar la sabiduría con lo humano, eficaz razonador y hombre piadoso; el dignísimo Arzobispo de México don Fray José Lanciego y Eguilaz es “gloria de la siempre ilustre y esclarecida religión del gran padre San Benito”; sus hermanos los jesuítas, compendios vivientes de “virtud, celo, prudencia y literatura”; los capitanes, señores bizarros y tan acaudalados en prendas morales y en fortunas que pueden disparar balas de plata contra aquellos corazones rebeldes.
El Tonati mantuvo su dignidad ante la pompa del virrey. Sin embargo, su “notable despejo” no le evitó la humillación de arrodillarse con los principales ante el representante del lejano monarca y de poner a sus pies una flecha votiva, su bastón de puño de plata y su corona de plumas.
La España acosada de Felipe V, nieto de Luis XIV, el Rey So?, había sometido, sin mayores esfuerzos, al pequeño principado del Nayar. El virrey se condujo como un gran señor benévolo y el tono que empleó fue más bien paternal: perdonaba cualquier delito pasado cometido por malicia o inadvertencia y dijo estar dispuesto a concederles las mercedes “que sin queja de lo lícito” quisiesen demandarle. El Tonati, por su parte se limitó a entregarle un memorial con sus quejas y peticiones, y el virrey lo despidió fijando la fecha de una nueva audiencia.
Lo que preocupaba a las autoridades era el aspecto religioso del problema. La presencia de unos paganos, en una ciudad donde proliferaban los conventos, los teólogos y los misioneros, cuya especialidad consistía en erradicar herejías y supersticiones, se entendía como un reto, y el mismo virrey, durante la segunda audiencia concedida al Tonati, siguiendo el ejemplo de Hernán Cortés, modelo todavía vigente del piadoso conquistador, leyó un papel donde les demostraba al Tonati y a los Principales que el sol, obra del verdadero Dios, cuando lo adoraban los nayaritas se convertía en el mismo demonio. Añadió el virrey que la obediencia jurada a nuestro rey y monarca, Felipe V, era una manera de dar las gracias a Su Majestad, el Verdadero Rey de Reyes, y por lo tanto de someter el cuello al “suavísimo yugo de su santa ley”.
Quizá el virrey empleó otro lenguaje menos oscuro, pero, de cualquier modo, el Tonati y sus consejeros no entendieron una sola palabra de aquel discurso teológico. El sol no era obra de Dios sino el mismo Dios, el dador de la vida, de la luz y del día, el que combatía a los espíritus malignos de la noche, y si bien ellos estaban acostumbrados a las más espectaculares metamorfosis, les era imposible aceptar que su deidad suprema se convirtiera, por la sola lectura de un papel, en el diablo de sus enemigos los españoles.
El padre Ortega, en ese momento, desecha la menor posibilidad de duda. Le parece tan convincente el discurso, que a sus ojos el virrey, con su chupa de encajes, su casaca bordada y su peluca, de pie en el gran salón del palacio, apareció como el propio sol, o al menos como una figura luminosa capaz de disipar las tinieblas de la ceguedad india. El Tonati, deslumbrado, rendido, solicitó entonces el envío de “padres prietos”, es decir de padres negros o jesuítas, para que éstos terminaran de alejar las sombras del paganismo que pesaban sobre su desgraciado reino.
Al oír de boca de “estos bárbaros” la anhelada petición, el Marqués dejó de resplandecer y se convirtió en un Orfeo. Con su teología, su prudencia, sus razonamientos y dulcísimos cantos hizo el milagro de trocar los feroces lobos en mansos corderos y, operado este milagro, ordenó que los llevaran a los pies del Arzobispo de México.
Don Fray José Lanciego y Eguilaz vio con gozo a las rendidas fieras inclinarse reverentes ante su trono y con santas palabras “aplaudió la acertada resolución de los coras y los exhortó a llevarla adelante y a perseverar constantes hasta lograr que la siguiese toda su numerosa nación”.
Intrigas y maniobras del demonio
El virrey sabía que el demonio no permitiría que le arrebataran fácilmente a sus millares de esclavos nayaritas. Los indios, privados del poder luminoso del Marqués, podían caer de nuevo en el paganismo, aconsejados por Lucifer, y para no darles tiempo a que se arrepintieran, mandó llamar al padre Alejandro, prepósito de la Provincia, y le pidió se hiciera cargo de la conquista espiritual del Nayar, como deseaba el Tonati.
El padre Alejandro acató desde luego unos deseos “tan conformes al servicio de Dios y al de nuestro católico monarca” y de paso hizo ver al virrey, sutilmente, que la designación podía despertar el recelo de los franciscanos, a quienes llamó “religiosos seráficos animados de un incesante y apostólico fervor”.
El virrey le prometió resolver los inconvenientes previstos, y el italiano, sin temor de provocar la rivalidad seráfica, dispuso un gran banquete y abrió las puertas del seminario de indios de San Gregorio, pero tanto las abrió que con el Tonati y los Principales se coló el demonio. El “Gran Alejandro”, según lo llama el padre Ortega, se dispuso a la lucha. De su imaginación no se apartaban aquellos grandes óleos del bautismo de los príncipes tlaxcaltecas que colgaban de la iglesia de San Francisco, y deseaba para la Compañía de Jesús un triunfo semejante. Sentado ante los estofados, los postres y las copas de vino, le habló al Tonati de los principales misterios de la religión y aprovechando la sabiduría de treinta años de misionero, trató de que el príncipe diera un ejemplo a los suyos bautizándose en la ciudad de México.
El diablo tuvo la osadía de resistir la estrategia jesuíta y el Gran Alejandro no pudo conseguir de aquel “bárbaro” que se bautizase en la corte. Acosado día y noche por los jesuítas y los capitanes, fatigado de tantas juntas, ceremonias y sermones, propuso, con el pretexto de asistir al juramento de obediencia, que lo acompañasen algunas tropas, las cuales deberían retirarse dejando solos en la sierra a los misioneros. Los asuntos se enderezaban. El Argos vigilante nombró gobernador de la sierra al capitán don Juan de la Torre, dispuso que las tropas se reclutaran en Zacatecas y en Jerez, ordenó la entrega de dinero y llevó su bondad hasta el extremo de escribir al Conde de Santiago de la Laguna, rogándole que apadrinara el bautismo de la rendida fiera.
El sueño
Cuando se hacían los últimos preparativos del viaje, “el demonio, viendo que todas estas providencias tiraban derechamente a quitarle las adoraciones que infamemente se había abrogado, y la destrucción de sus inmundos templos, procuró embarazarlas”.
El Tonati y los Principales habían cometido un crimen contra sus dioses al solicitar el auxilio de tropas enemigas, y el gran Dios del Nayar se les apareció en el sueño, dicién-doles que los españoles los engañaban con dádivas y cariños para quitarles su vida, sus bienes y su libertad, y que no pararían hasta reducir a cenizas sus templos. Antes de desvanecerse les aconsejó: “Mirad a los soldados como a tiranos y a los padres como mis mayores enemigos.”
El efecto de este sueño fue espantoso. El padre Ortega escribe que se levantaron enajenados y fuera de sí, semejantes a “estatuas sin sentido”. Los capitanes, sospechando algo muy grave, los interrogaron y el intérprete don Pablo Felipe logró arrancarles la confesión del sueño. El virrey y sus teólogos vieron claramente su sentido oculto. No revelaba los deseos o los temores de los indios, sino los deseos y los temores del demonio. Contra su aparición espectral resultaban inútiles las espadas o la ilimitada generosidad desplegada por el Marqués, el Arzobispo o el Gran Alejandro. El diablo estaba jugando sus últimas cartas en la misma capital de la Nueva España, y era necesario armarse de paciencia, conjurar su imagen, librar la batalla en el terreno de lo sagrado y apresurar la salida del trastornado Tonati para evitar que un segundo sueño truncara la obra de su conversión.
Todavía la víspera de marcharse el Tonati, el virrey le regaló una cruz de oro a fin de “introducir el aprecio de la devoción con lo estimable de la materia” y la expedición inició el regreso a la sierra. Por el camino, el padre Juan Téllez Girón, ardiendo en celo apostólico, no cesó de hablarles a los indios del modo miserable con que el diablo los tenía engañados, y tanto insistió y remachó sobre el tema que ya cerca de Zacatecas un viejo Principal estalló, y con “sobrado atrevimiento” le reprochó al Tonati el haber admitido frailes y soldados y lo amenazó con que, llegando a la sierra, lo habría de castigar a la vista de todos el temible guerrero Guamocat.
El poder lo ejercían —como todavía lo ejercen— los viejos Principales. La acometida del virrey, de los jesuítas, los honores recibidos, el despliegue del poderío español, causaron su efecto en el joven príncipe. Sentía que había entrado a un mundo cargado de fuerzas irresistibles y, aunque él...