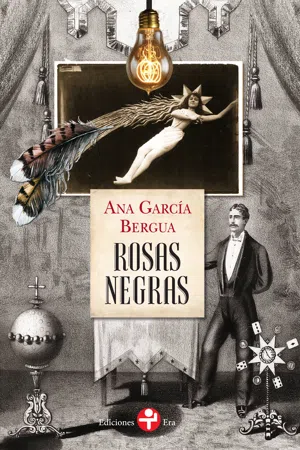![]()
III
Idalina Cueto estaba sentada en el salón de banquetes de su casa, como anfitriona de una comida que le ofrecía su esposo al presidente Díaz con motivo de habérsele ascendido por fin a general. Idalina disponía, como siempre, el servicio y el orden de la conversación, escrutando cada carraspeo, cada mirada. Había elegido la mantelería y la cubertería con sumo cuidado, y sentía que la conversación pausada, llena de cordialidades, que llevaban a cabo su esposo y el presidente Díaz con su mostacho blanco, relucía aún más frente a la sopera de porcelana china decorada con crisantemos. De repente, sonaban varios golpes secos, pausados: era el general Díaz que golpeaba fuertemente sobre la mesa con su puño recio, mientras miraba el cuerpo de Idalina y llamaba la atención de los demás comensales. El ya general Urquiza volteaba a mirarla con horror e indignación, pues algo terrible parecía estarle sucediendo, al grado de que todos los demás se levantaban de sus sillas, como muñecos indignados. Entonces Idalina se percataba de que los pechos, el trasero y el vientre se le estaban desinflando, se le empezaban a meter en el cuerpo y formaban huecos en su anatomía, y de su boca y de su trasero salía una humareda negra y pestilente como un insulto. Terriblemente mortificada, aquejada de unos cólicos muy fuertes, Idalina echaba a correr hacia su habitación, mas el vestido de seda violeta se le quedaba atorado en la pata de la mesa y se rasgaba, dejando al descubierto un cuerpo huesudo y lamentable que no era el de ella y que seguía reduciéndose como si fuese un globo de caucho que alguien hubiera pinchado, mientras el humo que salía de su cuerpo comenzaba a llenar la casa. Su esposo y el general Díaz se levantaban a perseguirla, las manos estiradas hacia adelante formando unas tenazas con las que parecían dispuestos a ahorcarla. Idalina, corriendo y tropezándose, ya no alcanzaba a distinguir nada, aunque escuchaba sus pasos detrás de ella, pasos marciales, fuertes, como si continuaran los golpes de Díaz en la mesa. Ella trataba de subir las escaleras, pero era ya tal su debilidad que a duras penas podía moverse: convertida en un montón de huesos, estaba a punto de desaparecer bajo las bombachas. Entre el humo lograba distinguir la figura de su marido, quien había cogido uno de los enormes candelabros del comedor y levantaba el brazo para asestarle un golpe mortal, con la venia del héroe de La Carbonera el cual le ponía un brazo amistoso en la espalda y le hacía un comentario que Idalina no alcanzó a oír.
Luego abrió los ojos y respiró: estaba en su gran cama, y la torturaba un cólico tan fuerte que le recordaba su primer parto. Su cuerpo no tenía nada de esquelético, al contrario. Pero los golpes del sueño seguían, aunque no eran golpes, eran pasos. Era su marido que, como casi cada noche, marchaba de un lado a otro de su habitación. Idalina encendió la bujía de su mesa de noche e hizo sonar una campana. Al cabo de diez minutos llegó una criadita adormilada, aterida en su rebozo.
–Súbeme un té de manzanilla y anís.
En lo que se lo traía, se puso encima una bata de terciopelo gris ratón y tocó a la puerta de la habitación del coronel. Al coronel Urquiza se le encendieron los ojos por un instante, cuando la puerta se comenzó a entreabrir. Luego vio que era su esposa y siguió dando vueltas por la habitación sin decir nada, tocándose el largo bigote que llevaba protegido con bigotera. Estaba a medio desvestir, con el calzón largo, las botas, la camiseta interior y los tirantes. La barriga le brotaba encima del calzón desabrochado, fumaba un puro bastante apestoso que llenaba de humo la habitación, iluminada tenuemente por una lamparita de gas. Idalina necesitó evocarlo como siempre lo veía, como el jovencito que se postró a sus pies y a los de su padre cuando le pidió matrimonio, para perderle el miedo que había sentido en el sueño.
–Si sigues sin dormir, te va a dar algo, Vicente.
Urquiza no tenía ganas de hablar con ella. Tuvo que esforzarse.
–Tengo mucho que pensar, Idalina. Vete a tu cuarto.
–Mi papá no hubiera pensado tanto –le respondió Idalina con insolencia, porque la empezaba a aquejar otro cólico.
El coronel no quiso continuar la conversación y le dio la espalda. Se recargó molesto en su gran escritorio, cargado de papeles, frascos y tinteros, pues Urquiza creía que nunca debía cesar de despachar asuntos, aunque fuera en su recámara. Una botella de ron y un vaso servido presidían aquel humeante desorden administrativo. Así de espaldas le espetó a Idalina:
–Buenas noches, querida.
Idalina salió furiosa de la habitación de su marido y se metió a la suya, donde la esperaba su taza de té sobre la cómoda, en una servilleta bordada. Los cólicos la hicieron doblarse y caer sobre la cama, reprimiendo unos lamentos por pura dignidad. Afuera, en el pasillo, el coronel abrió su puerta a la criadita. Los ojos le brillaron en la penumbra.
Muy temprano fue a misa. Luego se confesó, como siempre, de lo mismo, y de algunas cosas peores que había hecho: con lo que le dieron las Cueto por sus túnicas, se había comprado un perrito de aguas que le hiciera compañía, pero hacía dos noches lo había arrojado contra la pared en un ataque de furia incontenible. La criatura le había manchado la pared de sangre, la pared blanca llena de sangre, padre, con el pobre animalito ahí escurrido, pobrecito, que pagó por mis pecados. Quedó tan horrorizada de lo que había hecho, que se pensó envenenar, y hasta coció una hierba que hubiese podido matarla, pero se la acabó untando en el cabello larguísimo, encanecido y seboso. Y el cabello se le había pintado de verde, de pura maldad, padrecito, estoy segura que me quedaré así, como una planta venenosa. Ya me convertí en una planta venenosa. Y el padre Braulio quién sabe si la miraba ya a través de la celosía del confesionario. Había mañanas en que lo había escuchado roncar incluso, pero este silencio no era eso. El padre la escuchó, sin decir nada, y por un momento ella pensó que ya no estaba, que ya se debía ir, pero él abrió la puertecilla del confesionario y salió, y la tomó de las manos, le agarró sus manos todas sucias con las de él tan puras, tan regordetas y blanquísimas como panecillos, y le dijo ya deja de padecer, ya deja de torturarte, ya deja de odiar. Estoy muy seguro de que Dios te ha perdonado por completo. Y no te debes matar porque Él te tiene reservada tu hora, cuando irás a acompañarlo a Él, libre de pecado, y gozarás de la felicidad que no gozaste en esta tierra, y nada te preocupará, pues en el Cielo te reunirás con tu familia y ellos te pedirán perdón por el sacrificio que te exigieron. Vete ya, y no dejes de rezar. Ella le entregó al padre una bolsa de tejocotes y un pan. No vio que el padre se cubría con un pañuelo las narices y marchaba a la sacristía a lavarse las manos.
Regresó y esperó que el sol estuviese en el cenit y las indias que habían ido al río a lavar su ropa se retiraran, atolondradas por el calor. Ya sola, caminó entre las piedras con su camisón largo y así se sumergió en el agua helada, agradeciendo el sufrimiento del frío en sus carnes, como agradecía el cilicio y los clavos que se enterraba y que le habían dejado una purulenta herida que jamás cicatrizaba. Pero lo cierto era que su cuerpo ya no sentía prácticamente nada de lo que le hiciese. Se frotó y se frotó con una piedra pómez para sacarse las costras de suciedad que se le habían acumulado con el tiempo. Al ver relucir la carne limpia de sus brazos, recordó a Sibila de pequeña, su cuerpecito suave que ella lavaba con manzanilla, que a la vez que idolatraba hubiese querido destrozar tantas veces, como al perrito, contra una pared, o estrujar hasta asfixiarla. ¿Cómo había podido odiar de aquella manera a una criatura tan inocente? Pero ya no se torturó con los pensamientos. Le hizo caso al padre Braulio. Pasó la tarde mirando las nubes. Sintió que le avisaban que ya se iban a despejar, que ya por fin la pasión que tanto la había cegado, y que le arrebataba la perfección a su sacrificio, Dios por fin la había aligerado de ella. Se imaginó muerta en una caja de pino, con los brazos cruzados y un sudario blanquísimo, y después ascendiendo al Cielo. Ahí sus padres y su hermana abrían los brazos para recibirla y se ponían a sus pies, suplicándole perdón, mientras ella ocupaba un lugar privilegiado junto al Creador. Las nubes se abrieron en ese momento, dejando pasar un rayo hermoso que le infundió un agradable calor. La invadió un enorme gozo; se quedó dormida acostada en el pasto, como una niña, hasta que la lluvia la despertó.
En el restaurante, Ambrosio le pregunta al abogado su opinión sobre lo que presenciaron en la sesión de La Aurora Vigilante. Ese fantasma lechoso, el velo de humo, la extraña luz.
–¿Son siempre así las manifestaciones? –inquiere Ambrosio, genuinamente interesado, olvidando las copas de licor de menta que reposan en su charola y que dos señoras esperan, mirándolo con cierta impaciencia.
–Más o menos, sí –responde el abogado, levantando la vista del Diario de San Cipriano con cierto escepticismo–. Lo que no nos había tocado era un espíritu con opiniones sufragistas, pero me imagino que de todo hay. Hasta cierto punto, como dice mi mujer, ha sido romántico.
Bernabé, que está haciendo grandes esfuerzos por escuchar aquellas palabras, dichas con voz casi tan inaudible como la de don Alfonso Martínez de la E., se queda muy sorprendido de saber que alguien lo ha invocado; pierde por completo el hilo de las maquinaciones entre el doctor Murillo y el notario Valverde a quienes espiaba hacía unos momentos, invadido por el vapor del exquisito café que humea en varias mesas.
El buen abogado Villalobos se frota la calva con preocupación; su baja estatura, las antiparras que suelen caer de la nariz vertiginosa, su complexión rellena y bonachona, le dan cierto aire paternal. Cuando Ambrosio regresa de servir a las señoras, lo invita a sentarse un momento.
–En realidad no lo sé, Ambrosio; no conocía yo demasiado de cerca al señor Góngora, pero me imagino que no tenemos que dudar, sobre todo si creemos en la verdad espírita. ¿Quién iba a pensar en engañarnos a nosotros o a una pobre viuda? A menos que fuera un espíritu chocarrero de los que tú mismo mencionaste tan atinadamente… Y que incluso pudo haber provocado que, al final, luego de que encendiste las luces, el doctor Bonifacio se cayera de la silla… Si no es por ti que la detuviste rápidamente, hubiera tirado también a la señora Góngora.
De nuevo la luz del restaurante baja de intensidad, y Ambrosio se queda pensando en todo lo que ha pasado. Recuerda la proyección de la linterna mágica que una vez le mostró el maestro Lucero de unos caballitos de carrusel, y piensa que algo así se podría hacer como truco, proyectando la imagen de una persona encima de otra parecida. Lo que vio no se asemejaba a las efigies nebulosas, ésas sí de fantasmas comprobados, que le mostró el fotógrafo, pero lo que le hace desconfiar no es lo que ha visto, sino que no alcanzó a sentir lo que esperaba: una especie de iluminación espiritual, una conciencia elevada de las cosas. A cambio de eso, la sola evocación del perfume de la viuda lo transporta a un lugar sublime que desconoce y al que no concibe cómo podría él llegar jamás en su condición, menos aún luego de que el fantasma le dijo a ésta que desconfiara de los hombres.
Mientras tanto, Murillo y Valverde se terminan un platón de pichones con salsa de almejas, un par de truchas y sendos soufflés de tuna. En las manazas de Murillo casi desaparece la tacita de café.
–Se ve que es delicada, y me temo que tú eres un poco tosco, tienes que esforzarte más –dice Valverde.
–Hay algunas mujeres más tercas que otras, pero todas son básicamente iguales –se defiende Murillo.
Sibila abrió los ojos en el sanatorio del doctor Bonifacio y se encontró en una situación extraña. Desmayada, ahí la habían trasladado de noche en los brazos fuertes de los señores, auxiliados ya en el hospital por los aún más poderosos de la enfermera Domínguez. El doctor Bonifacio había despedido deprisa a los miembros de La Aurora Vigilante y a Hortensia, que vio confirmados en ese gesto –por primera vez no dejaba a Sibila a su cargo, como hubiera sido lógico– sus temores con respecto al verdadero amor de Felipe. Hortensia sintió una crispación absoluta ante todo lo ocurrido. Fue a visitar a sus hijitos y los vio dormir de manera apacible, como siempre. Sentada en una mecedora, se preguntaba cuánta valeriana podría regresarle la tranquilidad, cuando decidió que en esta ocasión le vendría mejor un buen aguardiente de guayaba. Del gabinete de su marido tomó la botella con que se aliviaba los cólicos, y se sirvió exactamente cincuenta gotas en una taza de té de azahar. Luego llenó la taza con el licor no una, sino hasta tres veces, y la apuró con ansiedad. Debido a ello, quedó sumida en un sopor confuso, aunque agradable, y sintió mareos, algo de náusea, y cientos de peces parecían darle vueltas nadando a su alrededor. Lindos pescaditos, canturreaba Hortensia, mientras se quedaba dormida sin haberse desvestido, para desconcierto de las nanas y de la recamarera que a la mañana siguiente acudió a despertarla, sorprendidas igualmente por la ausencia del doctor Bonifacio del lecho conyugal.
Pero el doctor Bonifacio no se dio cuenta de lo que ocurría en su casa, pues pasó dos noches y todo un día vigilando a Sibila en una habitación del sanatorio, procurando comunicarse con ella en un trance hipnótico, susurrándole que ellos dos eran almas gemelas que en alguna época, en algún lugar, habían compartido quizá un mismo cuerpo, una sola persona:
–¿Me recuerdas? –comenzaba a musitar, en cuanto salían las enfermeras de la habitación–. Soy yo. Ése que apareció en la sesión es un impostor, un espíritu malvado, no es tu esposo. Tienes que olvidar a tu esposo, dejarme que sea y...