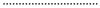![]()
Preludio
En forma de diario, de cuento, de novela, de ensayo, de artículo, de carta, de entrevista, de comentario siempre, desde que cumplí doce años de edad, hoy hace cincuenta y nueve, he contado cómo empecé a leer, cuándo empecé a escribir, qué lecturas y qué personas y qué experiencias me guiaron en la aventura y en el camino, cuáles y quiénes me siguen guiando hasta el día de hoy, cuando me dispongo a contarlo todo otra vez, de otro modo, ya no con la visión de quien empieza a viajar, sino con la visión de quien terminó de viajar y ahora, como me sucede, miro hacia atrás, y lo hago no con el ánimo de quien da la bienvenida al mundo, sino con el ánimo de quien se despide de él, sonriente y con gratitud, pero cada vez más libre del presente, distante, ajena, cada vez más cansada, cada vez más deseosa de reclinarme en la almohada, cerrar los ojos, respirar profundo y entregarme a dormir, si no vacía de recuerdos que me arrullen como me arrullan, sí tan vacía de sueños que parecería que por fin he dejado de tener razones para querer volver a despertar.
![]()
Encaramado encima de mi cabeza, con las manos debajo del chorro de agua, enjabonado, Papá me enseña a lavarme las manos. Trato de fijarme bien, parada de puntas para alcanzar a ver cada paso de la acción, la punta de los dedos y la barba sobre el borde frío del lavabo de porcelana blanca. Más que la filosofía y la forma de la enseñanza, me llaman la atención las manos de Papá, grandes, dedos largos, uñas cortadas al ras, limadas, limpias. De pronto entre la espuma reluce en su dedo anular izquierdo la argolla sencilla de oro igual a la que tiene Mamá.
Al día de hoy, cada vez que me lavo las manos me viene a la mente este recuerdo de Papá, aunque con el tiempo le he ido dando otros sentidos, figurados, según los define el diccionario. Mientras Papá me enseñaba a lavarme las manos y yo aprendía, al mismo tiempo me enseñaba a desentenderme de lo que me estorbaba o de lo no me hacía falta, aunque no, tal vez, de lo que me inquietaba. Quizás he aprendido a desentenderme de lo que me estorba o de lo que no me hace falta, pero, ciertamente, ciertamente, no he aprendido a desentenderme de lo que me inquieta. Papá sí aprendió, supongo; yo no. Yo vivo de lo que me inquieta. Por ejemplo, ahora, cada vez que escribo un poema recuerdo el comentario que me hizo Papá cuando, a mis trece o catorce años, animada por Mamá, mostré a Papá el primer poema que escribía, y lo escribí en inglés, porque dentro de mí el poema se compuso en inglés, la lengua de Papá. Estábamos de pie en la sala de la casa, a unos pasos del sillón de Papá, hacia el que se dirigía, a sentarse a leer, al lado de una mesa con libros, periódicos, revistas, cuadernos de bridge, al pie, debajo de una lámpara de mesa y ante un ventanal sin cortinas ni persianas con vista al jardín, a los árboles, a la luz, que iluminaba la lectura de Papá por detrás y encima de los hombros, por detrás y encima de la cabeza.
Le extendí la hoja de papel con el poema y, sonriente, delicadamente la tomó en una mano, con la otra sacó los anteojos del bolsillo de la playera azul a rayas blancas, de manga corta, se los colocó, agachó un poco la cabeza, leyó el poema, y me dijo, “Darling, you know I can’t read poetry, I don’t know anything about it”, me devolvió la hoja y se acomodó en el sillón a leer.
Mientras que con su comentario él se desentendió del poema que, animada por Mamá, me atreví a someter a su gusto y a su juicio, la escena a mí me sigue inquietando, de manera que cada vez que escribo un poema dudo de su valor al grado de que ni siquiera sé si lo que escribí, en inglés o en español, es un poema o no, o qué es, o que sé yo de poesía para atreverme a tocarla y, más arriesgado todavía, mostrarla a un lector.
En mi favor debo añadir que a mis trece años, cuando tuvo lugar esta experiencia, la poesía que yo había leído era la clásica, la sólida, la selecta, la permanente, que me presentaban en libros de gramática y de literatura las maestras de los diferentes colegios a los que iba asistiendo, y en los que estudiaba directamente a poetas en español, en inglés, en francés y hasta en latín, así como la poesía de poetas igualmente clásicos de otras lenguas en traducciones al español, al inglés, al francés.
Sin embargo, éste debe ser, además, el momento de confesar que en un libro mío, La buena compañía, que es una historia sui generis de los géneros literarios en el Siglo XX, que publiqué a finales del año pasado y que abre con un capítulo sobre la poesía, tuve el atrevimiento de exponer toda mi verdad acerca de la poesía, atrevida verdad mía en la que declaro que los dos poetas que ordenaron mis lecturas de poesía, y que por lo tanto preceden mi concepto personal de la poesía, son E. E. Cummings y Bob Dylan, poetas que, si son reconocidos en su presente, que es el mío, no lo son sino de manera en extremo polémica o discutible.
Ayer mismo escribí un poema y no me atreví a mostrárselo a mi amiga poeta, Pura López Colomé, con quien me tomaba un café en una terraza aquí, en Cuernavaca.
I am getting ready to go.
I step into the rain
and walk on stones.
o:
Me preparo a partir.
Me integro a la lluvia
y camino sobre piedras.
Sin embargo, muchos años atrás, dos antes de mis treinta, apareció en un suplemento dominical de la Ciudad de México el primer ensayo que escribí, “El tapiz flamenco”, una reflexión traviesa sobre la traviesa idea de Cervantes de que en realidad Don Quijote es de la autoría de Cide Hamete Benengeli, el escritor árabe cuyo manuscrito, escrito en español pero con caracteres árabes, Cervantes encontró en un mercado y que él se limitó a hacer traducir. Y para mi sorpresa, y mi enorme júbilo, Papá lo leyó (en español) y me comentó con énfasis lo interesante y curioso que mi escrito le había parecido.
Fue un espaldarazo para mí, ante la incertidumbre con la que me inicié en la literatura. Papá podía no saber de poesía, pero de literatura (y de historia y de política y de economía y de ajedrez, de bridge y de la vida) sabía.
En todo caso, cuando en diciembre de 1987, a mis cuarenta años, publiqué mi primera novela, Las hojas muertas, que es un singular homenaje precisamente a Papá, y él la leyó (en español), el aprecio profundo con el que me comentó su lectura ha sido el mayor reconocimiento que he recibido en mi camino de escritora, ensayista y narradora, si no de poeta, que sigo sin saber si lo soy o si no lo soy.
Esta respuesta de Papá me hizo dar una interpretación más a su enseñanza de lavarme las manos. Pues a juzgar por el tiempo que pasó entre aquella lección ante el frío lavabo blanco de porcelana y esta confirmación suya ante los pasos que había yo ido dando, de poeta dudosa a ensayista y narradora sólida; a juzgar por el tiempo que pasó, por las lecturas que hice, por lo que escribí, por las experiencias que tuve del momento en el que Papá me enseñó a lavarme las manos, al día en que celebró conmovido conmigo la publicación del libro en el que yo lo homenajeaba a él, resultaba claro que aquella escena de las manos de Papá era la indicación definitiva de que ellas, esas manos suyas, eran y habrían de ser en mi vida la guía más segura y despejada en mi recorrido como escritora, una escritora que ha encontrado el rumbo en su existencia y la manera de recorrerlo, ligera de lo prescindible y aun cuando sea bajo la lluvia y sobre piedras.
*
Mi abuela paterna, Amina Briteh, fue una emigrante libanesa que llegó y vivió en la isla de Manhattan, distrito de la ciudad de Nueva York, en donde nació Papá, y que murió en Saginaw, Michigan, viuda nonagenaria. En Saginaw, fue propietaria de un comercio de alfombras y otros objetos orientales, desde pequeñas mesas de cedro con tapas octagonales y costados trabajados con filo de oro y figuras en ébano y marfil, hasta narguiles y bastones. En vista de que en lugar de atender a los clientes prefería sentarse a leer detrás del mostrador mientras fumaba cigarrillos Camel con boquilla, de carey con borde de oro, llegó el momento en que cerró la tienda para permanecer en casa, entretenida en la cocina, en la lectura y, también, en la escritura pues contribuía con artículos escritos en árabe en las páginas del periódico de la comunidad de inmigrantes provenientes de Líbano, como ella. Vivía en una pequeña casa de madera, de dos pisos, con chimenea y con ático, en un bosque y a la orilla de las vías del tren, cerca de la estación. En uno de los muros de la sala cuadrada había un pequeño librero con algunos libros, en árabe, en francés, en inglés, que leía, de adelante hacia atrás de izquierda a derecha, o de atrás hacia adelante de derecha a izquierda, arrellanada en uno u otro sillón de la sala, al lado de una mesa y bajo una u otra de las pequeñas ventanas cuadradas, con postigos de madera. A veces dejaba abierto sobre la mesa el libro que estuviera leyendo, pero el libro que siempre estuvo sobre el buró al lado de su cama, abierto o cerrado, con un marcador entre las páginas, fue Walden, or Life in the Woods, de Henry David Thoreau, en el original, en la edición de 1906, que a lo largo de los años fue su libro de cabecera, su lectura preferida, lo que podía confirmarse al ver la casa en el bosque en la que ella misma vivía, y reconfirmarse al conocer la manera en la que ella misma vivía.
Haber releído Walden hace un par de meses en el ejemplar de mi abuela fue una experiencia doblemente enriquecedora, como si entre líneas a la vez hubiera leído la vida de mi abuela mientras ella lo leía y lo releía, sus sueños, sus recuerdos, sus anhelos, sus mortificaciones. Con el tiempo, di suficientes pruebas de mi apego y mi afecto a este libro como para que, cuando mi abuela murió, la familia me heredara a mí su ejemplar, con su ex libris, que también tiene pegado en la contratapa el resto de los libros de su reducida biblioteca.
*
Mamá, que tocaba piano y amaba la música lo suficiente para declarar su afición al compositor noruego Edvard Grieg o al catalán Enric Granados; que amó la cocina y se desenvolvió a tal grado en ella que dejó un libro con sus recetas, A Taste of Norma’s Cooking, así como crónicas precisas de cada comida o cena que preparó, para ella, para la familia o para amigos, era, igualmente, una lectora sensible y culta, una imparable y minuciosa escritora de cartas, mensajes, recomendaciones, inventarios y aclaraciones, y poeta de un único poema, una elegía escrita a la manera de Federico García Lorca, a quien se lo dedicó cuando fue fusilado, era, asimismo, una atenta aficionada al estudio del origen de las palabras.
Romántica como era, conservó celosamente un ejemplar de Don Quijote que le regaló el médico que la atendió, en la Ciudad de México, cuando, recién graduada de sus estudios en Montreal, Canadá, a finales de la década de 1930, regresó a casa enferma, tuberculosa, como corresponde. El ejemplar de Don Quijote que su médico y enamorado, el doctor Solares, le regaló es de la Editorial Séneca, fundada por el poeta refugiado español José Bergamín, está encuadernado en piel color rojo y tiene la dedicatoria a Mamá manuscrita en tinta azul por él, otro refugiado español.
A pesar del apego, de la devoción con que en la mesilla de noche, de dos repisas y con puerta, Mamá guardaba entre atados de cartas y misales precisamente este ejemplar de Don Quijote, de niña logré entresacarlo para escribir con letra infantil y con lápiz, la palabra Mamá en su canto, travesura que con los años y con la identidad de escritora que había alcanzado me valió, por fortuna, que Mamá me lo heredara a mí. De las dos ediciones que tengo de Don Quijote en español, esta que heredé de Mamá es la que más aprecio.
Otra edición que tengo de Don Quijote, por la que siento particular emoción, y a la que doy particular significado, es la edición en inglés de Cassell, Petter, and Galpin, Don Quixote, grande, de pasta dura, forrada en tela negra, con la tipografía del lomo y la portada grabada en letras doradas, y con las ilustraciones de Doré, que a su vez Mamá heredó de Papá. A Papá se la habían presentado, como símbolo de particular aprecio y particular gratitud, los últimos empleados que tuvo del último empleo que tuvo, en el que fue director, en ocasión en que los últimos patrones que tuvo, una firma canadiense dedicada a exportar y vender escritorios y equipo de oficina en general, lo hicieron jubilarse cuando cumplió sesenta y cinco años de edad.
Y todavía otra edición de Don Quijote que conservo con profundo gozo es la que mi hermano Lorenz me trajo de Moscú, en ruso y en dos tomos, la primera vez que estuvo por allá.
La edición que leí de Don Quijote, en 1973, en circunstancias en que tuve que guardar cama durante dos o tres meses, debido a una cirugía de la columna vertebral, fue la de Aguilar, en papel biblia y con múltiples notas a pie de página, introducción, índices, con ilustraciones.
*
Dib Barquet Tahtac, mi abuelo materno, fue un inmigrante libanés que en 1902 llegó a México vía Veracruz, a los nueve años de edad, de la mano de su mamá, recién viuda. Dejaron atrás a varios hijos mayores, agricultores, y fueron recibidos en Zacatecas por la única hija, casada con otro inmigrante libanés, un comerciante de apellido convertido a Dip, para él impronunciable por la pe, letra que en árabe no existe. En todo caso, este paisano y cuñado suyo fue quien enseñó a mi abuelo a hablar y escribir español y, de entrada, a trabajar. Lo colocó encima de un banco detrás del mostrador de su mercería, de modo que el cliente lograra verlo y él lo pudiera atender. A los veinte años viajó a la Ciudad de México, en donde transcurrió su longeva vida adulta de comerciante, de hombre casado y de familia, así como de miembro distinguido de la comunidad libanesa de este país. Una vez en la capital, empezó a trabajar en La Estrella de Oriente, la mercería de su paisano y amigo, Julián Slim, en la entonces calle de Capuchinas, y pronto con una mercería propia, Dibaco, en la calle de Uruguay, también en el Centro Histórico. Y asimismo en el Centro Histórico, en 1910, mi abuelo estuvo presente en la ceremonia de donación del Reloj Libanés a México, en la esquina de las calles de Venustiano Carranza y Bolívar, como muestra de la hospitalidad con la que este país, que celebraba el Centenario de su Independencia, había recibido su inmigración. Y su nombre está grabado en una placa que los libaneses donaron a México en homenaje a los primeros inmigrantes en llegar a este país, desde finales del siglo XIX, y que está en Puerto Vallarta.
Aparte de fundar una familia en la más arraigada tradición patriarcal, y de desenvolverse como un empresario cada vez más próspero, mi abuelo fue un hombre especialmente sociable que hizo innumerables amigos y que se mantuvo en contacto con la sociedad tanto mexicana como libanesa, con la que festejaba en su propia casa o en casa de los demás, en ocasiones específicas o simplemente en atención a la inclinación natural que tenía hacia la amistad. Fue un gran viajero. Cada dos años pasaba seis meses entre algunos países de Europa y Líbano. En México, salía de cacería de pichones con amigos, y los domingos jugaba viuda en La Cantina, un salón de su casa destinado precisamente a los juegos de cartas. Los focos de la lámpara sobre la mesa redonda, cubierta con un mantel verde de fieltro, tenían como base cubos de madera en cuyos costados figuraban los diferentes símbolos de la baraja. Además, al lado de la mesa, en La Cantina había una barra con bancos altos, detrás de la cual había repisas con botellas de alcohol y vasos, efectivamente como si fuera una cantina auténtica. Mi abuelo fue uno de los fundadores del Centro Libanés, y lo que viene más al caso recordar en estas páginas es que fue uno de la media docena de patrocinadores de la primera traducción al español de El profeta, el libro emblemá...