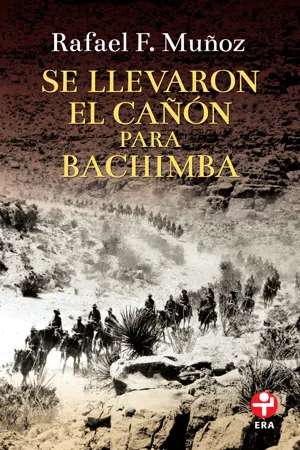![]()
Prólogo
Novela sin joroba
por Jorge Aguilar Mora
Ninguna novela mexicana, con excepción de Pedro Páramo, se abre con tanto deslumbramiento como Se llevaron el cañón para Bachimba de Rafael F. Muñoz, publicada en 1941. Nadie mejor que Muñoz y Rulfo ha sabido entregar tantos vislumbres simbólicos con una sobriedad más dolorosa y con una sabiduría más narrativa, y todo a través de la voz serena de sus protagonistas. En la novela de Muñoz, Álvaro Abasolo está perdiendo a su padre; en la de Rulfo, Juan Preciado viene a buscarlo a Comala y se encuentra con que está muerto. En ambas novelas, el relato de la orfandad de los protagonistas tiene la economía desnuda, implacable de la tragedia. El acontecimiento, dado al principio, se adelanta en Rulfo a la fatalidad de su final, y en Muñoz a la iluminación de una plenitud también al término de la narración. En esos principios o figuras de premonición reside la magistral singularidad de la estructura de ambas novelas.
Sin saberlo, Juan Preciado está caminando por las piedras que son las ruinas del cuerpo de su padre. Sin saberlo, y tal vez queriéndolo, Álvaro Abasolo está presintiendo la alegría de la inevitable doble orfandad que le espera. Cuando su padre biológico y su padre simbólico lo hayan dejado, él, al fin verdaderamente solo, se topará con la profecía de su apellido y al mismo tiempo con la alegría, esa alegría fundamental donde no hay madres, ni padres; donde la vida se reconcilia con el mundo y hace inútiles los símbolos. Álvaro Abasolo descubrirá que no hay nada en el mundo que necesite menos los símbolos –los intermediarios, los sustitutos– que la alegría; nada que se pueda vivir huérfanamente mejor que la felicidad.
Ahí terminan las similitudes de estas dos obras maestras. Después, cada hijo emprende una jornada singular. Juan Preciado inicia el camino que va de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos, atravesando fronteras imperceptibles, tal vez porque ambas sean la misma tierra. Álvaro Abasolo, en cambio, asume la responsabilidad de un nuevo destino. Después de perder al padre biológico, va a encontrar a su padre simbólico.
De la noticia de la muerte del padre, la narración en Pedro Páramo se remonta hasta las entrañas del mito para destruirlo. Si los dioses y los héroes son transformaciones simbólicas de gestos singulares de la realidad –un secreto de la Naturaleza, el destino irrepetible de un acontecimiento–; si los dioses y los héroes esconden en su nombre la transfiguración de su pasado y el signo más recóndito del poder que los humanos les concedemos, Pedro Páramo no esconde nada, y su muerte es el espectáculo de cómo un mito regresa a su materia, a su origen común con la tierra. Para Pedro Páramo, como para los dioses, no hay sepelio. Los verdaderos dioses –a diferencia del cristiano– son humildes. Saben que su muerte es el momento, sólo un momento, en que se desata el nudo de su misterio, cuando el fenómeno y su símbolo se desconocen mutuamente. Y los dioses no piden, ni exigen, ni extrañan funerales sanitarios. No hay nada que enterrar. Ellos son el lenguaje de la tierra, porque la tierra no tiene lenguaje, porque la tierra sólo tiene su piel bastante. Así Pedro Páramo: queda tirado en la superficie, desmoronado.
El final de Se llevaron el cañón para Bachimba es la otra cara de una moneda diferente. No hay, en su término, una novela más abstracta que ésta en toda la literatura mexicana: ningún acontecimiento, ningún desenlace, ningún misterio develado, sólo la presencia intangible de la alegría y de la más asombrosa de las transformaciones que nos depara la vida.
No una vez, dos veces aparece la alegría; no es una casualidad, es una insistencia: primero es la alegría pura de los bosques; y luego la alegría que se deja compartir, que se abre para recibir al que ha sabido y querido transformarse.
En este final de Muñoz, nos encontramos con la afirmación más atrevida de un novelista, que recuerda el final de Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket de Edgar Allan Poe: el destino no es un acontecimiento, el destino no es una anécdota, el destino es una iluminación. Es la revelación del lugar que el mundo tenía guardado para nosotros y que nosotros ya traíamos en nuestro cuerpo, o en nuestro nombre. Según la máxima de Nietzsche, extraída de Píndaro, nos convertimos en lo que somos, en lo que siempre hemos sido.
“La montaña lo acogió y a mí con él. Cuando la máquina llegó adonde los rieles terminan, como cortados a hachazos sobre un terraplén que se esfuma en el suelo rocoso, donde la guerra interrumpió la conquista de la sierra por el caballo de hierro, la montaña entera estaba de fiesta: alegría del sol en un cielo de porcelana; alegría de los árboles en un aire lavado y transparente; alegría de las rocas que jugaban a las esculturas en los relices inviolados; alegría de la tierra que desbordaba su vida en mil variedades de árboles y yerbas…; alegría de color y de rumor y de perfumes.
“Había que embriagarse de montaña abriendo los ojos, abriendo los labios, abriendo los brazos”.
Esta es la primera aparición de la alegría, donde se presenta el mundo que le espera a Álvaro –aunque nunca se quede en la montaña. Es el mundo de la orfandad pura, donde sólo existe la presencia abarcante de la alegría porque allí nunca ha habido ni madres ni padres. Es la paradoja primera de la vida: encontrar la orfandad en un regreso de transformación a la niñez, no para ser niño, sino para ser –según la máxima psicoanalítica de raíces muy antiguas– hijo de sí mismo. Allí, en la montaña se hará realidad la última, la auténtica soledad de su apellido, y nadie lo ha dicho mejor que Muñoz en ningún texto novelístico ni poético de la literatura mexicana.
Contra la afirmación anterior de que en sus principios terminan las similitudes de las novelas de Muñoz y Rulfo, sus finales parecen insistir en la similitud, pues en ambas los nombres de los protagonistas operan como claves del sentido de la novela. En Rulfo, la descomposición del nombre Pedro y del apellido Páramo señala que todo el funcionamiento mítico se ha invertido. En Muñoz, el apellido Abasolo se encuentra con lo más primigenio del mundo y con la soledad pura, donde se abren las posibilidades de la libertad absoluta. Sin embargo, este encuentro de Abasolo con la plenitud de la soledad indica que, justamente, a diferencia de Pedro Páramo, en esta narración no hubo nunca símbolos. El apellido no es un mito que se invierte y desmorona, es un anuncio de la iluminación del destino. Y a diferencia de Cien años de soledad, donde los personajes desembocan siempre en el reconocimiento de su soledad intrínseca, en el mundo de reflejos de un mundo cerrado, en Se llevaron el cañón para Bachimba, la soledad es sólo el principio de una vida en posesión de su alegría. Es la apertura de la vida verdadera de Álvaro Abasolo hacia su porvenir. En la literatura latinoamericana nadie ha mostrado con tanta serenidad y lucidez como Muñoz que la autenticidad vital necesita un rito de pasaje y que los ritos de pasaje consisten en romper todos los cordones umbilicales y todas las filiaciones simbólicas. La única vida posible no necesita símbolos, necesita la desnudez de la realidad –sin objetos ni sujetos–; sólo las repeticiones intensas o sólo las intenciones repetidas de una escena ausente. Y así aparece por segunda vez la alegría:
¡Hay que sacudir el polvo y hacer latir de nuevo el corazón, erguir el cuerpo y marchar por la vereda angosta pisando con firmeza, a pasos acompasados como en un desfile, alegre y seguro de mí mismo, como todo un hombre!
Aspiré la alegría de la montaña y tuve ganas de cantar, como el viento, como el bosque… ¡Libre, eterno, feliz!
Y dejé ir la voz, repitiendo muchas veces mientras marchaba a taconazos:
¡Lunes y martes y miércoles, tres!
¡Jueves y viernes y sábado, seis!
¡LUNES Y MARTES Y MIÉRCOLES, TRES!
¡JUEVES Y VIERNES Y SÁBADO, SEIS!
Le aseguro al lector de estas líneas que transcribir el final de la novela no le revela ningún misterio, ni le roba ninguna expectativa. El lector se dará cuenta, sin falta, de que la fuerza de estos párrafos viene desde el principio de la novela, y por fortuna la lectura personal es intransferible. Aquí la cita sólo tiene la función de mostrar de qué manera Muñoz acaba magistralmente su obra: al igual que Edipo, Álvaro pisa con firmeza en la tierra, pero a la inversa de él, no tiene ningún enigma que descifrar, ni le espera el lecho de su madre. Sólo tiene, en su futuro, su propia vida, y su vida comienza retomando los versos que le recitaba su ayo, el sabio Aniceto. Muñoz ha escrito un anti-Edipo y ha reescrito la fábula de Zaratustra: para crecer, para vivir auténticamente, hay que convertirse, de camello con joroba, en niño.
Bildungsroman se les llama a los relatos en los cuales el protagonista cumple esta travesía donde se realiza uno de los actos fundamentales de la vida, el pasaje del arraigo biológico y de la filiación simbólica a la conciencia absoluta de la individualidad. Esta conciencia es también el reconocimiento de la soledad como el ámbito donde puede resonar la alegría de estar vivo, solo vivo, puramente vivo.
Que este género narrativo use una palabra alemana para sus tratos con la Historia literaria no impide que en otros lenguajes se hayan descrito esos pasajes vitales con la misma seguridad.
Al pronunciar la palabra Bildungsroman en el ámbito de América Latina, se convoca la presencia singular de dos novelas: Don Segundo Sombra del argentino Ricardo Güiraldes y Los ríos profundos del peruano José María Arguedas. Dos obras admirables por la perfección de su estructura. La primera, publicada en 1926, puede parecer un claro antecedente de Se llevaron el cañón para Bachimba: en ambas, el ambiente es rural; en ambas, la narración es en primera persona; en ambas, el padre desaparece una vez cumplida su misión; en ambas, la transformación de un niño en adulto se realiza con el símbolo más mítico de un rito de pasaje: el caballo. Pero, vistas con detenimiento, se percibe que Muñoz parece haber escrito una réplica al libro de Güiraldes. No es una refutación, es una sutilísima demostración de cómo los contextos históricos y nacionales determinan el sentido de una narración y de una concepción de la vida. En la mexicana, la jornada de liberación es doble: Álvaro se transforma como persona y como individuo político, y va de lo “civilizado” al mundo de las orfandades puras en la Naturaleza de la montaña. En la argentina, en cambio, el niño se transforma en adulto adaptándose a las normas de la civilización, volviéndose “culto” y, sobre todo, un peón de hacienda, mientras el padre adoptivo (así se le nombra en la novela) simboliza la desaparición de un modo de vida libre y en simpatía con las orfandades naturales de la pampa. En ambas novelas, los protagonistas quedan enfrentados a su soledad. Sin embargo, en Muñoz, el destino está incrustado en el nombre del niño; en Güiraldes, está en el del padre. Muñoz mira hacia el futuro de la rebelión permanente; Güiraldes mira hacia el pasado, hacia la inevitable desaparición del gaucho. Al final de Se llevaron el cañón para Bachimba, el protagonista recibe su nueva vida con alegría, con una alegría pura; mientras que en Don Segundo Sombra, el hijo, al ver desaparecer a su padre en el horizonte, siente que “No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. Pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y, lentamente, me fui para las casas. Me fui, como quien se desangra”.
Estos signos contrarios desaparecen cuando Se llevaron el cañón para Bachimba se proyecta en otra gran Bildungsroman latinoamericana, Los ríos profundos de José María Arguedas (1958). En ambas se encuentra esa conciencia de la soledad como un principio, como una atmósfera donde la vida respira su condición más natural, y no como una condena, ni como una conciencia trágica. La diferencia, y grande, entre estas dos novelas es que ese rito de pasaje se da, en la peruana, en la escuela (un ámbito muy común en las novelas que tratan de este tema), mientras que en la mexicana se cumple en los campos de batalla de una terrible guerra civil. Finalmente, otro rasgo distintivo de la novela de Muñoz es el cuidadoso detalle con que él expone las enseñanzas del padre simbólico. Se llevaron el cañón para Bachimba es una Bildungsroman en el sentido más puro de este término: no sólo es la descripción de un rito de pasaje, es también el seguimiento de un aprendizaje profundo, hasta el fin, hasta donde el padre simbólico termina su tarea. Sin padres, ni madre, así termina el verdadero rito de pasaje, la transformación auténtica. La madre de Álvaro murió diez años antes, y los padres se han ido dejando esa ausencia suya que será siempre el soporte fundamental de los actos del hijo.
Ni madres, ni padres… En el mundo de Se llevaron el cañón para Bachimba no hay madres. Aquí, como unos años antes (1931), en ¡Vámonos con Pancho Villa!, Rafael F. Muñoz se introduce en los imperceptibles senderos de la paternidad, dejando atrás, en el origen, la figura y la función maternas. Sus novelas no se remontan a ningún principio y, en todo caso, son los padres simbólicos –Pancho Villa en una, Marcos Ruiz en la otra– los que regresan a la Naturaleza como al lugar privilegiado de refugio. Esta no es una matriz simbólica, es un cuerpo donde los cuerpos de los fugitivos se transfiguran y encuentran su lugar inencontrable. Marcos Ruiz sabe dónde está su sabiduría, la de un hijo de la sierra: “Conozco cada montaña y cada vereda; conozco cada mina. Si algún día los federales llegan a venir por aquí, me sumerjo en la profundidad de la tierra y nadie se atreverá a ir a buscarme”. Lo mismo dice Villa a su manera en la segunda parte de la primera novela de Muñoz: ni los carrancistas, ni los miles de soldados norteamericanos de la Expedición Punitiva logran encontrarlo, a pesar de que él, herido, está a unos cuantos pasos de sus campamentos. No es que la sierra proteja a Villa o a Ruiz, es que Villa y Ruiz son la sierra, la sierra de Chihuahua.
Ni símbolo, ni origen, la Naturaleza es la pareja de la Historia. No se reduce a ser la “escena” donde se desarrollan los hechos; su condición de ubicuidad determina las diversas estrategias vitales, sociales, bélicas; y también, y sobre todo, las interpreta, les provee su sentido último.
Se ha dicho que en Se llevaron el cañón para Bachimba, la Naturaleza tiene una presencia más notable que en ¡Vámonos con Pancho Villa! y se ha querido incluirla en una larga tradición de la novela latinoamericana donde se despliegan una dicotomía y hasta un maniqueísmo insalvables: civilización/Naturaleza; que tenían, en los años cuarenta, una vigencia todavía muy sólida, aunque anacrónica.
Ese fue y es un juicio crítico muy basto e ignorante tanto de la narrativa latinoamericana como de las profundas diferencias en las reflexiones sobre la Naturaleza.
Desde principios del siglo XIX, asimilando la visión neoclásica, el romanticismo latinoamericano opuso la civilización a la barbarie “natural”, al mismo tiempo que sostenía la creencia en la armonía universal. El principio del poema narrativo “La cautiva” del argentino Esteban Echeverría es un modelo de esa actitud: su visión edénica de la pampa se ve de pronto interrumpida por el paso de los indios, los cuales, al desaparecer, permiten que se restablezca el equilibrio perfecto del paisaje. Posteriormente, en “El matadero”, el mismo Echeverría opondría esa barbarie “natural” al proyecto civilizador.
La dualidad civilización/barbarie que Sarmiento convirtió en paradigma no sólo político sino mental para la historia argentina fue también un eje temático en la narrativa latinoamericana.
En 1879, cuando parecía que la fuerza de esa dualidad se agotaba, un novelista ecuatoriano, Juan León Mera, renovó sus fundamentos al publicar Cumandá. Aquí reaparecen todos los lugares comunes del primer romanticismo, en una expresión aún más esquemática que en la de Sarmiento. La reaparición de la Naturaleza sublime, del buen salvaje, de la misión civilizadora de los jesuitas parecen revelar un deseo secreto de la narrativa latinoamericana de empezar desde el principio, como si no hubiera pasado medio siglo desde la publicación de Xicoténcatl (de autor anónimo).
Lo que distingue a esta corriente narrativa y de pensamiento sobre la Naturaleza es su confianza en la existencia de una armonía universal, de un orden interno y de un propósito definido en el mecanismo del mundo. El proceso civilizador es una prolongación de este equilibrio y de esta perfección supuestamente naturales. En el otro lado de la cerca, está la barbarie a la que se le aplicaría el adjetivo “natural” por un malentendido. Los indios, los gauchos, los negros –todos los perturbadores del proyecto providencial de la Historia– son una degeneración de la Naturaleza, productos anómalos de un mecanismo que no se quiere comprender.
Esta corriente narrativa y reflexiva continuó su desarrollo a través del Modernismo, pero en particular del antecedente y procedente de Darío, gracias a las indecisiones y ambigüedades de éste, como se percibe en Los de abajo (1915-1916) de Mariano Azuela. En esta novela, la Naturaleza se mantiene a una distancia inocente de la Historia, sin ningún sentido crítico, como un mero paisaje idílico, ambiental, decorativo, y transcrita en un torpe estilo modernista.
En 1929 apareció Doña Bárbara del venezolano Rómulo Gallegos, que, como Cumandá, era un regreso anacrónico, no a los principios del romanticismo, pero sí a los postulados de Sarmiento. En los años 40, el burdo simbolismo de esta novela era elogiado con un énfasis que pretendía ocultar la desesperación de la crítica por alcanzar una buena conciencia literaria, si no política.
Esta corriente no ha muerto. Quizás esté demasiado arraigada –bajo diferentes disfraces– la fe en un orden que, dadas las catástrofes históricas del siglo XX, sólo puede garantizar la Naturaleza. Y es de prever que, con los nuevos rostros devastados del mundo natural, esta visión tendrá muy pronto que reconocer su agotamiento.
Mientras las expresiones narrativas de esta corriente se fueron degradando en intentos cada vez menos convincentes de la sinceridad de esa fe, una corriente poética, en la frontera del vanguardismo, a mediados de los años 40, se propuso renovar esta esperanza en la Naturaleza armónica y, sobre todo, acogedora del sentido humano. El representante más explícito e importante de esta empresa fue Octavio Paz. Sin embargo, la fe de éste en las correspondencias secretas de una armonía natural no perduró en su poesía, aunque sí en su pensamiento teórico.
Ya para fines del siglo XIX, la corriente dominante que oponía la civilización a la barbarie “natural”, y que al mismo tiempo, de manera paradójica, quería creer en la existencia de una armonía universal, se había fracturado. Una obra clave fue Sin rumbo (1885) del argentino Eugenio Cambaceres, donde aparece el fracaso de los proyectos civilizadores y de progreso basados en la domesticación de la pampa, que era el gran plan de Sarmiento y de la misma generación del 80 argentino a la que pertenecía el novelista. Y en ese fracaso, también iba comprendida la convicción de que la armonía de la Naturaleza era sólo un autoengaño, una proyección de las ilusiones románticas de orden y de equilibrio. Con Cambaceres, la narrativa se dispone a enfrentar un mundo entregado a la voluntad del azar y una Historia sin metas providenciales.
Después de Sin rumbo, el mejor ejemplo de esta conciencia trágica del mundo sin sentido previo, sin desarrollo armónico, es la novela del colombiano José Asunción Silva, De sobremesa. Esta obra y poemas como “La respuesta de la tierra” son testimonios de la lucidez con la que el colombiano se enfrentó y describió las falsas ilusiones del Romanticismo y del Simbolismo; y, en general, de toda la empresa idealista del siglo XIX. Su suicidio privó a la literatura latinoamericana de muchos mundos poéticos y narrativos de inusitada osadía.
Dos años después de la publicación de Los de abajo, aparecieron los Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga y en ellos se renueva con deslumbramiento la narrativa de Eugenio Cambaceres y de José Asunción Silva. Además, a partir de Quiroga, la narrativa más perenne de América Latina se define por una trabazón de narración e Historia y por la plena autoconciencia narrativa que estaba ya en los grandes fundadores latinoamericanos como Echeverría, Sarmiento y, sobre todo, Ricardo Palma. Si éste no contribuyó a la visión de una Naturaleza entregada al azar, sí fue decisivo en la configuración de una narrativa donde narrativa e Historia forman nudos indestructibles, y donde se despliega, con una maestría singular, esa libertad creativa y formativa que se logra con la autoconciencia narrativa, es decir, con aquellas marcas que nos ind...