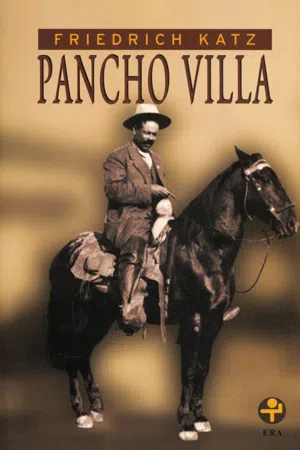• 1 •
De la frontera con los indios
al lindero con Estados Unidos
Hay una enorme animosidad contra la hacienda que no puedo explicarme y que me hubiera parecido increíble a no ser porque la palpo a cada momento. Muchos de los sirvientes a quienes hemos creído fieles nos han dado sendos desengaños, y es que las promesas hechas por los revolucionarios de que les serían repartidas las tierras los han engolosinado, y ahora no piensan más que en ver realizado tan hermoso sueño. Varios de los que deben a la hacienda señalados servicios son los que se muestran más deseosos del reparto, no por el daño ajeno, sino por el propio provecho.
El administrador de la hacienda de Santa Catalina a notsu propietario1
En vísperas de la conquista española, el actual estado de Chihuahua no formaba parte del imperio azteca ni de la compleja civilización que conocemos como Mesoamérica y que incluye a los habitantes del centro y sur de México. En contraste con esa civilización, Chihuahua no tenía grandes ciudades, ni una densa población que viviera de la agricultura intensiva ni grupos sociales altamente estratificados. Estaba escasamente poblada por cazadores, recolectores y algunos agricultores, agrupados, sin una organización compleja, en diferentes tribus. Los aztecas no tuvieron ningún interés en conquistar a esta población nómada a la que se referían colectivamente de la manera más burlona como “chichimecas”: hijos de los perros.
No es sorprendente la falta de interés de los aztecas. El enorme estado de Chihuahua está constituido principalmente por desiertos e inhóspitas cadenas montañosas. Gran parte de la región central está ocupada por los médanos cubiertos de arena de Samalayuca, mientras que en el sureste se sitúa el Bolsón de Mapimí, aún más árido. En su mayor parte, las enormes montañas de la Sierra Madre, al oeste, son igualmente inhóspitas. La agricultura sólo se podía practicar en las limitadas zonas que están irrigadas por ríos y lagos, principalmente en la región noroccidental del estado y, en menor grado, al este, cerca del río Conchos. Algunos de los recursos más importantes de Chihuahua no tenían interés para los aztecas: no había ganado en los fértiles pastizales de la parte central del estado, ni los aztecas tenían la tecnología necesaria para extraer sus ricos minerales, ni podían hacer uso de sus grandes recursos madereros.
Inicialmente, los españoles tampoco se interesaron por la región. Su actitud cambió a fines del siglo XVI y principios del XVII, cuando se descubrieron enormes minas de plata cerca de las actuales ciudades de Chihuahua y Parral. Pronto se crearon allí poblados de colonos españoles y a su alrededor surgieron haciendas, para abastecer de alimentos a los mineros y para beneficiarse de la riqueza que generaban las minas. Dado que era difícil atraer trabajadores o inmigrantes del México central o de España a esta vasta región subdesarrollada y peligrosa, los españoles intentaron esclavizar a la población local, gran parte de la cual era tarahumara y cuyo modo de vida era predominantemente nómada. Cuando esclavizar a los indios se volvió a la vez arduo (muchos esclavos huyeron a las remotas vastedades de la Sierra Madre) e ilegal (la Corona española pronto prohibió la esclavitud de los nativos), se intentaron nuevos métodos para influir sobre ellos.
Los jesuitas y los franciscanos intentaron establecerlos en misiones. Temporalmente sometidos, los tarahumaras se sublevaron repetidas veces y la mayoría de ellos terminó desapareciendo en las cadenas montañosas de la Sierra Madre, donde los españoles difícilmente podían localizarlos y donde reanudaron su vida nómada.2
La población de Chihuahua creció gradualmente conforme se abrían más minas, se creaban nuevas haciendas y llegaban más inmigrantes. Esa expansión se detuvo claramente a mediados del siglo XVIII. En ese momento, las incursiones de los apaches se volvieron frecuentes. Hasta entonces habían vivido muy al norte de Chihuahua, pero en el siglo XVIII se vieron empujados hacia el sur por los comanches, mucho más fuertes, y empezaron a atacar las colonias españolas. Los pocos cientos de soldados que España había estacionado en la frontera eran incapaces de ofrecer una resistencia eficaz y los hacendados españoles y sus mineros huyeron hacia el sur o a las escasas ciudades grandes.3 Ante la posibilidad de perder esta provincia potencialmente rica, la Corona española decidió crear una serie de asentamientos fortificados, habitados por rancheros armados. Los inmigrantes procedentes de España y del centro de México, así como los indios nativos que estaban dispuestos a establecerse en estas colonias militares, obtenían privilegios extraordinarios. Se les otorgaban grandes cantidades de tierras y estaban exentos del pago de impuestos por diez años. Los indios de las colonias militares, en contraste con los campesinos indígenas del centro de México que eran considerados pupilos de la Corona, obtenían la plena ciudadanía española.4 Para fines del siglo XVIII, estos colonos empezaron a formar una fuerza guerrera capaz de resistir a las incursiones apaches. Cuando la Corona española enarboló, junto al garrote representado por estas colonias militares, la zanahoria bajo la forma de una oferta de abastecer con comida, ropa y alcohol a todos los apaches que se establecieran cerca de las poblaciones españolas, muchos de los depredadores nómadas se volvieron sedentarios. Aunque nunca completamente pacificada, la región entró en una etapa más tranquila. Por primera vez, los rancheros pudieron disfrutar plenamente los frutos de su tierra y su trabajo, con el reconocimiento de la Corona. Como resultado, cuando estalló la guerra de independencia en 1810, los colonos militares a todo lo largo de la frontera norte de la Nueva España no sólo no se unieron a los revolucionarios del centro y el sur de México, sino que muchos de ellos decidieron pelear del lado de España.5 Un siglo más tarde, en 1910, después de que el gobierno mexicano hubo pacificado de nuevo la frontera, los descendientes de esos colonos militares adoptaron una actitud completamente diferente y pelearon en la primera línea de la revolución mexicana. La causa de ese cambio de actitud se encuentra en el desarrollo de Chihuahua durante el siglo XIX.
La paz que la Corona española trajo a la frontera no sobrevivió al dominio colonial. Para 1830, las incursiones de los apaches habían recomenzado. Los débiles gobiernos mexicanos, repetidamente derrocados al año o a los dos años por golpes militares o por facciones políticas rivales, nunca tuvieron los medios ni la voluntad de combatir a los apaches. Los pagos en alimentos y en especie que habían mantenido a los apaches en paz fueron cancelados precisamente en el momento en que empezaban a percibir la debilidad militar del nuevo gobierno. El ejército mexicano era mucho más proclive a dar golpes de estado en la ciudad de México que a luchar contra los apaches. Los ataques contra las haciendas se hicieron hasta tal punto frecuentes que para mediados del siglo XIX la mayoría de los hacendados habían abandonado sus propiedades. En cambio, los colonos militares, que no tenían adónde ir, se quedaron y pelearon.6
Al describir esta etapa, los habitantes de la antigua colonia militar de Namiquipa escribirían orgullosamente en una solicitud, a fines del siglo XIX, que “todas las haciendas vecinas […] agobiadas por las constantes amenazas y agresiones de los bárbaros, estuvieron abandonadas desde el año de 1832 hasta el de 1860; sólo Namiquipa sostuvo esa lucha asoladora siendo el único baluarte de la civilización en aquellas apartadas regiones”.7 Lo mismo podía decirse de muchas otras colonias militares y pueblos libres en gran parte del estado. En esos años, crearon lo que en muchos sentidos era un tipo de sociedad único en México, limitado al norte de Chihuahua y a unas pocas regiones que eran víctimas de los ataques apaches, en la que se combinaban de manera excepcional el salvajismo y la democracia. El primero era característico de ambos bandos en conflicto: así como los apaches solían matar y torturar a sus prisioneros, incluidos mujeres y niños, las autoridades mexicanas ofrecían recompensa por los cueros cabelludos de los apaches, también incluidos los de las mujeres y los niños. A veces las víctimas de ese salvajismo eran los indios tarahumaras, que no asaltaban las colonias mexicanas pero con frecuencia perdían sus tierras y sus propiedades a manos de los colonos blancos y mestizos.8
Por otra parte, esta sociedad chihuahuense de rancheros libres tal vez correspondía más al tipo de sociedad característico de la frontera estadounidense, pintada en vivos colores por el historiador Frederick Jackson Turner. La hipótesis de Turner, que cautivó a varias generaciones de estadounidenses, suponía que la frontera de Estados Unidos creaba un tipo único de granjero autónomo, independiente, autosuficiente. Estos granjeros, según Turner, estaban libres de las diferencias de clase y las estructuras de poder propias del este de Estados Unidos. Allí el estado era débil, las familias ricas tradicionales no iban al oeste y, así, se creó en el oeste un tipo de sociedad igualitaria y autosuficiente, que en gran medida conformó la mentalidad estadounidense.
En los años recientes, esta hipótesis ha suscitado mucha polémica en la historiografía estadounidense.9 Algunos historiadores sostienen que los especuladores de tierras, los terratenientes ricos y los banqueros estaban muy presentes en la colonización de lo que en general se considera como la frontera estadounidense y que también lo estuvo el estado en la conformación del ejército.
En gran parte de Chihuahua y algunas partes del norte de México, ocurrió lo contrario en el periodo que va de alrededor de 1830 a la década de 1860. El estado que, representado por las autoridades coloniales españolas, el ejército, los terratenientes acaudalados y la iglesia, había presenciado la génesis de la frontera norte de México en los siglos XVI, XVII y XVIII, para la década de 1830 casi se había desvanecido en el noroeste de Chihuahua. Muchas de las misiones que los jesuitas habían creado desaparecieron al final del periodo colonial, cuando los miembros de esa orden fueron expulsados de Nueva España, y las misiones restantes quedaron casi totalmente abandonadas al producirse la independencia. Los mineros y hacendados ricos huyeron ante el avance de los apaches, y los banqueros y especuladores no daban valor alguno a unas tierras que eran constantemente blanco de los ataques de los nómadas. El gobierno federal mexicano y el ejército federal eran demasiado débiles y estaban demasiado desgarrados por disputas internas para tener una presencia significativa en Chihuahua y en el norte de México, y así los rancheros quedaron librados a sus propios recursos. La sociedad que ellos crearon era pobre pero considerablemente igualitaria y autosuficiente, y ponían un fiero orgullo en ser capaces de resistir frente a tanta adversidad. A partir de la década de 1860 esa sociedad se transformaría de nuevo con el retorno a Chihuahua del estado y de los hacendados. El hombre que en mayor grado colaboró a hacer posible ese regreso fue una de las figuras más importantes, llamativas y memorables del estado: Luis Terrazas.
EL ASCENSO DE LUIS TERRAZAS
En la década de 1860, después de que México derrotó a los ...