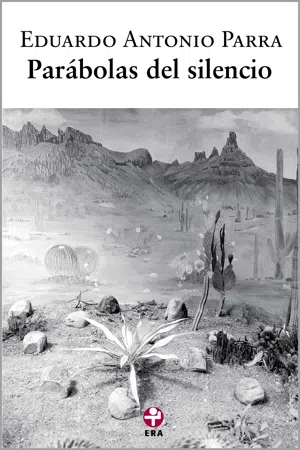
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Parábolas del silencio
Descripción del libro
Eduardo Antonio Parra sabe bien que hay ciertos momentos en que todos los dolores de una vida, toda su posibilidad de amor y de perdón, la cadena larga de ilusiones fracasadas y de sueños recientes, muestran la cifra de su verdad, se revelan completos. Sabe cómo elegir estos momentos; cómo colocar personajes en las encrucijadas fundamentales, donde cambian para siempre los rumbos de las vidas, en donde se encuentran de manera inolvidable con sus lectores. Todo lo que toca su pluma está fieramente completo, es carne: en estas parábolas siempre se recupera la humanidad {in extremis}.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Parábolas del silencio de Parra, Eduardo Antonio en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EraAño
2014ISBN del libro electrónico
9786074451238Cuerpo presente

Nunca más su risa ronca de fumadora empedernida. Ni el sonido de su voz respirada hacia adentro. Ni el destello de sus dientes. Ni sus ojos limpios… Se atropellan las palabras, fundiéndose en ecos dolorosos sin que se advierta en nuestros labios siquiera un leve tremor. Los zapatos levantan el polvo adherido al pavimento en estas calles tristes y silenciosas. Ladran los perros, como lo hicieron la noche entera. Los pájaros cantan, callan, vuelven a cantar y vuelan de árbol en árbol en la plaza. Las nubes, mojadas aun antes de llover, ocultan un sol que poco a poco se tiñe de negro. Nunca más su olor de toronja espolvoreada con sal, ni el tosco tamborileo de su pecho en el instante preciso. La temperatura de su piel, exacta para el consuelo. Su boca jugosa. Ya jamás su aliento: ese vaho de tabaco y cebolla cruda apenas disimulado con chicles de menta. Sus restos esperan en la parroquia el traslado a la tumba donde se pudrirán dentro de una caja de lujo que no estaba destinada a ella, pues en cuanto el dueño de los Funerales Malo supo de su muerte ordenó aprontar el ataúd que había traído de Monterrey previniendo el deceso de doña Lilia, la madre del presidente municipal, que nomás no acaba de estirar la pata, dijo Pascual con un carraspeo. Él pasó por la funeraria cuando los empleados preparaban el cuerpo, y no pudo reconocerla. Con esa falda negra y un suéter de monja parece la esposa de cualquiera de ustedes, hasta gorda se mira, dijo. Además le pusieron una pañoleta para taparle los pelos rojos, ¿a quién se le ocurriría semejante barrabasada? Pascual se santiguó tres veces, murmuró una plegaria y preguntó quién era el cadáver. Al oír el nombre, corrió a divulgarlo en el mercado, en la cantina y en el casino, y pronto muchos hombres dejaron sus quehaceres para raspar las suelas camino de la iglesia, envejecidos de golpe como si en las últimas horas hubieran vivido treinta o cuarenta años, arrastrando los pies al sentir cómo el luto es un gusano que poco a poco roe las alegrías. Nunca más su quejido experto, oportuno siempre. Ni sus murmullos amorosos cerca del oído, ni las cosquillas de su lengua de mariposa. No. Ya no sus muslos estrangulando la cintura. Sus movimientos de coralillo. Ni su abrazo trunco. Sólo el dolor y la soledad. Nunca más Macorina.
Estaba buena todavía ayer noche, dijo Pascual Landeros y entrecerró sus ojillos que parecen repujados en cuero duro. Quién iba a decir que acabaría en la caja de la mamá de Silvano, ¿no? Tras noticiar suceso y pormenores a cuanta oreja se topó en la calle, vino al casino. Traía el semblante pálido. Los ojos rojos, como si la tristeza por el fallecimiento de la Tunca, en mezcla con el orgullo de ser vocero de una nueva tan sonora, le provocara ardor en torno a las pupilas. Esperó sin chistar que Cirilo le ahorcara la de seises a Ruperto, pero cuando Demetrio terminaba de escribir la puntuación ya no pudo aguantarse y soltó en seco con voz mellada: Se murió la Macorina.
Silencio largo. Landeros saboreaba el impacto de su noticia. Nos veía con dolor, curiosidad, satisfacción y lástima. Muchas veces nos había escuchado, ahí, alrededor de esa mesa, comentar nuestro cariño hacia la Tunca, la mujer más querida de Hualahuises. Ahora, en un intento por asimilar el golpe, bebíamos grandes tragos de cerveza para diluir la amargura, fumábamos jalando hondo el humo por ver si se rellenaba ese vacío repentino debajo de las costillas. Y mientras escondíamos la mirada vidriosa en las vigas del techo, Pascual se arrancó con una de sus peroratas de costumbre. Entre el ronroneo del aire acondicionado, nosotros lo oíamos sin escuchar, cada quien encerrado en su pensamiento, igual que todas las tardes, cuando más allá del dominó las calles sólo ofrecen sol, polvo y hastío y Pascual se apersona en el casino para contarnos los chismes nuevos. Nomás atravesaban nuestros tímpanos palabras aisladas, frases incompletas, como el cuerpo de Macorina. Anoche fue. Sí, paro cardiaco. Por su vida disoluta, pues. La hallaron las güilas este mediodía. Los perros no dejaron de ladrar. La agarró dormida la muerte. Acababa de estar con el Arcadio. Y el nudo en la garganta engordaba y el vacío del pecho se corría al estómago y se volvía más ancho a pesar de la cerveza y los cigarros y las fichas revueltas sobre la mesa en tanto la voz pastosa y carcomida de Landeros insistía en desgranar detalles sin importancia. Así ha sido siempre Pascual. Con la boca llena de saliva y palabras, se traga ambas al mismo tiempo. Aunque se dedica a la talabartería y diseca piezas de caza, tiene vocación de reportero. Lástima que aquí no haya periódico. Se le va la existencia en correr del mercado a la peluquería, de la cantina al casino, con el fin de enterarse de hechos y asegunes para diseminarlos con sus añadidos entre la gente. Pero a la hora de la hora sus informes resultan parciales porque no puede conservar mucho rato las ideas en la cabeza y, si llega a recordarlas bien, se le borran las palabras. Entonces se ríe con una risa atrabancada, tosijosa, y mira los ojos de su interlocutor como si buscara en ellos lo que le falta para continuar hablando. Sin embargo ahora no reía ni nos miraba. Igual que los demás, parecía concentrado en la mula de seises, bocarriba sobre la mesa, que nos clavaba sus doce ojos semejantes a pozos sin fondo y nos sonreía con su sonrisa de calavera mientras recordábamos cómo, muchos años atrás, también fue Pascual quien vino a anunciarnos la llegada de una muchacha nueva a la casa de doña Pelos.
Está buenísima, pronunció a trompicones luego de voltear adonde el vitral de la puerta hacía guiños con el sol de la tarde que recalentaba el área de juegos del casino. Siempre le han llamado la atención los rojos, violetas y verdes de la escena mitológica que entre emplomados grises decora la entrada. Lo intriga el pastor que espía la desnudez de la diosa Diana; también los cambios de tono en los cristales, según la diagonal de la luz, y por más que se esfuerza nunca ha conseguido descifrar el prodigio. ¿O verá ahí algo que nosotros no? Buenísima, repitió y los demás nos burlamos sin interrumpir la partida: Landeros encontraba deseables a todas las mujeres menores de cuarenta que tuvieran sus partes en el lugar preciso y estuvieran completas y, aunque nosotros también las veíamos guapas, fingíamos indiferencia. ¿Como la Chole?, preguntó Cirilo aludiendo a una criada de casa de Berna que jugaba a coquetearnos. Pascual era unos años mayor y se decía experto en pirujas, cosa que nosotros entonces aún no dudábamos. Se quitó el sudor de la frente con la palma de la mano y maldijo el calor. Nhombre, Chole no es nadie al lado de ésta. Ruperto y Demetrio se interesaron. ¿Es la que iba a llegar de Tampico? Ésa mera, y ya sabes cómo son las costeñas. Ésta es delgadita, pero con unas caderas que ya quisieras. Y menor de edad, seguro. Yo le echo unos dieciséis. Rondábamos la frontera de la adolescencia, pronto iríamos a Monterrey, de donde traeríamos un título universitario a manera de trámite para casarnos con las novias de infancia y heredar las propiedades y la posición de nuestros padres, los importantes del pueblo. Éramos jóvenes con el cuerpo consumido en ansias y las carteras repletas de dinero. Silvano lo propuso apenas Pascual se retiró de la mesa con el fin de volver a estudiar el vitral. Pos no sé ustedes, pero yo sí caigo temprano anca doña Pelos. Este cabrón ya debe haber regado el chisme de la nueva y no quiero que se me adelanten. Pensativos, el silencio daba pie a que la tentación rondara nuestras mentes. De pronto Berna chasqueó la de seises en el centro de la mesa y sin alzar la vista preguntó: ¿A qué hora vas a ir?
No éramos mochos, ni puritanos. No a esa edad. Quizá si a alguno de nosotros se le hubiera ocurrido ir con doña Pelos dos o tres años antes, los demás lo habríamos visto con cara de horror porque la simple mención de ese lugar constituía una falta de respeto a las novias, porque ahí acechaban la gonorrea, los chatos y la sífilis, porque sólo pensarlo nos convertía en candidatos al infierno. En cambio, al filo de los dieciocho, con las ganas a punto de desbordarse, ni el pecado ni las enfermedades ni las novias representaban freno suficiente. No obstante, al llegar a las puertas del burdel nos miramos unos a otros incómodos, como si su cercanía nos ensuciara, como si tuviéramos atorado en el gaznate algo inconfesable, vergonzoso, excitante. El local tenía un nombre que nadie, salvo los fuereños, usaba: El Marabú. De ser un galerón solitario y cacarizo durante el día, desde las primeras horas de la noche se transformaba en un sitio mágico del cual brotaban risas de muchachas, perfumes pegajosos, música bailable y barullo de fiesta. Las luces exteriores lo envolvían en un aura de misterio y el arco de su entrada metálica adquiría connotaciones de pasaje a la incertidumbre. Tras unos minutos afuera, nos armamos de valor y empujamos la puerta.
Adentro olía a creolina, y debajo de ese olor flotaban restos de un efluvio dulce. La sinfonola reposaba su silencio en un extremo. A esa hora no había nadie del pueblo, sólo dos desconocidos con traza de agentes viajeros recargados en la barra. En cuanto nos acomodamos alrededor de una mesa de lámina igual a las del casino, se arrimó una morena aindiada con el cabello amarillo y las raíces negras. Qué les sirvo, fue su pregunta. Nos miraba con suspicacia, como si calculara si teníamos edad para beber. Cervezas, dijo Silvano. Los demás reprimimos la risa nerviosa mientras repasábamos el sitio, maravillados de estar ahí. En eso comenzaron a aparecer más mujeres. Rubias oxigenadas, morenas, unas jóvenes y otras no, deambulaban cerca de la sinfonola, iban a la barra, regresaban, nos sonreían. Empieza el desfile, dijo Demetrio con un hilo de voz que se le trozó al llegar la cerveza. Bebimos y, sin ponernos de acuerdo, nos encajamos la botella entre las piernas para sentir un poco de frialdad junto a los huevos. Más relajados, hablamos de cualquier tontería en tanto los ojos se nos iban tras las mujeres. ¿Será ésa?, Ruperto señaló a una joven que acababa de bajar unas escaleras. No, no es. No tiene nalgas. Acuérdate de lo que dijo Pascual. Quién sabe, con los gustos de ese güey puede ser incluso aquélla, y Demetrio movió la nariz hacia una gorda de por lo menos sesenta años. Reímos. Después del primer golpe de alcohol nos brillaban las pupilas. Comenzábamos a sentirnos cómodos. Ordenamos la segunda ronda y Silvano pidió un tequila. Esta vez nos trajo el servicio una señora guapa de cabello hirsuto. Buenas, muchachos. Bienvenidos. Yo soy la abadesa de este convento, ¿cómo la ven? Me llamo Carlota, aunque seguro ustedes conocen mi apodo, ¿no? Doña Pelos, rio Cirilo y al darse cuenta de la descortesía su risa ascendió a carcajada. La doña también rio antes de preguntar si nomás queríamos trago o si íbamos a subir a la recámara. Al rato, señora, dijo Silvano, primero tenemos que tratar asuntos de negocios. ¿De qué negocios hablas, mhijo? No digas sandeces. Ustedes a lo que vienen es a embodegar el quiote. Si quisieran nomás trago hubieran ido a la cantina, ¿me equivoco, Silvanito? En vez de sorprenderse porque lo conocía, a Silvano lo turbó esa manera de hablar, burda y directa. Respiró con calma, asimilando las palabras de la mujer. Luego la miró de reojo y dijo: Tiene razón, a eso venimos, a embodegar el quiote, y yo quiero embodegárselo a la nueva. Tráigala, pues. La doña permaneció unos segundos en silencio, observándonos con el labio superior atorado en la resequedad de los dientes. No sonreía, más bien era una mueca irónica, como si en nuestros ojos viera la inocencia a punto de sucumbir. Se llevó la mano a la cara para atusarse un bigote imaginario. Mejor vénganse al reservado, dijo. No vaya a ser que alguien los reconozca y se me pongan nerviosos. Suban, ai les llevan los tragos. Allá arriba está la nueva, en el cuarto.
Se trataba de una estancia limpia, acondicionada con un par de sofás y sillones individuales en torno a una chaparra mesa de centro, lámparas de luz tenue en los rincones, un abanico batiendo el aire caliente desde el techo, semejante a la sala de cualquiera de nuestras casas. Lo diferente eran los cuadros en las paredes, desnudos femeninos en diversas poses, y el olor a jabón mezclado con perfume. La falsa rubia trajo las cervezas y el tequila de Silvano y luego apareció doña Pelos para preguntarnos si nos sentíamos a gusto. No podíamos hablar. Ante la inminente presencia de quien pondría fin a nuestra condición virgínea, los nervios nos habían secado la boca, convirtiendo la lengua en un pedazo de esponja. Silvano tartamudeó un sí, estamos bien, que pareció dejar satisfecha a la doña, pues cruzó la habitación con paso marcial y golpeó los nudillos en la puerta del fondo. Era la recámara. Con la vista fija en el picaporte, nos reacomodamos en los asientos. Entonces escuchamos el nombre que durante décadas repetiríamos en cuartos clandestinos y cantinas, en borracheras solitarias y explosiones de euforia a manera de conjuro contra el tedio, la náusea y la tristeza: Macorina, mhija, hay clientes esperándote en el reservado. Ándale, sal. Un murmullo se filtró a través de la puerta y la doña se volvió hacia nosotros. Ya viene. No se me vayan a desesperar. Se está arreglando. Yo bajo y les mando más bebida. ¿No quieren otras muchachas? No, respondió brusco Silvano. Nomás a ella. Los tacones de la dueña del burdel repiquetearon en los mosaicos de la escalera emparejándose con los latidos de nuestros corazones. El calor se tornaba acuoso, molesto. Sudábamos. Las botellas de cerveza estaban vacías desde hacía un rato y los cigarros se consumían en tres o cuatro fumadas. Cuando el silencio amenazaba con ahogarnos, Demetrio dijo: ¿Y quién va a entrar primero? La pregunta nos agarró desprevenidos. Hasta ese instante nos sentíamos a resguardo en la complicidad, mas entonces comprendimos que tendríamos que separarnos para quedar desnudos, expuestos y a solas con una mujer a quien ni habíamos visto. Demetrio, Berna y Cirilo cruzaron miradas. Silvano prendió un cigarro y expulsó el humo hacia el techo. Ruperto se encogió de hombros, como diciendo me da igual. ¿Y si entramos en bola?, preguntó Cirilo, pero nadie se tomó el trabajo de responderle. Fue mi idea, dijo Silvano, yo lo propuse y yo voy primero. Mejor lo dejamos a la suerte, intervino Berna. ¿Cómo? Sí, el primero al que ella le pregunte su nombre, ése gana. Silvano intentó protestar, aunque lo pensó mejor y guardó sus palabras. Cuando la morena güera subió con una nueva bandeja aún contemplábamos, mudos y con los dedos de las manos entrelazados, la puerta de la recámara.
Pascual Landeros no había mentido. Macorina era muy joven, delgada, y poseía unas nalgas combas que antes sólo habíamos imaginado en algunas mulatas del trópico. De rasgos agradables, cierta timidez agazapada en los pliegues del rostro le otorgaba un aire de inocencia extraño en casa de doña Pelos. Al abrir la puerta nos cortó la respiración y en aquel silencio pudimos escuchar incluso el roce de su ropa. La cubría un vestido ligero cuya falda se entallaba a la altura de la cadera para de ahí caer amplio hasta las rodillas. Sus piernas sin medias brillaban a la luz de las lámparas y sus sandalias dejaban al descubierto las uñas de los pies sin rastro de pintura. El cabello negro, recogido en una cola de caballo, acentuaba su sencillez. Carajo, dijo Silvano pensando en quién sabe qué cosa. Los ojos de Macorina, bajos, como avergonzados, recorrían nuestros zapatos y botas sin ir más allá. Entonces intuimos que cuando en realidad nos viera algo cambiaría para siempre dentro de nosotros: estaríamos sin remedio a su merced, nuestra vida giraría en torno suyo. Temblamos. En Berna y Silvano el estremecimiento fue notorio. Tras correrse un poco en el sofá, Demetrio palpó con la palma el hueco entre Cirilo y él y, sacando los sonidos del fondo del estómago, la invitó a tomar asiento. No tiene que ser ahí, intervino Silvano. Puedes sentarte donde mejor te acomode. La voz de quien había nacido para mandar resonaba firme de nuevo. Los demás nos quedamos inmóviles, no por la autoridad en las palabras de nuestro amigo, sino porque ella nos miró, y al hacerlo su rostro se fue iluminando con el fulgor de unos ojos enormes cuyas pestañas revoloteaban igual que alas de mariposa negra. Por fin nos veía, uno a uno, y en sus rasgos se reflejaba el dominio de la situación. La ruleta había comenzado a girar. Ella escogería al lado de quién iba a sentarse, luego preguntaría el nombre del elegido. Quietos, los pies bien plantados en el suelo, las manos sueltas sobre los asientos, la vimos dar dos pasos al frente, titubear un poco, y caminar hacia Silvano. Se montó en el descansabrazos del sillón y su vestido encogió para mostrarnos parte de esos muslos cubiertos de una pelusa transparente que en cosa de minutos nos rodearían la cintura. Macorina sonreía. Sus pupilas iban de la cara de Cirilo a la bragueta de Demetrio, y de ahí a las manos de Berna, como si calibrara el placer que obtendría de cada uno. La timidez y la inocencia se le habían huido del semblante dando paso a una lujuria sin disimulos. Ya no era la jovencita sencilla que abrió la puerta del cuarto, sino una verdadera puta, una profesional experta que anticipaba el gusto de dar gusto a sus clientes. Sin haber dicho ni una palabra, se inclinó para agarrar el tequila; vació el caballito de un trago y se relamió los labios. Sintiéndose el elegido, Silvano no pudo contenerse y le rodeó la cintura con el brazo. Mas cuando la atraía hacia sí, Macorina fijó sus grandes ojos en Berna. ¿Y tú?, preguntó recorriéndolo con la vista de arriba a abajo, ¿cómo te llamas, grandote?
Muchas veces hicimos el recuento de aquella noche. Primero en las semanas que nos faltaban para irnos a estudiar, al encontrarnos en algún café o bar de Monterrey, o durante las vacaciones en el pueblo. Después, tras volver título en mano a inaugurar nuestra vida adulta, en las despedidas de soltero a las que por supuesto asistía Macorina, en las cenas de matrimonios jóvenes al dejar a las señoras solas para que hablaran de sus asuntos, en las fiestas infantiles, en las graduaciones de los hijos, en el casino, en la cantina o hasta fuera de la iglesia algunos domingos. De tanto repetir la anécdota cambiando las versiones, llegó un momento en que sólo Pascual Landeros, quien no había estado presente, se la sabía con fidelidad.
Él nos recordaba nuestro ataque de carcajadas al ver salir a Berna de la recámara, despeinado, sudoroso y enrojecido, pero con la sonrisa más ancha del mundo; los cinco minutos, reloj en mano, que tardó Cirilo con ella; los berridos de Macorina al coger con Demetrio; la temblorina que desmoronó el aplomo de Silvano al llegar su turno, y la bárbara borrachera que se puso Ruperto durante la espera, al grado de necesitar casi una hora para poder acabar. Pero sobre todo fue Pascual Landeros quien nos impidió olvidar lo que entre nosotros llamábamos la sobremesa: esa larga madrugada de tragos en el reservado, cuando Macorina fue más amiga que amante y nos conquistó con su sentido del humor, con su camaradería y hasta con su abnegación, ya en el amanecer, al cuidarnos mientras también por turnos vomitábamos el alcohol ingerido y los últimos rescoldos de niñez que aún albergaba nuestro cuerpo.
La parroquia repleta de caras conocidas. Ancianos nostálgicos, hombres maduros, jóvenes resentidos con la muerte, chamacos saliendo de la adolescencia, igual que nosotros aquella vez, más enamorados de la leyenda que de la mujer de carne y hueso. El ataúd cubierto de flores y coronas anónimas. Algunos tímidos suspiros se arrastran por el piso junto a las paredes, como ratones asustados. Silvano carraspea en la primera banca. Se ajusta los lentes que han resbalado sobre su nariz grasosa a causa del calor, y aprovecha el ademán para masajearse la calva. El semblante serio, igual que si estuviera en algún acto de la presidencia municipal. Él convenció al cura de decir esta misa de cuerpo presente. No importa cuál haya sido su ocupación en vida, padre, Macorina fue cristiana y merece un entierro como Dios manda, con misa y bendición. Se lo pide la autoridad. No necesitó insistir, el cura estaba convencido desde antes. La quería, como todos aquí. Por eso ahora, en tanto entona letanías, la tristeza le aflora a los ojos y sus labios tiemblan. Como los de todos. Allá en el rincón, junto a la pila bautismal, está Demetrio con sus cuatro hijos. Berna vino solo, su prole estudia fuera. Ruperto y Cirilo comparten banca con Pascual Landeros y Arcadio Beltrones, el último en gozar los medios abrazos de la Tunca, quien no despega la mirada del piso por el peso de la culpa, aunque él no haya tenido nada que ver con su muerte. El templo huele a sudor y a cera, a madera vieja, a sueño, a dolor encerrado en cada cuerpo, a melancolía. Huele a tantas cosas a pesar de que por la puerta se cuela una corriente húmeda. La mezcla se asemeja al aroma salvaje de Macorina, a esos humores que despedía en el orgasmo, cuando el follaje interno de la sangre hinchaba sus senos. Un olor furioso, denso. Macorina. Mal sitio es éste para pensar en ti. ¿Cómo evocarte en una iglesia? ¿Cómo recordar en un lugar sagrado tus aromas, tus palabras sucias, la textura de tus muslos, los pliegues de tu sexo? Mejor deberíamos pensar en tu muñón. En ese brazo que al troncharse te ganó el respeto de quienes te aborrecían. Es imposible. Tu nombre, tu presencia, aun desde la muerte, nomás nos traen imágenes pecaminosas, repeticiones de cuando gozábamos enredados en tu cuerpo.
La memoria respinga, nos pone los recuerdos enfrente y no le interesa cuál es su origen, si los dimes y diretes, los inventos de quienes no se atreven a soltar las riendas de su lujuria y crean historias que expliquen la ajena, o las confidencias verdaderas de quienes los vivieron. Creemos aquello que creemos sin necesidad de pensarlo y en la mente se nos hacen bolas las voces que alimentaron esas creencias. Se trata de un asunto de fe. Por eso sabemos que nuestra amiga tuvo una infancia feliz junto al mar, con un padre lanchero y dos hermanos varones que se encargaron desde muy temprano de hacerla sentir deseada. Por encima de las oraciones del padre Bermea, incluso sobre el rumor acompasado de nuestra respiración, escuchamos el tono grave, monocorde, de Macorina atravesando la muerte. Sí, fui feliz, dice. No iba a la escuela, corría libre por la playa, jugaba con mis hermanos. La vemos tomar un cigarro y encenderlo con la colilla del anterior. No saben cómo adoraba a Walter y a Yuri, suspira. A mi padre no. A lo mejor no era mi padre, ni ellos mis hermanos. No nos parecíamos en nada. Yo me quedé ahí porque mi madre murió. De ella no me acuerdo. Él salía temprano en su lancha y no regresaba hasta muy tarde. Borracho, claro, y los labios de la Tunca se arrugan con desprecio. Eso nos dejaba el día entero para querernos mucho los tres. Luego una noche fueron a decirnos que se había ahogado. No hubo sorpresa, ni dolor. Nomás alivio. Éramos todavía chicos, pero la orfandad nos iba a dejar querernos más. El padre Bermea pide perdón por los pecados del mundo y la voz y el rostro de Macorina se desvanecen de la memoria. En su lugar aparece entonces el papá de Silvano, quien también cruza la barrera de la muerte para seguir azuzando la maledicencia. Uno de mis choferes fue a Tampico a llevar carga, dice, y se dio una vuelta por Pueblo Viejo para ver de dónde salió esa güila. No saben lo que le contaron. A ver si así la siguen defendiendo, muchachos cabrones. Que se cogía a sus propios hermanos la muy perdida. No, si yo siempre supe el monstruo que era. Quesque hasta la iban a empalar, pero se les peló. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, susurra el señor cura mientras nosotros nos golpeamos el pecho procurando no alzar la vista hacia el crucifijo del altar.
Fue su consagración, dijo Pascual Landeros una vez que recreamos esa primera madrugada. Es cierto, dijo Cirilo, con nosotros agarró fama y le siguió con los otros huercos conforme crecían. Así que de nosotros pa bajo todos se estrenaron con ella. No, si cabrona era, terció Berna. Ay, Tunca, Ruperto sonreía, nunca sabrá este méndigo pueblo cuánto te debe. Pero entonces aún no era la Tunca sino Macorina a secas, e íbamos a verla casi a diario, según el dinero que le sacáramos a nuestros padres y el tiempo que le dejaban otros clientes. De ser la muchacha nueva, se había transformado en mito. Nadie disfruta su trabajo como ella, decían los decires, es la única que te trata como si fuera la esposa de tu mejor amigo. Atraía igual a maduros o jóvenes, locales o de pueblos cercanos, madrugadores o desvelados, siempre dispuesta y de buen humor. Nosotros la buscábamos a cualquier hora y no era raro encontrarnos a los demás en el reservado, donde platicábamos como si estuviéramos en la antesala del médico. No había celos de por medio; no éramos posesivos y ella nos trataba del mismo modo, con pasión, con la camaradería cachonda de una amante de toda la vida. No obstante, comenzamos a espaciar las visitas luego de toparnos con las trocas de nuestros padres afuera del burdel. Más tarde partimos a la universidad y nada más la veíamos en vacaciones. Como en los matrimonios viejos, el ardor inicial dio paso a un deseo sosiego que dejaba tiempo a otros intereses. No fue sino hasta nuestro regreso de Monterrey, para instalarnos de manera definitiva en Hualahuises, que nos enteramos de que Macorina era la nueva dueña de la casa de doña Pelos.
La vieja dobló las manitas, dijo Landeros. No tuvo remedio. Muchas güilas le renunciaron porque los clientes sólo quieren con la Macorina. Ai quedan las que no tuvieron a dónde ir, o las muy jodidas, ésas donde estén agarran puro briago perdido. ¿Y de dónde sacó la lana?, preguntó Cirilo. ¿Cómo de dónde?, pos de entre las piernas, Pascual lanzó una carcajada. Con tanta cogida esa vieja tiene más billetes que tu papá. Era cierto. Durante la...
Índice
- Cubrir
- Título
- Derechos de autor
- Índice
- Al acecho
- El laberinto
- Cuerpo presente
- Bajo la mirada de la luna
- En lo que dura una canción
- Los santos inocentes
- Que no sea un perfume
- La habitación del fondo
- Plegarias silenciosas