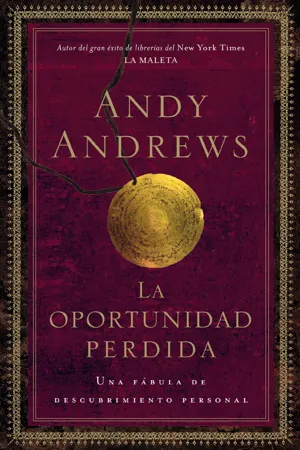![]()
OCÉANO ATLÁNTICO — 7 DE MAYO DE 1915
LA LUZ DEL DÍA LLEGÓ COMO UN ALIVIO PARA LOS PASAJEROS Y la tripulación del gran trasatlántico. Conforme la mañana fue avanzando y la espesa niebla se disipó, la gente se reunió en cubierta, saludándose unos a otros y sintiéndose cada vez mejor al saber que el viaje tocaba ya a su fin. A las 11:45 avistaron la punta occidental de Irlanda por la amura de babor, lo que causó grandes ovaciones y felicitaciones entre los pasajeros, y también entre la tripulación.
Cinco minutos más tarde, en el U-20, el comandante Schwieger ordenó a Lanz que procediera a la inmersión. Sus vigías habían informado sobre un crucero de la Marina que se dirigía directamente hacia ellos. Schwieger no estaba seguro de que le hubieran visto realmente, por lo que dejó ir al submarino en silencio hasta los veinticuatro metros de profundidad hasta que oyeron claramente los motores del barco de guerra inglés Juno que pasaba directamente por encima de ellos. Ascendió con cautela a unos ocho metros con la esperanza de lanzar un torpedo, pero observó por el periscopio cómo el Juno, frustrando cualquier intento contra él, navegó en zigzag, cambiando el rumbo y la velocidad hasta llegar a Queenston. Schwieger decidió permanecer en aquella zona, patrullando la boca del puerto al menos durante aquel día, observando y esperando que otro barco entrara en el puerto irlandés; o alguno que intentara salir de él.
Lentamente, el Lusitania se acercó cada vez más al verde increíble de la línea de costa. Parecía que toda la población del barco estaba en cubierta para disfrutar de la visión de tierra que iba en aumento, después de tanto tiempo en el mar. El sobrecargo jefe McCubbin había sacado sus prismáticos y los compartía con todo el que quisiera echar un vistazo. El fotógrafo de un periódico estaba ocupado sacándose un dinerito extra, tomando fotografías a todo aquel que quisiera tener un recuerdo del viaje.
Cuando el U-20 salió a la superficie a las 13:20, Charles Voegele observó inmediatamente que el mar estaba en calma y, aunque no estaba permitido subir a la parte superior cuando la escotilla estaba abierta, inhaló el aire fresco; en su respiración iba una oración silenciosa de agradecimiento. El mareo atormentaba al joven y, como era de esperar, no recibió ninguna compasión por parte de la tripulación. Sentía ganas de gritar: «¡Pero es que yo no soy marinero!» Retirado de su familia a la fuerza, Voegele fue obligado bajo amenaza de muerte —la de su familia y la suya propia— a servir a la Marina Imperial alemana en cualquier puesto que ellos consideraran adecuado.
Las aptitudes de Voegele como electricista le hicieron recalar a bordo del U-20 donde, según sus cálculos, había estado vomitando, a punto de vomitar o acabando de hacerlo desde el primer momento. «La vida es muy buena —pensó, haciendo gala ante sí mismo de ese sentido del humor que no había perdido y que, en realidad, le había mantenido cuerdo—, estoy aquí, en posición firme, en la cubierta de un cigarro gigante de hojalata a cuyo mando se encuentra un sicópata que mata a la gente y besa a los perros».
De repente, Voegele fue consciente de la conmoción que había en la sala de control cuando Weisbach, el oficial torpedista que había estado de guardia, se deslizó por la escalinata farfullando entusiasmado a Schwieger que había «muchos barcos» y «un bosque de mástiles y chimeneas». El joven recluta francés no captó todas las palabras, pero entendía suficiente alemán como para darse cuenta de que el submarino se estaba preparando para un ataque.
«¡Tauchen!» ordenó Schwieger. «¡Alarma! ¡Todo el mundo a sus puestos, preparados para inmersión!»
Unos momentos más tarde, mientras el U-20 soltaba sus tanques de lastre y se inclinaba hacia abajo, el comandante desplegó el periscopio.
—¡Lanz! A ocho metros de profundidad. ¡Weisbach! ¿Dónde están los barcos?
—En el horizonte, señor. A proa, veinte grados.
Durante varios momentos estresantes, los hombres esperaron en silencio las siguientes palabras de su comandante. Finalmente, Schwieger levantó la cabeza del periscopio y ordenó:
—Mantener rumbo. A toda máquina. Weisbach, no son varios blancos. Los mástiles y las chimeneas que vio pertenecen a un solo barco. Está a menos de cuatro millas. Quiero a todo el mundo en su puesto de combate.
Mientras la tripulación del submarino preparaba al U-20 para la acción, Schwieger volvió a subir el periscopio y observó al barco cuidadosamente. Su rumbo era desigual, aunque su velocidad parecía constante. Pronto, el objetivo estuvo a menos de tres millas.
—La ingeniería está lista, señor —informó un hombre que apareció a la entrada de la sala de control.
—Bien —dijo Schwieger apartándose de la columna metálica del periscopio—. Aquí… eche un vistazo. Sturmer, ¿no es así?
—¡Sí, señor! Gracias, señor —reconoció el ingeniero mientras miraba por el periscopio. Desde hacía tiempo, Schwieger había practicado el principio del liderazgo de involucrar a todos los subordinados. Animaba a todos los miembros de la tripulación del U-20, desde los oficiales hasta los reclutas, para que de vez en cuando se alternaran y vieran los objetivos a través del periscopio. En cualquier caso, los largos acercamientos antes de un ataque consistían más en esperar que en cualquier otra cosa. En lugar de llevar a cabo un deber de forma irreflexiva, día tras día, sin tener idea de dónde encajaban sus esfuerzos en el esquema de las cosas, Schwieger sentía que unos cuantos momentos de cuando en cuando en la propia posición de autoridad les mantendría involucrados y les haría sentir lo que era la misión del equipo. Era bueno para la moral.
—Un objetivo excelente, señor —dijo Sturmer apartándose—. Gracias por la oportunidad.
—Gracias a usted por su trabajo, Sturmer —contestó el comandante mientras volvía a mirar por el periscopio y comprobaba el progreso del objetivo. Rápidamente permitió que otros dos hombres tuvieran su turno de contemplar cómo se acercaba el barco. Luego, volviéndose a poner frente a la placa frontal, Schwieger se preparó para la carrera final.
—A dos millas y acercándose —dijo. Todo estuvo en silencio durante varios minutos hasta que Schwieger ordenó—: Viene por estribor… cinco grados. Ocho grados. ¡Estribor ocho grados! — dijo en tono más alto— ¡Ah…no! ¡No, no! —Schwieger soltó un taco—. ¡Demonios! Está cambiando el rumbo —observó durante un momento y volvió a maldecir. Se retiró del aparato ocular y dio una bofetada al periscopio como si este le hubiera decepcionado; dirigiéndose a sus oficiales dijo—: ¡un objetivo masivo, 30,000 toneladas por lo menos, y estamos fuera de posición! No podemos hacer nada.
Era verdad. El rumbo del Lusitania le situaba más allá del alcance del U-20. Al alterar su rumbo, el buque se había convertido en el vencedor aparente del juego de la gallinita ciega, en el que el ganador se queda con todo. El concurso se llevaba a cabo durante las veinticuatro horas del día en esas aguas y las apuestas eran la propia vida.
Era un juego en el que los submarinos llevaban las de ganar. Como un matón en el jardín trasero de uno, los subcomandantes iban haciendo las reglas conforme jugaban… y todos los demás estaban obligados a jugar a su manera. Las directrices eran simples: «Mi barco solo puede ir a un tercio de la velocidad del tuyo. Pero tú no sabes dónde estoy. El posicionamiento correcto es el que gana todas las competiciones… y tú no sabrás jamás dónde se encuentra esa posición adecuada. Cuando corras a toda velocidad y te metas en una zona, yo ya me las habré apañado para estar allí antes que tú. Tu velocidad no hace más que llevarte hacia mi puño».
En las oscuras aguas del Atlántico de 1915, los submarinos tenían la ventaja del equipo local. Competían con la temeridad de un campeón invicto. En el argot del juego, estaban «en casa».
En todos los juegos de azar, las probabilidades favorecen a los de casa. Uno puede entrar en el juego con altos ideales, un sentimiento de invencibilidad, un sistema para el éxito o una actitud optimista. Uno puede incluso hacerlo bien durante un tiempo… pero los viejos dichos rara vez demuestran estar equivocados.Y es peligroso olvidar que, cuando la apuesta es tu vida y el juego no se detiene ante nada, tarde o temprano la casa siempre gana.
Esa era la probabilidad cuando el Lusitania volvió a cambiar de rumbo. Mientras Schwieger observaba maravillado a través del periscopio, el orgullo de Gran Bretaña viró y se dirigió directamente hacia el U-20. Schwieger recogería más tarde en su diario de guerra: «No podía haber tomado un rumbo más perfecto si hubiera intentado deliberadamente darnos un tiro certero. Una carrera corta y rápida y nosotros esperamos».
El timón del submarino lo mantuvo en su sitio a pesar de la fuerte corriente. El U-20 quedó suspendido exactamente a una profundidad de ocho metros mientras el comandante Schwieger gritaba lacónicamente las coordenadas:
—El campo de tiro es de mil doscientos metros cerrándose a estribor. Velocidad estimada del objetivo… diecisiete nudos. ¿Weisbach? —la respuesta no fue lo suficientemente rápida— ¡Weisbach!
—¡Sí, Comandante!
—Arme el torpedo. Establezca la profundidad a tres metros.
—¡Sí, señor!
Schwieger sintió la presencia de una persona cerca y miró por un segundo a través del periscopio. Allí estaba Charles Voegele, de pie, con Gerta bajo su brazo. En realidad, acababa de capturar al perro que estaba a punto de correr entre las piernas del comandante. Sin embargo, Schwieger malinterpretó la presencia del chico y dio por sentado que quería mirar por el periscopio; por ello, le habló con dureza.
—¡No es el momento, Voegele! ¡Mira rápidamente! —el chico empezó a explicar, pero Schwieger le dijo bruscamente—. ¡Hazlo! ¡Ahora! —entonces, lo hizo.
El comandante se dio la vuelta para hacer una doble comprobación del trabajo de Weisbach, tocando y haciendo un listado mental de los ajustes hechos en los hidroplanos y el timón del torpedo.
—¡Lanz! —llamó—. ¿Velocidad?
—Tres nudos, señor. Mantenida.
—Excelente —dijo Schwieger volviendo al periscopio. Gerta que, por alguna razón estaba en el suelo, saltó contra su pierna. Él apretó la mandíbula e ignoró la distracción del cachorro, que ahora corría libremente por la sala de control. Ladró una vez y volvió a hacerlo una segunda vez, mientras el comandante decía:
—Voegele, coja al perro.
—Nein —contestó el joven electricista.
«No» era una palabra que no se oía con frecuencia en un submarino alemán y era poco probable que el comandante Schwieger la hubiese oído jamás. La palabra, pronunciada en voz alta, produce un sonido simple, corto y fácil de duplicar, pero tiene un poder propio...