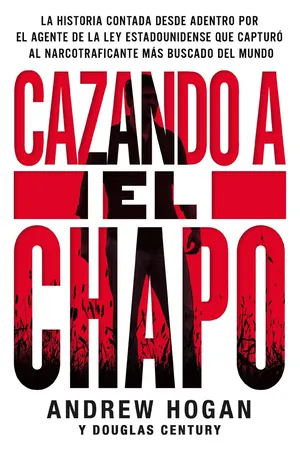
- 416 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
Inteligencia y espionajePRIMERA PARTE
LA FUGA
GUADALAJARA (MÉXICO)
24 de mayo de 1993
EL REPENTINO ESTALLIDO DE disparos de AK-47 atravesó la calma de una perfecta tarde primaveral, desatando el pánico en el estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara. Sentado en el asiento del pasajero de su Grand Marquis blanco, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, recibió catorce disparos cuando llegó para recibir el vuelo del nuncio papal. El cardenal de sesenta y seis años de edad se desplomó hacia el centro del vehículo, con sangre bajando por su frente. Había muerto al instante. El Grand Marquis quedó agujereado con más de treinta balazos y su conductor estaba entre los otros seis muertos.
¿Quién tendría como blanco al arzobispo, uno de los líderes católicos más queridos de México, para un golpe vergonzoso a la luz del día? Parece que la verdad fue mucho más prosaica: se dijo que el cardenal Posadas se vio atrapado entre una guerra de disparos de los cárteles de Sinaloa y Tijuana, que durante meses se pelearon por la lucrativa «plaza» (ruta de contrabando de drogas) del sur de California. Habían confundido a Posadas con el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias «El Chapo», que debía llegar al estacionamiento del aeropuerto en un sedán blanco parecido y alrededor de la misma hora.
Imágenes en las noticias de la balacera al más puro estilo del salvaje oeste se mostraron instantáneamente en todo el mundo mientras autoridades y periodistas se esforzaban por darle sentido a la matanza. «Zumbaban helicópteros en el cielo mientras la policía confiscaba unos veinte automóviles agujereados a balazos, incluido uno que contenía granadas y potentes armas automáticas», reportó Los Angeles Times en su portada. El asesinato a plena luz del día del cardenal Posadas estremeció hasta la médula a la sociedad mexicana; el presidente Carlos Salinas de Gortari acudió inmediatamente para presentar sus condolencias y calmar los nervios de la nación.
La balacera en el aeropuerto demostró ser un punto de inflexión en la historia latinoamericana moderna: por primera vez, el público mexicano tomó nota de veras de la naturaleza violenta y brutal de los cárteles de la droga en el país. La mayoría de los mexicanos no habían oído nunca del pequeñito capo de Sinaloa cuyo alias le hacía parecer más cómico que letal.
Tras el asesinato de Posadas, toscos dibujos de la cara de Chapo aparecieron en portadas de periódicos y revistas por toda Latinoamérica. Su nombre aparecía todas las noches en la televisión: buscado por asesinato y tráfico de drogas.
Al darse cuenta de que ya no estaba seguro ni siquiera en su zona rural de la Sierra Madre, ni tampoco en el estado vecino de Durango, Guzmán supuestamente huyó a Jalisco, donde poseía un rancho, y después a un hotel en Ciudad de México, donde se reunió con varios lugartenientes del Cártel de Sinaloa, entregando más de diez millones en moneda estadounidense para sostener a su familia mientras huía de la justicia.
Disfrazado y utilizando un pasaporte con el nombre de Jorge Ramos Pérez, el Chapo viajó al sur de México y cruzó la frontera de Guatemala el 4 de junio de 1993. Parece que su plan era moverse furtivamente, con su novia y varios guardaespaldas, y después establecerse en El Salvador hasta que se calmara la situación. Más adelante se dijo que el Chapo había pagado muy bien por su fuga, sobornando a un oficial militar guatemalteco con 1,2 millones de dólares para garantizar su paso con seguridad por la frontera sur mexicana.
EN MAYO DE 1993, en torno a la época del asesinato de Posada, yo estaba a 1.500 millas (2.400 kilómetros), en mi ciudad natal de Pattonville (Kansas), trazando una compleja jugada de pase para mi hermano menor. Éramos Sweetness y el mariscal de campo Punky, completando nuestro atuendo con suéteres de reglamento de los Bears colores azul y anaranjado, amontonados en el jardín delantero contra un equipo formado por mis primos y mis vecinos. Mi hermana y sus amigas estaban vestidas de animadoras, con pompones caseros y gritando desde las bandas.
Mi hermano Brandt siempre hacía el papel de Walter Payton. Yo hacía el de Jim McMahon y era un fanático; todos me hacían burla por eso. Incluso para partidos en el jardín delantero, todos los detalles tenían que estar correctos, hasta la diadema blanca con el nombre Rozelle, que yo había escrito con un marcador negro Magic Marker, igual que la que había llevado McMahon en la fase previa al Super Bowl (Súper Tazón) de 1985.
Ninguno pesaba más de cien libras (cuarenta y cinco kilos), pero nos tomábamos en serio aquellos partidos en el jardín, como si realmente fuéramos Payton, McMahon, Singletary, Dent y el resto de los Monsters of the Midway (el apodo de los Chicago Bears). En Pattonville, una ciudad de tres mil habitantes, a cincuenta y dos millas (ochenta y tres kilómetros) de Kansas City, no había mucho más que hacer además de jugar al fútbol americano y cazar. Mi padre era bombero y cazador de aves acuáticas desde siempre. Me había llevado con él a mi primera caza de patos a los ocho años de edad, y me compró mi primera escopeta, una Remington 870 modelo juvenil, cuando cumplí los diez.
Todos esperaban que también yo llegara a ser bombero, pues mi bisabuelo, mi abuelo y tres de mis tíos lo habían sido. Me pasaba horas en la estación de bomberos siguiendo a mi papá, probándome su casco de bombero de cuero manchado de hollín y subiendo y bajando de los camiones que estaban en el área de estacionamiento. En quinto grado, llevé a casa un trabajo de la escuela y se lo mostré a mi mamá:
—Algún día voy a ser. . . bombero, policía o detective de espionaje.
Sin embargo, todo lo que recuerdo es que siempre estuve decidido a llegar a ser una cosa: policía. Y no cualquiera: policía del estado de Kansas.
Me encantaban los uniformes nuevos color azul francés de los policías estatales y sus sombreros azul marino, y los potentes Chevrolet que conducían. Durante años estuve obsesionado dibujando autos de policía. Tampoco era solamente un pasatiempo; me sentaba a solas en mi cuarto trabajando febrilmente. Tenía que tener alineados en orden todos los lápices de colores y marcadores correctos, dibujando y sombreando los autos patrulla con todo detalle: paneles de luces, insignias, marcadores, llantas. . . tenía que estar todo correcto y preciso, hasta las antenas de radio exactas. Tenía que volver a empezar si no me parecía bien el más mínimo detalle. Dibujaba vehículos Ford Crown Victoria y Explorer, pero mi favorito era el Chevy Caprice con el motor del Corvette LT1 y rines negros. Con frecuencia soñaba mientras coloreaba, imaginándome al volante de un rugidor Caprice, saliendo disparado por la carretera US 36 persiguiendo a un sospechoso de robo. . .
El otoño era mi estación favorita del año. Caza de patos con mi papá y mi hermano. Y fútbol. Aquellos sueños en el jardín ahora se concretaban bajo las brillantes luces del estadio. Nuestro equipo colegial pasaba las noches de los jueves en un granero o un campamento rural, sentados alrededor de una fogata y escuchando al orador motivacional de esa semana, y los cascos anaranjados de todos, con las negras zarpas de tigre a los lados, resplandeciendo ante la luz parpadeante.
La vida en Pattonville giraba en torno a aquellos partidos de los viernes en la noche. Por todas las carreteras de la ciudad se veían carteles color anaranjado y negro, y todo el mundo acudía a ver jugar a los Tigers. Yo tenía mi propio ritual antes de los partidos, una dosis a todo volumen de Metallica en mis auriculares:
Calla, cariñito, no digas nada
Y no hagas caso a ese ruido que oíste
Después de la secundaria, estaba convencido de que viviría en la misma ciudad donde vivían mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis tías y decenas de primos. No deseaba irme a ningún otro lugar. Nunca podría haber imaginado irme de Pattonville. Ni vivir en una ciudad de más de veintiséis millones de habitantes y cubierta por la contaminación atmosférica, construida en lo alto de la antigua capital azteca de Tenochtitlán. . .
¿México? Si me presionaban, bajo la impaciente mirada de mi maestra de castellano de la tercera hora, probablemente podría haberlo encontrado en el mapa. Pero igualmente podría haber sido Madagascar.
MUY PRONTO FUI LA oveja negra: el único policía en una familia de bomberos. Tras graduarme de Kansas State University con una licenciatura en justicia criminal, presenté el examen escrito para la Patrulla de Caminos de Kansas, pero una prohibición de contrataciones en todo el estado me forzó a ir en otra dirección. Un rudo y viejo capitán de la oficina del sheriff local me ofreció un empleo como ayudante de patrulla en el condado de Lincoln, abriendo mi primera puerta hacia los cuerpos policiales.
No era mi empleo soñado, pero era mi viaje soñado: me asignaron un Chevrolet Caprice 1995, completo con ese potente motor Corvette, el mismo vehículo policial que había dibujado y coloreado con todo detalle en mi cuarto desde que tenía diez años. Ahora podía llevarlo a casa y estacionarlo por la noche en el aparcamiento familiar.
Cada turno de doce horas me asignaban una zona de un radio de veinte por treinta millas (treinta y dos por cuarenta y ocho kilómetros). No tenía compañero de patrulla: yo era simplemente un ayudante con cara de niño que cubría una amplia extensión de terreno regado de granjas y algunos pueblitos. El ayudante más cercano estaría en su zona, que sería tan extensa como la mía. Si estábamos en los extremos opuestos de nuestras respectivas zonas y necesitábamos refuerzos, podría tomar hasta treinta minutos para encontrarnos.
Descubrí lo que eso significaba realmente una noche invernal en mi primer año cuando salí en busca de un sospechoso que medía seis pies y cuatro pulgadas (1,90 metros) y pesaba doscientos sesenta libras (ciento dieciocho kilos) llamado «Beck», que recientemente había salido del ala de psiquiatría del Hospital Estatal Osawatomie. Ya me había ocupado de Beck una vez esa noche, después de que él participara en un altercado hogareño en un pueblo cercano. Justo después de las 8:00 de la noche, el terminal móvil de datos de mi auto sonó con un mensaje de mi sargento: «Hogan, tiene dos opciones: sacarlo del condado o llevarlo a la cárcel».
Yo sabía que estaba solo; el sargento y otros ayudantes se estaban ocupando de un vehículo en el río, lo cual significaba que mis compañeros estaban como mínimo a veinte minutos de distancia. Mientras conducía por un camino rural de grava, con la luz de los faros pude ver una figura oscura que caminaba sin prisa a un lado. Di una fuerte exhalación a la vez que detenía el auto.
Beck.
Siempre que tenía la sensación de que las cosas llegarían al contacto físico, tendía a dejar mi sombrero de fieltro marrón Straton en el asiento del acompañante. Aquella era una de esas ocasiones.
«David veinticinco», dije por radio. «Voy a necesitar otro auto».
Era la manera más calmada de pedir refuerzo inmediato. Pero yo sabía la verdad: no había ningún otro ayudante en un radio de veinticinco millas (cuarenta kilómetros).
«El maldito Llanero Solitario», murmuré entre dientes al salir del Caprice. Fui caminando hacia Beck con cautela, pero él seguía alejándose y llevándome cada vez más lejos de los faros de mi auto policial, hacia una oscuridad cada vez más profunda.
«Señor, puedo llevarle hasta la gasolinera más cercana o puede ir a la cárcel —dije con un tono tan directo y calmado como pude—. Usted decide».
Beck ignoró totalmente mi planteamiento y, en cambio, aceleró el paso. Yo iba medio corriendo, disminuí la distancia, y rápidamente lo agarré por su ancho bíceps para aplicarle una llave. Tal como me habían enseñado en la academia.
Pero Beck era demasiado fuerte para poder sujetarlo y se inclinó hacia delante intentando liberar su brazo. Yo sentía que la gravilla helada debajo de nuestros pies rechinaba mientras los dos intentábamos fijar un punto de apoyo. Beck me agarró con un abrazo de oso, y hubo rápidos resoplidos en el frío aire de la noche mientras nos miramos fijamente por un instante, con nuestras caras separadas por centímetros. Yo no tenía punto de apoyo y mis pies apenas tocaban el suelo. Estaba claro que Beck se estaba preparando para derribarme.
Sabía que no había modo alguno de poder sorprenderlo, pero me las arreglé para soltar mi brazo derecho y darle un puñetazo a su rostro lleno de marcas, y después otra vez...
Índice
- Contenido
- Prólogo: El Niño De La Tuna
- Parte 1
- Parte 2
- Parte 3
- Epílogo: Sombras
- Mapas
- Reconocimientos
- Una Nota Sobre Las Fuentes
- Glosario
- Acerca De Los Autores
- Índice
- Fotos
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Cazando a El Chapo de Andrew Hogan,Douglas Century en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Inteligencia y espionaje. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.