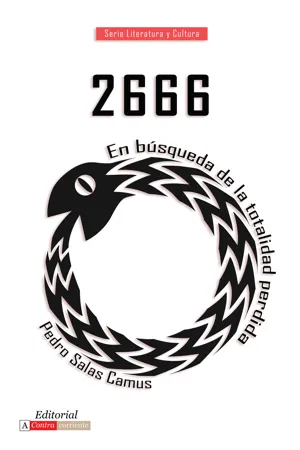
- 200 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
2666: en búsqueda de la totalidad perdida
Descripción del libro
¿Es 2666 de Roberto Bolaño una novela total? ¿Pueden coexistir fragmentos y totalidades en un mismo libro? ¿Hay una columna vertebral que estructure la multitud de espacios, personajes y temas representados en 2666? Éstas y otras preguntas son el objeto de estudio del presente libro, donde la cuestión de la totalidad — concepto omnipresente en los estudios del escritor chileno, si bien poco explorado — es el tema principal.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a 2666: en búsqueda de la totalidad perdida de Pedro P. Salas Camus en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Latin American & Caribbean Literary Criticism. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
ISBN del libro electrónico
9781945234460Categoría
Literature3
LA PARTE DE 2666
Latinoamérica es como el manicomio de Europa. Tal vez, originalmente, se pensó en Latinoamérica como el hospital de Europa, o como el granero de Europa. Pero ahora es el manicomio. Un manicomio salvaje, empobrecido, violento, en donde, pese al caos y a la corrupción, si uno abre bien los ojos, es posible ver la sombra del Louvre.
Roberto Bolaño
3.1. Sobre la utopía y la barbarie
Ya establecidas las consideraciones teóricas principales que regirán mi análisis, es tiempo de otorgarle cuerpo a las anteriores. Empezaremos analizando lo que es a nuestro parecer la columna vertebral de 2666: la dialéctica entre los espectros de la utopía y la barbarie. Nuestro propósito aquí, consecuentemente, será señalar las características esenciales de una serie de espacios que simbolizan el progreso neoliberal, la modernidad y la cultura letrada y que empero contienen en su misma esencia una serie de rasgos que la identifican con su opuesto: la barbarie, el horror y la miseria. El resultado es la representación de un espacio claroscuro en donde las ideas de civilización y modernidad conviven orgánicamente con el caos y la barbarie.
Un punto importante en el análisis posterior será indicar el uso de los mentados discursos civilizados en vistas de normalizar lo más atroz en nombre de un bien mayor, apuntando ahí justamente donde la distancia entre ideología (vista como falsa consciencia) y realidad concreta alcanza una tensión máxima. No es, sin embargo, que la idea utópica de una sociedad comunitaria y “civilizada” sea dañina en su expresión más abstracta; sí es, en cambio, denunciar cómo estas mismas ideas se han tergiversado y moldeado a nuestra circunstancia sociohistórica para justificar y normalizar las atrocidades más perversas, los horrores más inimaginables.
Empezaremos nuestro análisis con el espectro de la barbarie concentrado en Santa Teresa para luego proyectar cómo la misma barbarie no es excluyente de la ciudad mexicana, sino que es una constante omnipresente en las representaciones de Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos. Esto es, como ya se ha mencionado, uno de los propósitos últimos de Bolaño: adjuntar y homogeneizar (a falta de una expresión mejor) lo que vemos como parte de un todo, en donde la particularidad hace referencia a un sentido global y viceversa.
3.1.1. La barbarie neoliberal
Santa Teresa, la cual es el núcleo del movimiento quiasmático que efectúa 2666, es una ciudad mexicana ficticia que se encuentra cerca de la frontera con Estados Unidos. Su principal fuente de trabajo para su población son las maquiladoras, instaladas por empresas trasnacionales. Antes de iniciar el análisis literario per se, recordemos qué son y cómo funcionan efectivamente dichas empresas: las maquilas, por definición, son fábricas que manufacturan materias primas para su posterior exportación a un centro empresarial localizado en otro espacio (Levy y Alcocer 1983, 13). Si bien es cierto que incorporan un número masivo de asalariados locales al momento de ser creadas, el sueldo de sus trabajadores es mínimo—apenas suficiente para la sobrevivencia (Castellanos 1981, 167). Podría argumentarse que la única razón por la cual existen estas fábricas es justamente por los bajos salarios de sus empleados: las empresas trasnacionales que las emplean, generalmente, buscan países en donde las leyes laborales sean más flexibles y el acceso a una mano de obra más barata para maximizar las ganancias de su producción (Franco 2013, 218). Los gobiernos locales, a su vez, generalmente acceden a la incorporación de maquilas trasnacionales como un método contra el desempleo regional. Siendo éste supuestamente un trato de mercado libre destinado a favorecer ambas partes (empresas trasnacionales y gobiernos locales), Bolaño se encarga de ironizar sus efectos “positivos” en 2666 desnudando la relación de hegemonía y sumisión que se esconde detrás de un acuerdo—en teoría—bilateral.
México, en este sentido, es un ejemplo prototípico de la implementación masiva de maquiladoras trasnacionales. Su emergencia en territorio mexicano se puede rastrear desde 1965, año el cual, en palabras de Cravey,
[T]he Mexican federal program encouraged foreign industrial investment through the use of government subsidies and new regulations that granted manufacturers duty-free importation of machinery, parts, and raw material. At the same, changes in the U.S. tariff schedule made it cost effective for U.S.-based transnationals to assemble goods overseas for the U.S. market (…). This industry expanded rapidly to become a significant sector of the local economy. People now migrate from rural Sonora and other parts of Mexico to work in the factories. (Cravey 1998, 74)
Ciudad Juárez/Santa Teresa es un ejemplo prototípico de dicho fenómeno. Asimismo, la presencia de un discurso “triunfalista” de las maquilas—uno que está relacionado con la creación de empleos—aparece reiteradas veces en la novela: la ciudad mexicana es descrita muchas veces como una ciudad pujante, industrial y en constante expansión. Sergio González Rodríguez, por ejemplo, al llegar por primera vez a Santa Teresa, tiene la impresión de que está frente a “una ciudad industriosa y con poquísimo desempleo” (Bolaño 2004a, 471). Más tarde, cuando el mismo periodista habla con la encargada del Departamento de Delitos Sexuales, Yolanda Palacios, esta última le pregunta: “¿Sabes cuál es la ciudad con el índice de desempleo femenino más bajo de México? Sergio González vio la luna del desierto, un fragmento, un corte helicoidal, asomándose sobre las azoteas. ¿Santa Teresa?, dijo. Pues sí, Santa Teresa, dijo la encargada del Departamento de Delitos Sexuales” (Bolaño 2004a, 710). En este sentido, la ciudad mexicana fronteriza es representada como una urbe “en vías de desarrollo” modelo de nuestros tiempos neoliberales, la cual está inmersa en el proceso de la globalización y cree en su discurso triunfalista. Corresponde, en pocas palabras, al espectro utópico de lo que el capitalismo globalizado debería ser. Chucho Flores, (ex)novio de Rosa Amalfitano, sintetiza esta postura al describir Santa Teresa a Fate con las siguientes palabras:
Ésta es una ciudad completa, redonda (…). Tenemos de todo. Fábricas, maquiladoras, un índice de desempleo muy bajo, uno de los más bajos de México, un cartel de cocaína, un flujo constante de trabajadores que vienen de otros pueblos, emigrantes centroamericanos, un proyecto urbanístico incapaz de soportar la tasa de crecimiento demográfico, tenemos dinero y también hay mucha pobreza, tenemos imaginación y burocracia, violencia y ganas de trabajar en paz. (Bolaño 2004a, 362)
La descripción de Chucho Flores supone un primer paso a aquellas zonas grises que Bolaño explorará: pues en este caso, la modernidad de Santa Teresa, según la descripción de Chucho, no sólo conlleva el desarrollo capitalista (fábricas, flujo constante de mano de obra, dinero), sino también efectos nocivos colaterales que vienen de la mano junto al llamado “progreso”: los carteles de droga, la violencia, la pobreza. Chucho Flores, no obstante, no pareciera quejarse de los rasgos notoriamente negativos: más bien, da la impresión de que se enorgullece de ellos (“esta es una ciudad redonda, completa”). El estatus de lo “moderno” se acepta con todas sus deficiencias, en cuanto pareciese desprenderse de las palabras de Chucho Flores que la asimilación de los procesos globalizados es preferible a ser vistos como una nación—o ciudad—subdesarrollada.
En contraposición a este discurso triunfalista, no obstante, la novela muchas veces nos da sutiles indicios sobre las condiciones precarias en la que viven los numerosos trabajadores de las maquiladoras. Vale la pena detenerse en la que consideramos es la mayor descripción (en términos de extensión) de las maquilas y sus alrededores en 2666:
En el polígono se levantaban los edificios de cuatro maquiladoras dedicadas al ensamblaje de piezas de electrodomésticos. Las torres de electricidad que servían a las maquiladoras eran nuevas y estaban pintadas de color plateado. Junto a éstas, entre unas lomas bajas, sobresalían los techos de las casuchas que se habían instalado allí poco antes de la llegada de las maquiladoras (…). En la plaza había seis árboles, uno en cada extremo y dos en el centro, tan cubiertos de polvo que parecían amarillos. En una punta de la plaza estaba la parada de los autobuses que traían a los trabajadores desde distintos barrios en Santa Teresa. Luego había que caminar un buen rato por calles de tierra hasta los portones en donde los vigilantes comprobaban los pases de los trabajadores, tras lo cual uno podía acceder a su respectivo trabajo. Sólo una de las maquiladoras tenía cantina para los trabajadores. En las otras los obreros comían junto a sus máquinas o formando corrillos en cualquier rincón (…). La mayoría eran mujeres. (Bolaño 2004a, 449)
Bolaño no necesita denunciar con un lenguaje virulento las condiciones paupérrimas en que los trabajadores de las maquilas operan: le basta simplemente con describir dichas condiciones usando aquella mirada neutra que ya he identificado anteriormente. “Casuchas”, plazas con más polvo que verde, caminos de tierra y condiciones precarias de trabajo que contrastan con las torres de electricidad nuevas son sólo algunos indicios que nos muestran la miseria del trabajo en las maquiladoras, lo que ya en sí puede ser considerado un primer indicio de violencia hacia sus trabajadores—no tan brutal como los asesinatos que suponen el grueso de «La Parte de los Crímenes», pero sí, en cierto modo, más incisiva al ser cotidiana, reiterada e invisible para el discurso neoliberal. Al respecto, Alice Driver menciona:
[F]eminicide victims in the novel are characterized by acts of economic violence such as lack of electricity, sewage, paved roads, and running water, all elements that leave women in a precarious situation considering that many of them work late or early shifts and travel long distances on foot and via public transportation. (2015, 67; mis cursivas).
En este sentido, la primera violencia ejercida hacia los obreros de Santa Teresa (en su mayoría, reiteramos, mujeres) es socioeconómica. Es también debido a su condición periférica, asimismo, que devendrán mercancía en sí mismas, aptas para ser consumidas por el mejor postor y luego susceptibles de ser desechadas sin el menor remordimiento, como me explayaré más adelante.
El poder que las maquiladoras ejercen en sus trabajadores y en la ley local, asimismo, quedará en descubierto cuando el gobierno mexicano empiece a—tímidamente—intentar tomar cartas en el asunto por los reiterados asesinatos de mujeres en Santa Teresa. En uno de los primeros casos de hallazgo de cadáveres femeninos narrados en 2666, un cuerpo es encontrado en un basurero cercano a una maquila. La llegada de la policía a la escena del crimen es inmediatamente mediada por ejecutivos de las maquilas, los cuales, en todo momento, son los que verdaderamente tienen el control de la situación:
Los policías que vinieron a buscarla encontraron a tres ejecutivos de la maquiladora esperándolos junto al basurero. Dos eran mexicanos y el otro era norteamericano (…). Los tres ejecutivos acompañaron al policía hacia el interior del basurero. Los cuatro se taparon la nariz, pero cuando el norteamericano se la destapó los mexicanos siguieron su ejemplo (…). Bueno, dijo uno de los ejecutivos, usted se encarga de todo, ¿verdad? El policía dijo que sí, cómo no, y se guardó el par de billetes que le tendió el otro en el bolsillo de su pantalón reglamentario. (Bolaño 2004a, 450)
Aparte de señalar sutilmente la sumisión de los mexicanos frente al norteamericano al imitar los primeros el gesto de destaparse la nariz del segundo (en lo que también puede ser leído como un indicio de competencia de “dureza”, de masculinidad entre los hombres presentes), la subordinación de las fuerzas del Estado ante el poder del dinero se hace evidente frente al acto del soborno: en un contexto en que el bienestar material lo es todo, es fácil para las maquilas flexibilizar la ley a su favor gracias a su control económico de la región. Que los representantes de las maquiladoras sean mexicanos y además un norteamericano, asimismo, connota el carácter trasnacional de la empresa, sus probables conexiones con un más allá invisible, ostentador de un poder que trasciende los límites del territorio mexicano.
La misma subordinación puede verse en una reunión entre el presidente municipal, el jefe de la policía de Santa Teresa, algunos judiciales y “el tipo de la cámara de comercio” para discutir la creciente oleada de feminicidios en la ciudad. De partida, la mera presencia del “tipo de la cámara de comercio” es reprobable, en cuanto los asesinatos—en teoría—no competen en absoluto al ámbito mercantil. La presencia de este último, pronto queda claro, connota la presencia de las maquiladoras en las decisiones estatales y regionales, y su insistencia en tener “prudencia” puede ser interpretada como una defensa férrea—pero también, sutil—de las condiciones económicas y sociales actuales de Santa Teresa, de las cuales es un implícito representante:
Tenemos un asesino en serie, como en las películas de los gringos, dijo el judicial Ernesto Ortiz Rebolledo. Hay que fijarse muy bien dónde uno pone los pies, dijo el tipo de la cámara de comercio (…). En esta clase de asuntos hay que examinar muy bien las palabras, no vaya a meterse donde uno no debe, dijo el tipo de la cámara de comercio (…). Si damos rienda a la imaginación podemos llegar a cualquier parte, dijo el tipo de la cámara de comercio (…). ¿Y usted qué opina, juez? Dijo el presidente municipal. Todo puede ser, dijo el juez. Todo puede ser, pero sin caer en el caos, sin perder la brújula, dijo el tipo de la cámara de comercio. Lo que sí parece claro es que el que mató a esas tres pobres mujeres es la misma persona, dijo Pedro Negrete. Pues encuéntrenlo y acabemos con este pinche negocio, dijo el presidente municipal. Pero con discreción, si no es mucho pedir, sin sembrar el pánico, dijo el tipo de la cámara de comercio. (Bolaño 2004a, 589-590; mis cursivas)
La reiterada insistencia del tipo de la cámara de comercio por mantener la investigación de los asesinatos en un bajo perfil corresponde, en última instancia, a un gesto similar a los ejecutivos que le pasan un billete al policía para que “se encargue de todo”, sólo que a un nivel más macro y también más implícito. Santa Teresa es una ciudad modelo para el discurso neoliberal y el discurso triunfalista asociado a este último puede verse—obviamente—seriamente en entredicho por la matanza sistemática de sus trabajadores. El interés no está, no obstante, en dilucidar las causas de los asesinatos, sino más bien en ocultarlos, o bien, normalizarlos en la medida de lo posible. Esta misma operación de normalización podemos verla después de la captura del presunto culpable de los asesinatos de Santa Teresa, Klaus Haas. El presidente municipal de Santa Teresa mencionará al respecto: “Todo lo que partir de ahora suceda entra en el rubro de los crímenes comunes y corrientes, propios de una ciudad en constante crecimiento y desarrollo. Se acabaron los psicópatas” (Bolaño 2004a, 673; mis cursivas). La idea de progreso capitalista, se subentiende, siempre conlleva una dosis de violencia inescapable, la cual deberíamos entender como parte de un statu quo inexpugnable. En otras palabras, la violencia, incluso desmedida, siempre debería asumirse como parte de la norma.
3.1.2. Santa Teresa: ¿Fragmentación o síntesis?
Esta misma voluntad de no querer ver por parte de la institucionalidad mexicana también halla su eco en los mismos personajes que habitan en Santa Teresa; no obstante, lo de ellos muchas veces no es tanto un “no querer ver” como una incapacidad de proyectar un metarrelato estable que explique lo que sucede en la ciudad mexicana. Amalfitano, Fate y Kessler, por mencionar algunos personajes que intentan comprender la tragedia de Santa Teresa, se encuentran demasiado cerca de los asesinatos; esto último, paradójicamente, impide que puedan construir una narrativa coherente en torno a éstos (lo que, cabe destacar, es un proceso similar a lo que nosotros experimentamos como lectores al leer «La parte de los crímenes»). Amalfitano, por ejemplo, luego de un paseo en los alrededores de Santa Teresa, reflexiona sobre cómo su entorno carece de sentido en contraposición al ready-made de Duchamp que él mismo ha recreado en el patio trasero de su hogar:
Cuando llegaron a la casa ya no había luz pero la sombra del libro de Dieste que colgaba del tendedero era más clara, más fija, más razonable, pensó Amalfitano, que todo lo que había visto en el extrarradio de Santa Teresa y en la misma ciudad, imágenes sin asidero, imágenes que contenían en sí toda la orfandad del mundo, fragmentos, fragmentos. (Bolaño 2004a, 265)
Kessler, mientras pasea por Santa Teresa en búsqueda de pistas, también menciona lo fragmentario como parte intrínseca del paisaje (Bolaño 2004a, 752). Un recepcionista de un motel, ante la mención de Fate que el nombre de un cibercafé hace referencia a una película de David Lynch, responde que “todo México [es] un collage de homenajes diversos y variadísimos” (Bolaño 2004a, 428). La fragmentación y el collage, por lo tanto, parecen partes constitutivas de Santa Teresa. Esto, según nuestra perspectiva, implica más de lo que parece: pues, tal como se argumentaba anteriormente, la naturaleza del fragmento es ser parte de un todo mayor ausente o invisible. Ahora bien, si los fragmentos en cuestión funcionan como índice de un cierto marco que los explica y organiza, y si México es, efectivamente, un collage que hace referencia a distintos metarrelatos, diferentes narrativas que no obstante explican la presencia de lo que a primera vista parece absurdo o incongruente, Santa Teresa, en consecuencia, deviene el punto de confluencia entre distintos marcos discursivos y sus manifestaciones fragmentarias: un espacio de encuentro entre fragmentos cuya interrelación bien puede ser chocante a primera vista, pero cuya presencia, en última instancia, está justificada, tiene su historia. Siguiendo esta lógica, más que una falta de sentido, lo que hay en Santa Teresa es un exceso del mismo: no es que no haya más que vacío detrás de los asesinatos, sino que hay simplemente demasiado para reducirlo a una causa singular.
Dicha simultaneidad y aparente pugna entre distintos metarrelatos se puede encontrar, por ejemplo, en el siguiente pasaje que hace referencia a la futura visita de Fate a la ciudad mexicana...
Índice
- Portada
- Pagina del titulo
- La página de derechos de autor
- Dedicación
- Contenido
- Agradecimientos
- Introducción
- La parte de los críticos
- La parte de 2666
- Notas
- Bibliografía