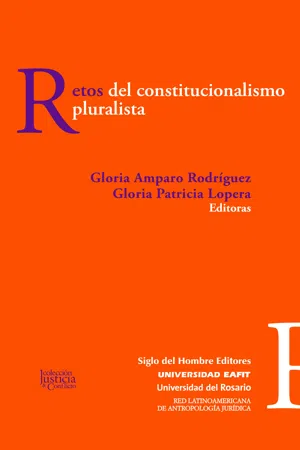
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Retos del constitucionalismo pluralista
About this book
Este libro incluye las visiones de diferentes autores que, desde la academia y los movimientos sociales, han reflexionado sobre los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y demás poblaciones con el fin de establecer el sentido del constitucionalismo pluralista, realizar un balance de sus resultados e indagar sobre las posibilidades de hacerlo efectivo en un contexto en el que, pese a la retórica multicultural, la relación con los -otros- sigue transitando la senda de la colonialidad y donde se presentan, además, dificultades en el ejercicio efectivo de los derechos de estas colectividades.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Retos del constitucionalismo pluralista by Gloria Amparo, Rodríguez in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Law & Public Law. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL RECONOCIMIENTO Y CONFIGURACIÓN NORMATIVA DEL DERECHO AL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS*
Juan Pablo Muñoz Onofre1
Gloria Amparo Rodríguez2
INTRODUCCIÓN
Hablar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios es referirse a un proceso histórico cargado de fuertes tensiones entre estos, la sociedad hegemónica y los poderes de gobierno. Dichas tensiones incluyen variables de orden jurídico, político, cultural y económico, y han sido objeto de una regulación normativa cuyas transformaciones a lo largo del tiempo han sido fiel reflejo de aquellas producidas en las políticas internacionales y estatales en esta materia. Un ejercicio de aproximación a estas transformaciones permite identificar cuáles han sido históricamente las políticas de gobierno sobre los territorios indígenas, y cuál la medida y el carácter de sus efectos.
La historia de la reivindicación de derechos sobre la tierra propia ha sido escrita por los pueblos indígenas a lo largo de una ininterrumpida defensa de su cultura y autonomía. Hoy, amparados en las normas jurídicas nacionales e internacionales que reconocen su identidad cultural, estos pueblos vienen reafirmando, entre otros, sus derechos colectivos sobre las tierras, el vínculo cultural material e inmaterial con las mismas, su derecho a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, a participar en las decisiones que los afecten, así como al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
El territorio les permite a los pueblos indígenas garantizar tanto la existencia de una identidad cultural como sus formas organizativas y el gobierno propio. El sentido de territorialidad es fundamental para los indígenas, porque es en el territorio donde habitaban sus antepasados, donde nacieron, se desarrollaron y donde, a lo largo del tiempo, su colectividad ha manifestado su cultura. En este sentido, le corresponde al Estado colombiano respetar la importancia especial que para las culturas y sus valores espirituales reviste la relación de estas comunidades con las tierras o territorios que han habitado.
El objetivo del artículo es realizar una caracterización de lo que ha sido el proceso de incorporación de las disputas por el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a las normas jurídicas de los ámbitos nacional e internacional. Para ello se hace una presentación que está constituida en cuatro partes o secciones que se corresponden a su vez con los diferentes momentos históricos de dicho proceso. Así pues, en la primera se aborda el periodo colonial, en la segunda el republicano previo a la Constitución de 1991, la tercera se detiene por su parte en un período que se propone como de posicionamiento de la causa indígena y una cuarta sección en aquel iniciado durante la última década del siglo XX. Finalmente se proponen algunas conclusiones.
LAS TIERRAS INDÍGENAS EN EL PERIODO COLONIAL
La problemática relativa al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de América sobre sus territorios ancestrales es una cuestión cuya trascendencia para el pensamiento de Occidente se inicia con el encuentro colonial entre estos y los europeos. El “hallazgo” del “Nuevo Mundo”, ocurrido entre los siglos XV y XVI, supuso, en efecto, el surgimiento de hondos debates de carácter filosófico y jurídico, y en este marco, la cuestión relativa a la legitimidad de la conquista y ocupación de los territorios previamente poblados por estos pueblos se convertiría, desde entonces, en el centro de variadas y opuestas disertaciones.
Fueron de diferente índole los presupuestos que llegaron a ser invocados en favor de dicha legitimidad. Uno de gran peso fue la obtención de títulos jurídicos oponibles a otros imperios europeos, asunto que nunca dejó de inquietar a los reyes Católicos y que fue finalmente satisfecho por el papa Alejandro VI, quien actuando como máximo vocero de Dios en la tierra, y bajo el entonces común entendido según el cual “era lícito apropiarse de los países recién descubiertos que pertenecieran a príncipes no cristianos” (Konetzke, 1974, p. 21), concedió a los monarcas españoles dichos títulos mediante las llamadas Bulas Alejandrinas del año de 1493, invistiéndolos así de una “plena y libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción” (Konetzke, 1974, p. 24) sobre esos territorios. Otras de las razones invocadas como justificación del dominio que ejercieron los monarcas españoles obedecieron al hecho mismo del descubrimiento y ocupación, así como a las tesis de la guerra justa3 y del salvajismo de los pobladores de esos territorios (Díaz, 1992, p. 345).
Justamente esta última fue una de las cuestiones abordadas en las discusiones de la época, ya que no había acuerdo respecto a la naturaleza humana o salvaje de los indígenas, pues mientras que, según aquellos que sostenían lo primero, correspondía reconocer en ellos su condición de seres racionales y libres, quienes consideraban lo segundo afirmaban, desde posturas filosóficas de origen aristotélico, que se trataba de seres desalmados, carentes de capacidad para decidir acerca de su destino y, por ende, aptos para la servidumbre (Díaz, 1992).
Tal vez la primera de las voces críticas contra el abuso y desposesión ejercida por los españoles sobre los indígenas fue expresada en el llamado “sermón de adviento”, pronunciado en 1511 por el fraile dominico Antón de Montesinos (citado por Bartolomé de Las Casas, 1986, p. 13), quien en nombre de su comunidad advirtió sobre la crueldad en el trato dado a estos pueblos:
Yo que soy voz de Cristo en el desierto desta isla […] Esta voz, dijo él, es que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?
Posteriormente, a partir del iusnaturalismo expuesto por el pensamiento escolástico, comienzan a ser elaborada una serie de planteamientos orientados a la impugnación de la legitimidad de la ocupación europea en América, así como de la legalidad de los títulos otorgados por el papa. En esta corriente fueron destacados los aportes de los frailes dominicos Bartolomé de Las Casas y Francisco de Vitoria (Anaya, 2005), quienes asumieron, a su manera, posiciones críticas hacia la campaña de exterminio y desposesión librada por los españoles contra los pueblos indígenas.
En sus planteamientos, Vitoria se ocupó de cuestionar la validez universal de los dictados normativos del papa y el emperador, reivindicando para ello la existencia de un derecho natural y de gentes, el cual, en virtud de su origen divino, resultaba aplicable, sin distinción, a todos los hombres de la tierra (Hernández, 1992). Fue desde este ordenamiento superior que Vitoria defendió el carácter humano y racional de los indígenas, señalando a su vez que estos pueblos “poseían ciertos derechos de autonomía y títulos sobre sus tierras que los europeos estaban obligados a respetar” (Anaya, 2005, p. 39).
Es, pues, en este contexto de controversia y debate donde se dio inicio al desarrollo de la normatividad colonial sobre indios. Dichas controversias fueron transversales a las políticas de la Corona hacia estos pueblos en relación con aspectos que resultaron claves para los asuntos relativos a sus tierras, como es el caso ya señalado de su condición humana o salvaje, pero también de su civilización y protección, así como de su capacidad y evangelización (Díaz, 1992).
Pues bien, tras la conquista y el sometimiento de los indígenas americanos por Imperio español, el empeño de la Corona estuvo enfocado en lograr, de una manera articulada, su evangelización y gobierno. El primero de estos objetivos respondió a la obediencia que debían los reyes Católicos al mandato impuesto por las bulas del papa Alejandro VI, según el cual correspondía a los primeros adelantar la conversión de los indígenas a la fe cristiana, obligación cuyo cumplimiento condicionó la legitimidad jurídica que estas bulas pontificias concedieron a la ocupación española en América.
La idea de dar a los indios una “instrucción cristiana” encontró también fundamento, para los españoles conquistadores, en su firme convencimiento de adelantar, en relación con estos pueblos, concebidos salvajes y primitivos, toda una campaña civilizadora, pues solo ello permitiría su progresiva incorporación a la nueva sociedad colonial. Este proyecto “civilizador” respondió también al desprecio español por la cultura de los indígenas, pues tal como se aprecia en las palabras de Juan de Solórzano, uno de los deberes españoles en relación con estos, era el de “quitar sus idolatrías, borracheras, ociosidad, desnudez y otros vicios que casi en todos son generales” (citado por Malagón J. y Ots. Capdequí, 1965, p. 58).
Un segundo gran objetivo de la Corona española fue naturalmente el de asegurar el gobierno y obediencia de los indígenas, para entonces ya vasallos. En esa empresa fue clave la consolidación de todo un aparato burocrático y jurídico necesario para atender los asuntos propios de las Indias, pues había de asegurarse no solo un mayor provecho de los recursos existentes en esas tierras, sino del establecimiento de una organización social y política que permitiera, entre otras cosas, el pago y recaudo de tributos, cuyos ingresos eran fundamentales para el sostenimiento de un imperio en expansión como el español de entonces (Suescún, 2001).
De esta manera, con el objeto de atender las necesidades administrativas y gubernamentales propias de las Indias, la Corona española se valió de la progresiva consolidación de un Derecho Indiano que estuvo constituido por todas aquellas normas —cédulas, instrucciones, ordenanzas, etc.— expedidas desde España como en las propias Indias, y usualmente englobadas bajo la expresión de leyes de Indias, así como por los derechos consuetudinarios indígenas, siempre “que no se encuentren con nuestra sagrada religión ni con las leyes de este libro”, tal como fuera señalado en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 (Sánchez, 1992, pp. 91-93). Este era, además, en esencia, un derecho de carácter público y eclesiástico, pues su objeto de regulación eran la Iglesia en las Indias, incluida la evangelización de los indígenas, así como los asuntos de gobierno, administración, milicia, justicia y finanzas (Mayorga, 2003).
Asimismo, la complejidad de los asuntos propios de un gobierno ejercido sobre territorios ultramarinos, poblados por culturas diversas y en escenarios naturales agrestes y desconocidos, terminaron por hacer necesaria la consolidación de un conjunto de órganos y autoridades que actuaron bajo el mando de la Corona española, pero siempre de una manera descentralizada y autónoma (Lucena, 1982). Estos órganos y autoridades conformaron una gran estructura burocrática jerarquizada, constituida, entre otros, por consejos, audiencias, gobernadores, virreyes, presidentes, oidores y visitadores, cuyos deberes y facultades sirvieron a los diferentes asuntos propios del gobierno de los territorios de las Indias y de sus pobladores.4
Los asuntos relativos a las tierras indígenas fueron, al igual que muchos otros sobre la administración de estos pueblos, objeto de los diferentes mecanismos de control contemplados por la Corona para ejercer la vigilancia disciplinaria sobre los funcionarios en las Indias, como lo fueron las instituciones de las visitas y el juicio de residencias.5 Del mismo modo, muchas reclamaciones y conflictos sobre tierras y aguas en los que hacían parte indígenas fueron tramitados mediante el ejercicio de alguno de los recursos entonces existentes para controvertir los actos de las autoridades y órganos, como los de amparos6 y agravios7 (Malagón, 2007).
LAS TIERRAS COMUNALES
El paso previo y necesario para adelantar con éxito el gobierno y civilización de estas poblaciones originarias debió ser el de superar las dificultades propias de su existencia dispersa, considerando en ello que algunos pueblos eran sedentarios y otros nómadas. Es por eso que los españoles optaron por su concentración y agrupamiento por medio de las reducciones y pueblos de indios, figuras antecedentes de los resguardos indígenas,8 y cuyo surgimiento se dio en el Nuevo Mundo hacia la tercera década del siglo XVI9 (Pineda, 1995; Suescún, 2001).
El agrupamiento de indios se constituye, de acuerdo con Malagón (2007), en la primera manifestación de la vida en policía en las Indias. Su implementación estuvo en gran medida orientada a consolidar la condición de súbditos de los pobladores indígenas, buscándose asegurar especialmente su evangelización, su administración —siendo en este objeto destacada la administración fiscal y tributaria—, así como la prestación de sus servicios personales, cuando se tratara de indios mitayos10 (Díaz, 1992).
El surgimiento de un régimen legal de tierras indígenas bajo la modalidad de resguardos empezó a configurarse tras la expedición de las reales cédulas de El Pardo, en el año de 1591,11 pues fue en virtud de estas...
Table of contents
- Portada
- Título
- Derechos de autor
- Presentación
- Mucho derecho y poca antropología: el impacto negativo en sociedades étnicas del derecho globalizado
- La participación indígena en el derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas
- La consulta previa a los pueblos indígenas: de la participación democrática a la expropiación de territorios
- “Aquí llegaron comprando, no consultando”. Los retos de la consulta previa en proyectos de gran minería: una mirada desde el caso Marmato
- Pluralismo y propiedad: una mirada al escenario constituyente boliviano
- Justicia indígena y justicia de paz urbana: de la política pública y otros enredos de la experiencia de Bogotá, d. c
- Aproximación histórica al reconocimiento y configuración normativa del derecho al territorio de los pueblos indígenas