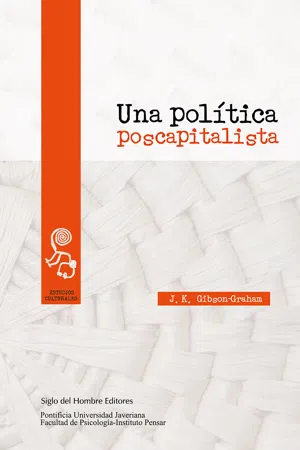
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Este libro aborda la interdependencia mundial y local, en torno a cuestiones económicas como la necesidad, el superávit, el consumo y los bienes comunes. Se sacan estos temas de la esfera de la teorización abstracta, y se incluyen en las prácticas cotidianas de la vida en comunidad y en la creación de futuros alternativos. La propia interdependencia de sus autoras, como el colectivo J. K. Gibson-Graham, les da la fortaleza para tratar temas tan amplios, y para convertirse en sujetos éticos en un orden poscapitalista. Coedición con la Universidad Javeriana.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Una política poscapitalista by Katherine, Gibson in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Economics & Political Economy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1. AFECTO Y EMOCIONES PARA UNA POLÍTICA POSCAPITALISTA
Posturas
Cultivarnos a nosotras mismas como pensadoras de la posibilidad política y económica ha supuesto buscar una postura que nos oriente, en un espíritu esperanzador, hacia las conexiones y aperturas. Como académicas educadas en tradiciones de pensamiento que privilegian la crítica, la explicación y la cautela, lograr sentirnos cómodas con esta postura no ha sido fácil. Algunas de las reacciones a nuestro trabajo nos han dejado la “impresión” de que es nuestra disposición hacia el mundo la que nos diferencia y nos pone en desacuerdo con muchos analistas sociales contemporáneos.1 En la medida en que en el camino hemos sentido resistencias a nuestros proyectos, hemos empezado a identificar tentativamente estructuras de sentimiento que nos llevan a la clausura y rayan con el desespero. Parece que aquello que rechaza nuestro imaginario político y las técnicas de pensamiento que usamos son posturas frente a la teoría y el mundo que, para muchos, constituyen un obstáculo para una política de posibilidad poscapitalista.
Con el término postura queremos expresar un posicionamiento, a la vez emocional y afectivo, del ser en relación con el pensamiento y, en consecuencia, con la aprehensión del mundo.2 Bajo la influencia de las tradiciones racionalistas que han estatuido las divisiones mente/cuerpo y cultura/naturaleza, el pensamiento ha sido visto operando en un registro por encima y separado de la indómita sensación corporal. Sin embargo, todos hemos experimentado la interconexión intensa entre el pensamiento y el sentimiento. Solo hace falta recordar la inspiración que surge de pronto en la ducha, las emociones de júbilo que acompañan al descubrimiento o las sensaciones placenteras que ondulan a través del cuerpo en presencia de una idea compleja lúcidamente expresada. En conversaciones con Nietzsche, Spinoza, Deleuze y otros, teóricos contemporáneos tales como William Connolly y Brian Massumi llamaron nuestra atención sobre los niveles de “inter/intra corporalidad” (Connolly, 2002: 65) del pensamiento y la autonomía del afecto, “que jala al pensamiento más allá del control estable del dominio intelectual” (Connolly, 2002: 76; Massumi, 2002: cap. 1).3 Sus trabajos sugieren que prestar atención a los procesos mente/cuerpo, que operan más allá de la representación y la conciencia, podría dar un nuevo ímpetu al pensamiento y a la acción política.4 Para nosotras, esto significa prestar atención no solo a los argumentos intelectuales dados en respuesta a nuestra política, sino también a la intensidad visceral y a las narraciones emotivas que acompañan su expresión.
En este capítulo se identifican algunas de las posturas que rechazan nuestro imaginario político. Comprometidas con fomentar una política del llegar a ser, estamos obligadas a explorar su naturaleza intersubjetiva. También tomamos en consideración lo que puede hacerse para cambiar los “hábitos de sentimiento y juicio” organizados (Connolly, 2002: 76), presentes en nuestra cultura de investigación compartida y, por tanto, en nosotras mismas tanto como en nuestras críticas.
No (solo) estamos en contra del capitalismo
Poco después de terminar El fin del capitalismo nos comprometimos activamente en “repensar la economía”, haciendo un inventario de los muchos procesos de clase existentes y de otras prácticas económicas que podrían llamarse no capitalistas o alternativas, escuchando y hablando con otros teóricos y actores económicos locales de todo el mundo y desarrollando de manera colaborativa y conversacional un lenguaje de la economía menos capitalocéntrico, más inclusivo y más diferenciado. Reconociendo la performatividad inevitable del lenguaje (su poder para crear los efectos que nombra [Butler, 1993: 2]), llevamos a cabo proyectos de investigación-acción con funcionarios locales y activistas en Australia, Estados Unidos y Filipinas, con el propósito de cultivarnos a nosotras mismas y cultivar a otros como nuevos sujetos económicos, con nuevos deseos y visiones de la posibilidad.
Encontramos inquietantes y desconcertantes (aunque ciertamente familiares) las reacciones a este proyecto y a nuestra determinación de representar el capitalismo como un conjunto de prácticas económicas dispersas en el panorama, más que como una concentración sistémica del poder. Con audiencias populares y académicas, en artículos y réplicas escritas, en conversaciones con colegas y amigos, nos enfrentamos a los mismos problemas una y otra vez. Esas resistencias no solo nos “hablaron” en el ámbito del argumento intelectual, sino que despertaron sentimientos de desaliento, de reconocimiento y de duda en nuestro ser, por lo general fuerte y articulado.
Nos resultaban profundamente familiares las afirmaciones de que el capitalismo realmente es la fuerza más importante en el mundo contemporáneo, de que su dominio no es un objeto discursivo sino una realidad que no puede simplemente ser “desconocida”, de que nada hay fuera de él y que por lo tanto cualquiera de las supuestas alternativas en realidad son parte del orden capitalista corporativo global, patriarcal, neoliberal. En esta forma de pensar fuimos educadas y, ahora, es contra la que estamos militando. Esta cosmovisión estaba impresa en nosotras, fue algo a lo que estuvimos atadas y recordamos algo de la seducción de ese sistema teórico que organizó poderosamente el mundo y pareció prometer directrices para una acción transformadora.5
Más desestabilizadoras aún fueron las críticas que señalaban que políticamente estábamos llamando a la puerta equivocada; que si bien podíamos ayudar a algunas personas en unas pocas comunidades, nuestras intervenciones no hacían mella en la globalización corporativa o empresarial; que trabajar a escala local solo fomentaría la fragmentación, no la unidad ni la solidaridad necesaria para construir una organización global, capaz de enfrentar al poder global en su propio terreno; que insistir en aquello que el Estado había abandonado y tratar de sacar lo mejor de ello, era solo auspiciar la abdicación del Estado, a lo cual nos deberíamos oponer directamente. Estos puntos de vista, bien ensayados por la izquierda tradicional, tenían autoridad sobre nosotras en la medida en que estábamos renuentes a descartar o a condenar las victorias de la clase trabajadora, con sus estrategias y tácticas específicas. Enfrentadas a esas certezas nos sentíamos muy inseguras de la potencial eficacia de las nuevas intervenciones que estábamos defendiendo.
Por último, estaba el argumento de que buscar alternativas era una actitud escapista e irresponsable. No estábamos afrontando las urgencias de nuestro tiempo, como las de “las personas reales que se mueren de hambre”. Los proyectos en los que participamos eran riesgosos y atraían la no deseada atención de las autoridades, especialmente la del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos (IRS, por su sigla en inglés) y la de la burocracia del bienestar social. Estábamos poniendo en peligro a las personas a las que tratábamos de ayudar. Es más, se decía que estábamos impulsando nuestra propia carrera profesional a expensas de los débiles. Estas acusaciones derivaron en sentimientos de culpa por el privilegio y la confianza que nos permitían “salir” al terreno con la sensación de que teníamos algo que ofrecer.
Mientras pensábamos que nuestro proyecto estaba en contra de la tiranía discursiva del capitalismo, nos enfrentábamos a una cultura del pensamiento (que nos había socializado tanto como a otros) que hacía muy difícil dejar de lado el capitalismo o renunciar a él. En nuestro entorno familiar anticapitalista no podíamos evitar escuchar (incluso nuestras propias voces lo decían) que nuestros proyectos de construcción no capitalista no iban a funcionar, que este tipo de cosas no habían tenido éxito en el pasado, que nuestros intentos eran ingenuos y utópicos, cooptados, que apuntaban lejos del objetivo y eran demasiado pequeños y débiles en comparación con los desafíos manifiestos.6 Cuando permitimos que estas reacciones ejercieran una presión muy fuerte sobre nosotras, sentimos que nuestro espacio político para maniobrar fue decreciendo; casi nos estábamos paralizando. En esos momentos de inmovilización reconocimos nuestra propia sujeción, y de manera más general la de la izquierda, dentro de las poderosas configuraciones del hábito y el deseo, incapaces de apoyar “la experimentación con nuevas posibilidades de ser y actuar” (Connolly, 2002: 16). Nosotras cuestionamos las condiciones emocionales, teóricas e históricas de esa incapacidad.
¿De qué se trataba todo ese saber profundo sobre el mundo? ¿De dónde venían esas certezas despectivas y la visión de que nada nuevo podía funcionar? ¿Por qué las incursiones experimentales en la construcción de nuevas economías, movimientos y futuros fueron recibidas con escepticismo y desconfianza? Encontramos que no estábamos solas en nuestra consternación y cuestionamientos. Un número creciente de pensadores contemporáneos ha llamado la atención sobre la muy arraigada negatividad asociada con una “práctica epistemológica” (Sedgwick, 2003: 128), una “estructura del deseo” (W. Brown, 1999: 20), “los hábitos de sentimiento y juicio” (Connolly, 2002: 76) y “las posturas reactivas” (Newman, 2000: 3) de los pensadores y activistas de izquierda, críticos y radicales. Ellos identifican lo que llegó a ser la postura “política” aceptada o correcta como aquella en la cual se mezclan y autorrefuerzan las disposiciones emocionales y afectivas de la paranoia, la melancolía y el moralismo.
Eve Sedgwick sostiene que aceptar el reduccionismo y tener confianza en los resultados, en lo relativo a la práctica de la teorización, es una forma de paranoia.7 Como una disposición psíquica de la inteligencia, la paranoia implica saber todo de antemano para protegerse de las sorpresas. Trata de mostrar, intrincadamente y en gran magnitud, cómo todo suma, cómo todo significa la misma cosa. La paranoia extiende el terreno de lo previsible para proyectar su mirada hipervigilante sobre el mundo entero, para calcular cada sitio y evento dentro del mismo orden temeroso. Bruno Latour compara el pensamiento de la teoría contemporánea con las creencias de los teóricos populares de la conspiración:
En ambos casos usted tiene que aprender a sospechar de todo lo que la gente dice, porque, por supuesto, nosotros todos sabemos que ellos viven esclavos de la illusio completa de sus motivos reales. Luego, después de que la incredulidad ha irrumpido y se solicita una explicación de lo que en realidad está pasando, en ambos casos se verifica el señalamiento a los agentes poderosos ocultos en la oscuridad, que actúan siempre de manera consistente, continua y sin descanso. Por supuesto, en la Academia nos gusta frecuentar causas más elevadas —la sociedad, el discurso, el conocimiento-la censura-el poder, los campos de fuerzas, los imperios, el capitalismo—, mientras que los conspiradores prefieren retratar un montón miserable de gente avara con intenciones oscuras; pero encuentro algo inquietantemente similar en la estructura de las explicaciones, en el primer movimiento de incredulidad, y luego, en el engranaje de las explicaciones causales que surgen de oscuros fondos profundos [2004: 229].
Según Sedgwick, las posturas paranoides suspicaces producen un particular tipo de teoría —una teoría “fuerte” de amplio alcance y un reducido y clarificado campo de significación—.8 Para el análisis político izquierdista contemporáneo, la narrativa del neoliberalismo como régimen regulador del capitalismo global es un ejemplo de las teorías fuertes de vanguardia (Jessop, 2003; Peck, 2004). La mayoría de las teorías que surgen de la racionalidad neoliberal asumen una certeza y suficiencia que nos ciegan frente a posibles fallas o dudas que tengamos sobre esta nueva tecnología de gobierno.9 El ojo vigilante de las prácticas emergentes que están emplazando al neoliberalismo, fácilmente desestim...
Table of contents
- Portada
- Título
- Derechos de autor
- A MANERA DE PRESENTACIÓN, Arturo Escobar
- PREFACIO Y AGRADECIMIENTOS
- Introducción. UNA POLÍTICA DE LA POSIBILIDAD ECONÓMICA
- 1. AFECTO Y EMOCIONES PARA UNA POLÍTICA POSCAPITALISTA
- 2. SUJETOS RENUENTES: LA SUJECIÓN Y EL LLEGAR A SER
- 3. LA CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE DE LA DIVERSIDAD ECONÓMICA
- 4. LA ECONOMÍA COMUNITARIA
- 5. LAS POSIBILIDADES DEL EXCEDENTE: LA ECONOMÍA INTENCIONAL DE MONDRAGÓN
- 6. CULTIVAR SUJETOS PARA UNA ECONOMÍA COMUNITARIA
- 7. LA CONSTRUCCIÓN DE ECONOMÍAS COMUNITARIAS
- BIBLIOGRAFÍA
- ÍNDICE DE NOMBRES