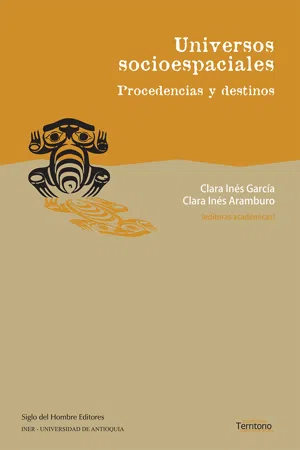
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Este libro muestra la tensión existente entre los viejos paradigmas del conocimiento de lo social y las posibilidades que abre un nuevo paradigma que asume el espacio como categoría básica para la interpretación de la formación y transformación de las sociedades. Coedición con el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia, Colombia.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Universos socioespaciales by Clara Inés, García in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Social Sciences & Human Geography. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
A. ENFOQUES
LOS ESTUDIOS REGIONALES EN COLOMBIA
Una crítica desde los estudios socioespaciales1
Una crítica desde los estudios socioespaciales1
Clara Inés García2
RESUMEN
Los estudios regionales se ven hoy obligados a dar un vuelco sustancial a la luz de los nuevos enfoques con que la geografía crítica y posmoderna, la antropología crítica y cultural, y algunos sociólogos abordan las relaciones espacio y sociedad. Nuestro objetivo en este artículo es hacer, desde la perspectiva crítica que nos proporcionan hoy los estudios socioespaciales, un análisis de lo que han sido los estudios regionales en Colombia, adelantados por la economía, la sociología, la historia y la antropología académicas. Con ello buscamos puntualizar las posibilidades, los alcances y las limitaciones que cada una de las tendencias identificadas permitió a dichos estudios, y plantear las nuevas rutas que el análisis regional tiene como reto acoger en la actualidad.
PALABRAS CLAVE
Estudios regionales, estudios socioespaciales, Colombia, enfoques.
El análisis regional ha jugado un papel significativo en el avance del conocimiento de los grandes problemas económicos, sociales, políticos y culturales del país, en tanto permite volver más compleja la mirada e identificar las particularidades a las que están sometidos los procesos nacionales en los muy variados territorios que lo componen. Los estudios regionales también han sido muy útiles para profundizar en el análisis de aspectos particulares de interés de las ciencias sociales que requieren agrandar la lupa de sus observaciones como vía para encontrar nuevas pistas explicativas de los fenómenos, cuando éstos se agotan en interpretaciones generales del nivel nacional. No obstante, los estudios regionales se ven hoy obligados a dar un vuelco sustancial a la luz de los nuevos enfoques con que la geografía crítica y posmoderna, la antropología crítica, y algunos sociólogos abordan las relaciones espacio y sociedad. Nuestro objetivo en este artículo es hacer un análisis de lo que han sido los estudios regionales en Colombia adelantados por la economía, la sociología, la historia y la antropología académicas, desde la perspectiva crítica que nos proporcionan hoy los estudios socioespaciales, de tal manera que ello permita puntualizar las posibilidades, los alcances y las limitaciones que cada una de las tendencias identificadas permitió, y plantear las nuevas rutas que el análisis regional tiene como reto acoger en la actualidad.
De hecho, el estudio de las regiones en Colombia ha estado enmarcado por los diferentes enfoques mediante los cuales la ciencia social en Occidente ha abordado el análisis de las regiones y los problemas regionales, y por particulares desarrollos que la investigación sobre conflictos y violencias en Colombia impulsó en este campo. A partir de una revisión panorámica de un significativo conjunto de estudios regionales en Colombia identificamos cuatro grandes perspectivas, cada una de ellas asociada a determinadas disciplinas y problemáticas.
LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO REGIONAL3
En una primera perspectiva, dentro del enorme conjunto de planteamientos y estudios realizados desde el campo de la economía, los que se ocupan del desarrollo regional son los que incluyen con mayor fuerza la dimensión espacial en sus análisis. Sin embargo, la gran mayoría de estos últimos hacen un uso genérico de dicha dimensión al aplicar a distintos espacios supranacionales, nacionales o subnacionales la pregunta por cuáles son los distintos niveles de desarrollo que se observan entre diferentes áreas geográficas, y por qué una región se encuentra “rezagada” o “avanzada” en términos de bienestar. Estos estudios, a los que podemos denominar “tradicionales”, otorgan al espacio un papel discreto y genérico, al asignarle la función de soporte factorial, “aquel donde la actividad económica toma lugar” (Behrens y François, 2006). Hay un conjunto más reciente y minoritario de estudios —“heterodoxos” por cuanto se apoyan en la multidisciplinariedad y aún están en proceso de construcción— que sí asumen un concepto de lo espacial en el que las particularidades propias de las áreas geográficas estudiadas comienzan a hacer parte integrante de las variables por interrelacionar en el análisis, y en el que las interacciones entre distintas escalas espaciales deben ser tomadas en cuenta. A este conjunto lo conforman una agrupación de escuelas y pensamientos económicos variados, y a veces hasta contrapuestos, que consideran al espacio como un configurador de particularidades, o como un factor productivo o como un actor del desarrollo.
a) La corriente “tradicional” piensa el espacio como abstracto y discernible por medio de la observación de los niveles de acumulación (stock) de los factores productivos y las diferencias que éstos reflejan en sus índices de localización. Piensa el espacio como un soporte de factores productivos genéricos, como distancias entre puntos que implican costos de transporte, o como concentrador y generador de rendimientos crecientes a través externalidades pecuniarias y tecnológicas que se dan mediante la proximidad. Si bien estas diferentes definiciones, en su orden, muestran una evolución continua en el concepto del espacio económico, tienen un rasgo en común y es que a la hora de operacionalizarlas para diferenciar unos espacios de otros se vuelven genéricas y descontextualizan la región de análisis.
Los estudios regionales que se han hecho en Colombia desde la perspectiva económica, se han enfocado en su mayoría bajo el planteamiento “tradicional”. Aquí caben los que giran en torno al debate de la convergencia regional (como los estudios de Bastidas, 1996; Birchenall y Murcia, 1997; Rocha, 1998; Bonet y Meisel, 1999, 2006; Bonet, 1999), al igual que aquellos que abordan el mismo debate tomando “enfoques no paramétricos” (como lo hacen Aguirre, 2005; PNUD, 2004). Estos estudios, a pesar de tener indicadores más sociales, siguen pensando el espacio como soporte de variables socioeconómicas, sean éstas producto de la actividad económica, personas que se movilizan o factores sociales de bienestar.
Los estudios regionales que tratan del proceso de reestructuración productiva, desarrollo económico y localización industrial, aunque siguen viendo la región como el receptáculo de la actividad económica —en este caso de la industria—, avanzan fuertemente en la concepción espacial de la teoría económica mediante la fundamentación de los procesos polarizados de localización industrial, procesos explicados por el instrumental de la Nueva Geografía Económica (NGE), que logra relacionar el espacio de análisis con otros de acuerdo con su localización, y como contenedor de una iteración continua entre fuerzas centrípetas y centrífugas que explican las dinámicas de aglomeración, dándole cierto papel al espacio bajo el concepto de proximidad que éste otorga a los factores que contiene, y mostrando cómo dicha proximidad activa otros detonantes del crecimiento (Krugman, 1997). Autores como Revéiz y Montenegro (1983), Flórez y González (1983), Lotero (1998, 2007) y Bonilla (2001) trabajan bajo esta concepción del espacio.
Hay también otro tipo de estudios que profundizan el avance comenzado por la NGE, al utilizar variables de la geografía física y la económica que particularizan las regiones, además de hacer esfuerzos por medir el factor institucional y de capital social. Entre éstos tenemos la geografía económica de Fernández (1998); la geografía física de Sánchez y Núñez (2000) y Pachón (2000); el capital humano, la ciencia y la tecnología de Herrera (2001); la infraestructura y las instituciones de Cárdenas y Escobar (1995) y Galvis y Meisel (2000), y como síntesis de éstos, los recientes benchmarkings de competitividad departamental (Crece, 2004; Cepal, 2002; CID, 2002).
A manera de síntesis podemos afirmar que en el conjunto de estos estudios las diferencias espaciales se establecen con base en la centralidad-marginalidad o concentración-dispersión de los factores considerados en esas unidades socioespaciales de análisis, y en las diferencias cuantitativas que muestren los indicadores socioeconómicos (ingresos, empleo, productividad, tasas de crecimiento, calidad de vida, longevidad, años de escolaridad, tasas de morbilidad, entre otros) por áreas geográficas determinadas. Dichas diferencias colocan a las regiones así caracterizadas en un punto específico de la “ruta” hacia “el desarrollo” (v. gr. en un continuum de mayor o menor distancia de los índices que lo miden), y la disminución de éstas se piensa posible de lograr con la adopción de macromodelos abstractos para la región, y de políticas de redistribución espacial de los factores “pertinentes”.4
b) Los cambios que se producen en la organización industrial a nivel mundial con la globalización y el desarrollo de territorios antes periféricos llevan a desarrollar una nueva perspectiva del espacio por parte del análisis económico contemporáneo.
Uno de los enfoques es aquel que propone la escuela de la división espacial del trabajo (DET), el cual aborda al espacio como un configurador de la oferta laboral donde el capital mundial, para maximizar beneficios, distribuye la localización de sus diferentes funciones productivas —por ejemplo, dónde localiza el centro de gestión, el centro financiero, las maquilas (entre otras múltiples formas)— según las condiciones particulares que cada territorio ofrece. De ahí que las regiones deban ser abordadas en términos de las maneras como interactúan las especificidades de un contexto geohistórico concreto con las condiciones de la producción como proceso estructurante dinamizado y orientado en escalas espaciales más amplias —nacional y global— en las que la región se inserta (Massey, 1978, pp. 233-243).
Otros de los enfoques —el Desarrollo Económico Local (DEL) y la Escuela de Acumulación Flexible (EAF)— hacen más énfasis en factores como la institucionalidad, el capital social y la cultura técnica, que se encuentran fuertemente localizados en el espacio, y que es indispensable tener en cuenta ante el surgimiento no sólo de una industria desintegrada verticalmente y distribuida territorialmente (como lo concibe la DET), sino también de sistemas productivos más flexibles fuertemente arraigados a su territorio y conformados por Pymes. Para este enfoque es central considerar la manera como factores sociales y culturales de carácter histórico en distintas áreas locales generan procesos de desarrollo diferentes, lo que Garafoli (1995) llama “la dimensión territorial del proceso de desarrollo”.
Con base en la revalorización del territorio que estas corrientes de la economía hacen, el análisis de las regiones debe tener en cuenta estas dos perspectivas, tanto la que ofrecen las teorías del DEL y de la EAF, que abogan por cómo las particularidades pueden plantear estrategias alternativas de desarrollo, como los aportes de la visión más estructuralista de cómo el territorio está inserto en lógicas y relaciones a escalas más amplias que deben ser consideradas.
En síntesis, el concepto de la espacialidad exige que las políticas tendientes a disminuir las inequidades no presupongan una teleología establecida en la ruta hacia el desarrollo, basada únicamente en la redistribución de factores genéricos, propios de una concepción del espacio como soporte muerto y no como territorio. Y esto solo se logra desde una perspectiva que aborde las diferencias no como “desigualdades” que deben tender a abolirse a partir de la búsqueda de una sola alternativa, de un sólo patrón de organización económica que todos deberían alcanzar, sino en términos de posibles alternativas no excluyentes unas de otras,5 donde sea posible identificar, reconocer y fortalecer las potencialidades de las iniciativas locales (teniendo en cuenta la articulación de la región con otras escalas) en el impulso de procesos que desemboquen en mayores niveles de desarrollo regional, este último concebido como un proceso continuo y asintótico de transformación estructural que garantice el aumento sostenido del espectro de oportunidades, capacidades y seguridades de los habitantes de la región (Boisier, 2001; PNUD, 2004). En el país hasta ahora se han emprendido los primeros esfuerzos por adelantar estudios e intervenciones con este enfoque6, y el conjunto del proyecto del Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (Odecofi) pretende ser uno de los pioneros en este campo.
HOMOGENEIDAD, SINGULARIDAD Y DELIMITACIÓN SOCIOCULTURAL
Una segunda perspectiva la encontramos en los estudios regionales desarrollados por una prolongada tradición de la historia y la antropología que, al interesarse por los aspectos sociales y culturales de los grupos sociales, abordan las regiones como unidades espaciales que se pueden delimitar y diferenciar en virtud de los grupos sociales asociados a ese territorio, y de las características homogéneas que portan —por raíces culturales, por historias y paisajes compartidos—. Así, las diferencias regionales se asumen desde el punto de vista de un “naturalismo etnológico”7 que asocia grupo, cultura y lugar, y muestra el mundo como un mosaico de ámbitos territoriales configurados por áreas continuas, delimitables y claramente diferenciables. Esta perspectiva se basa en un concepto de cultura que subraya su unidad y coherencia en virtud de lo compartido, lo conse...
Table of contents
- Portada
- Título
- Derechos de autor
- Introducción Clara Inés García y Clara Inés Aramburo
- A. ENFOQUES
- B. DISPOSITIVOS, PRÁCTICAS Y SABERES
- C. RETRATOS Y RELATOS
- D. ESPACIOS INTIMIDADOS
- E. TRAYECTORIAS: MILTON SANTOS