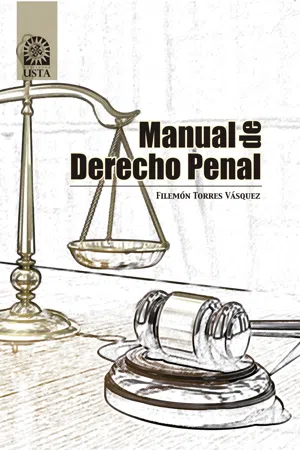
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Manual de derecho penal
About this book
En este Manual se presenta en forma sintetizada la parte general del Derecho penal, que se dicta en los programas académicos de Derecho. Se tiene la pretensión de desarrollar en su totalidad todas las materias que lo integran, haciendo el esfuerzo por aprovechar las escasas horas que se dictan en un semestre académico, las cuales, por regla general, resultan insuficientes. Su exposición resumida, empero, no sacrifica el rigor con el que se deben abordar los temas constitutivos de esta disciplina jurídica; se ha tenido especial cuidado en evitar que las inclinaciones teóricas que por su formación pudiera tener el autor resulten afectando la presentación esencial de los conceptos.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Manual de derecho penal by Filemón, Torres Vásquez in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Law & Law Theory & Practice. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Sección Tercera
LA TEORÍA GENERAL DEL DELITO
Capítulo VI
La teoría general del delito: concepto y evolución
1. Introducción
Del mismo modo que tiene una idea de lo que es un contrato o un tributo, el ciudadano sabe en forma intuitiva lo que es un delito. Este tipo de conocimiento, empero, no puede ser suficiente para quien quiera estudiar en forma seria el Derecho penal y para quien esté relacionado, de uno u otro modo, con la imposición de las consecuencias jurídicas del delito: las penas o las medidas de seguridad. Por razones de seguridad jurídica, quien esté en las situaciones indicadas precisa tener un bagaje conceptual lo más claro posible del delito. Ello demanda recurrir a las llamadas reglas de imputación de responsabilidad penal. La disciplina que se ocupa de sistematizar en forma coherente tales reglas es la Teoría General del Delito, llamada también Teoría del Hecho Punible o de la Conducta Punible. Esta disciplina, en tanto ciencia social, no ha permanecido estática, sino que desde su aparición ha experimentado mutaciones, conforme se ha desarrollado, de una parte, la sociedad y, de otra, el conjunto de la ciencia. En Colombia, como acontece con la generalidad de países de Latinoamérica, se sigue la dogmática jurídico-penal de raigambre alemana, en razón de que el grado de sistematización que ha alcanzado la ciencia penal alemana no sólo tiene un alto nivel de coherencia lógica, sino que refuerza las garantías que deben ser de la esencia de todo sistema penal (véase García, 2008, pp. 243–244; Hurtado, 2005, p. 368; Silva, 2007, p. 50)1. En este capítulo, se presentan en forma sumaria el concepto de la Teoría del Delito, su importancia y la forma como ha evolucionado desde su aparición.
2. Concepto de teoría del delito
La Teoría General del Delito, en tanto parte integrante de la dogmática jurídicopenal2, es la herramienta conceptual que cumple la tarea de descifrar y desentrañar todas las cuestiones relacionadas con la conducta punible, para fundamentar así la garantía de una administración de justicia igualitaria y justa, pues sólo el discernimiento de los vínculos internos del Derecho penal impiden que su aplicación esté expuesta a la contingencia y a la arbitrariedad de quien aplica la ley penal. La Teoría General del Delito estudia las características comunes que deben tener las conductas para ser consideradas delictivas; para lograr su cometido, toma como punto de partida las disposiciones sobre los presupuestos y consecuencias jurídicas que son válidas para todos los delitos. El Derecho penal en su parte especial describe conductas delictivas como las del homicidio, la estafa, el peculado, el genocidio, la rebelión, sólo por citar algunas de ellas; todas ellas tienen elementos propios que las particularizan y tienen también marcos punitivos específicos; no obstante ello, también tienen elementos que les son comunes: en todas ellas están involucradas instituciones jurídicas como la autoría y la participación, la tentativa, el concurso de delitos, la imputabilidad, las causales que pueden excluir la responsabilidad penal, entre otras. Estas últimas cuestiones constituyen el objeto de estudio de la Teoría General del Delito que, como resulta evidente, es producto de la generalización de las características comunes que presentan las conductas punibles consideradas individualmente (véase Muñoz, 2003, p. 19; Peña, 2005b, p. 268; Roxin, 1997, pp. 47–48; Welzel, 1976, p. 50).
Los estudiosos de la Teoría General del Delito aceptan en forma mayoritaria que para que una conducta sea punible, esto es, merecedora de pena, debe ser típica, antijurídica y culpable. Esta tripleta de conceptos son predicados que deben concurrir en una acción humana para su punibilidad; se las denomina categorías del delito, y alrededor de ellas se agrupan las llamadas reglas de imputación. Esta postura teórica ha sido acogida implícitamente por las legislaciones penales que siguen los lineamientos de la ciencia penal alemana; la ley penal colombiana lo acoge, además, en forma expresa, en el artículo 9 del Código Penal:
Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad.
Si bien es cierto que desde los albores del siglo XX existe consenso sobre la existencia de las tres categorías anotadas –cuatro, con la acción–, no lo es menos que no lo ha existido –en la actualidad tampoco lo existe– sobre el contenido que deben tener cada una de ellas. Se ha presentado, eso sí, un vivo y permanente debate en torno a ellos, que ha terminado por jalonar al conjunto de la ciencia penal. Las posturas teóricas que al respecto se han sucedido, se exponen a continuación.
3. Evolución de la moderna teoría general del delito
3.1 Consideraciones preliminares
Antes de abordar la evolución de la Teoría del Delito, es necesario presentar los conceptos que constituyen la base del sistema del Derecho penal: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Estos conceptos o estas categorías son peldaños o escalones de la estructura del delito y actúan progresivamente: si existe acción, se examina la tipicidad; si existe una conducta típica, se indaga por la antijuridicidad; si se acredita la antijuridicidad, se investiga si procede el juicio de reproche de la culpabilidad. Las nociones que a continuación se presentan se hacen con enunciados sencillos, pero que permiten tener una idea general de las categorías dogmáticas, una especie de lenguaje común para entender la exposición. El estudio a espacio de cada una de ellas, incluyendo las cuestiones que son objeto de debates, se hará en los lugares correspondientes.
3.1.1 Acción
Acción es un comportamiento exclusivamente humano que tiene un sentido en el mundo exterior y que obedece –o al menos es susceptible que así lo sea– a la voluntad de una determinada persona. Este entendimiento de acción elimina la posibilidad de que como tal sea considerada cualquier efecto que las fuerzas de la naturaleza, de los animales o de cualquier otra fuerza análoga hayan producido. Si de la esencia de la acción es la exterioridad, caen fuera del concepto los simples pensamientos, las actitudes internas y el modo de ser que haya podido formarse la persona durante su vida. Del mismo modo, no será considerada acción los sucesos que proceden ciertamente de la persona, pero que no han podido ser sujetados por su voluntad, verbigracia, los efectos producidos por actos reflejos, estados de sonambulismo, ataques epilépticos u otra suerte de convulsiones. La acción es, pues, el punto de partida de toda reacción jurídico-penal estatal y es, asimismo, el objeto de los predicados que se tratan a continuación (véase Mir, 1996, p. 152; Muñoz, 2003, p. 25; Roxin, 1997, p. 194).
3.1.2 Tipicidad
Para entender la tipicidad penal es necesario comprender primero qué es un tipo penal. Un tipo penal es cada uno de los delitos –prohibiciones o mandatos– que están descritos en la Parte Especial del Código Penal o en otras leyes especiales. Existirá tipicidad penal –es decir, habrá una acción típica– entonces, cuando la conducta humana coincide con alguna de tales descripciones; en otras palabras, la tipicidad es la adecuación de un hecho a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Así, verbigracia, si una persona causa daño a otra, en el cuerpo o en la salud, que signifique una incapacidad para trabajar o una enfermedad de hasta 30 días, realiza el tipo penal de lesiones personales, previsto en los artículos 111 y 112 del Código Penal colombiano. Aquí es central tener en cuenta la prohibición de la indeterminación de los tipos penales en tanto constituye una de las manifestaciones del principio de legalidad penal, ya estudiado en otro lugar de este libro (véase Muñoz y García, 1993, p. 231; Roxin, 1997, pp. 194–195).
3.1.3 Antijuridicidad
Del universo de conductas antijurídicas que se producen en la sociedad, el legislador selecciona, para amenazarlas con pena, las que considera que son las más graves y que lesionan los bienes jurídicos más importantes para la convivencia social. Si esta premisa es cierta, entonces con la verificación de la tipicidad, por regla general, la conducta también será antijurídica; sin embargo, este indicio de antijuridicidad puede ser desvirtuado en el caso concreto, si con la conducta típica concurre una causa de justificación; así, por ejemplo, cuando una persona mata a otra para defenderse de una agresión injusta, habrá cometido ciertamente una conducta típica de homicidio, pero ella estaría justificada por la causal de legítima defensa (numeral 6 del artículo 32 del Código Penal colombiano). La antijuridicidad, a diferencia de lo que ocurre con otras categorías de la teoría del delito, no es un concepto propio del Derecho penal sino un concepto unitario de todo el ordenamiento jurídico. La antijuridicidad, entonces, expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias de todo el ordenamiento jurídico. Cuando con la conducta típica no concurre una causa de justificación, estamos en presencia de un injusto penal, concepto que abarca las tres categorías que hasta este momento se están estudiando (véase Muñoz y García, 1993, p. 274; Roxin, 1997, p. 195; Welzel, 1976, p. 78).
3.1.4 Culpabilidad
Cuando se confirma que una acción es típica y antijurídica hay que indagar si de ella se puede hacer responsable al autor; si se puede atribuir el desvalor de dicha conducta antijurídica a su autor. No basta, pues, que se demuestre la relación de disconformidad entre la acción realizada y el ordenamiento jurídico sino que es preciso que también se pruebe que quien cometió el acto antijurídico pudo actuar de modo distinto, es decir, conforme a Derecho. El poder actuar de otra manera es el fundamento del denominado juicio de reproche que se le hace al autor de una conducta típica y antijurídica. Para poder realizar el juicio de reproche, es necesaria la concurrencia de la imputabilidad –capacidad de culpabilidad– y la inexistencia de causas de exculpación, verbigracia, el error de prohibición (que es objeto de estudio en el lugar pertinente de este libro). La diferencia entre una conducta justificada –es decir, no antijurídica– y una conducta exculpada –por ausencia de culpabilidad– está en que la primera es reconocida por el propio legislador como lícita –en virtud de lo cual debe ser tolerada por todo el grupo social, incluida la víctima–, al tiempo que la segunda sigue estando prohibida y no tiene por qué ser tolerada por la sociedad, particularmente por la víctima de la conducta antijurídica; no procede la legítima defensa contra una conducta justificada, pero sí contra una conducta exculpada (véase Mir, 1996, p. 530; Muñoz y García, 1993, p. 318; Roxin, 1997, p. 195; Welzel, 1976, p. 197).
En el debate sobre el contenido de cada una de las categorías anotadas han participado –y aún lo están haciendo, pues no se trata de una materia agotada, ni mucho menos– los más encumbrados exponentes de la ciencia jurídico-penal alemana y también de otros países. Se identifican cuatro etapas históricas en las que han tenido lugar los referidos debates; en cada una de ellas se han destacado con claridad algunos estudiosos, a los que, con razón o sin ella, se les adjudica el mérito de liderar una determinada escuela, tal como se expone en los párrafos que siguen.
3.2 Etapas de la evolución de la Teoría General del Delito
En los aproximadamente ciento cincuenta años en los que ha tenido lugar la evolución de la moderna Teoría General del Delito, es posible encontrar cuatro fases muy bien diferenciadas: el concepto clásico del delito (sistema clásico o causalista), el neoclásico (sistema neoclásico, neokantiano o teleológico), el finalista (sistema finalista) y el funcionalista o normativista (sistema racional-final o teleológico). Cada una de estas escuelas ha surgido en razón de los entornos culturales de toda índole y de su relación –no siempre posible de eliminar– con la concepción mantenida en la etapa precedente a la que la posterior pretende reformar y superar vía reforma de la edificación teórica recibida. Como podrá ser constatado más adelante, ninguna de las teorías posteriores ha logrado desplazar completamente a las antecedentes –no existe, entonces, ninguna concepción teórica que tenga pretensiones de pureza–; en razón de ello, actualmente cohabitan conceptos erigidos en las cuatro etapas o fases identificadas en el proceso evolutivo (Jescheck, 1981, vol. 1, pp. 271–272). Debe reseñarse, asimismo, que la moderna teoría del delito no ha nacido de la nada, sino que tiene antecedentes que se remontan hasta la primera mitad del siglo XIX, como se rememora a continuación.
3.2.1 Antecedentes de la moderna Teoría General del Delito
En la Teoría del Delito tradicional solamente se conoció la distinción entre la imputación objetiva (imputación fáctica) y la imputación subjetiva (imputación jurídica). La idea de que la Teoría del Delito debe estar formada por cuatro partes (cuatro categorías): acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, sólo tiene aproximadamente ciento cincuenta años y es producto del aporte, en distintas y sucesivas etapas, de diversos sistemas dogmáticos. Roxin (1997), por ejemplo, cita como antecedente de la actual sistemática de la Teoría del Delito la postura adoptada por Luden, quien, sin separar todavía acción y tipo, distinguió entre “1º) un fenómeno delictivo, provocado por una acción humana; 2º) antijuridicidad de esa acción; 3º) cualidad dolosa o culposa de esa acción…” (p. 236), aunque, advierte Roxin, Luden se apartó posteriormente de dicha propuesta.
A comienzos del siglo XIX era dominante, al interior de la doctrina, la idea de que antijuridicidad y culpabilidad no eran conceptos diferenciados, sino que ambos estaban incluidos en un concepto superior y más vasto denominado imputación, cuyo cometido era aislar el hecho como obra humana, diferenciándolo de la casualidad o fatalidad (Jescheck, 1981, vol. 1, pp. 272–273). Para Hegel (1820/1937) y sus discípulos penalistas, el delito era una unidad de sentido: la acción delictiva no se diferenciaba de la culpabilidad del autor, ya que solamente tenía la virtualidad de ser acción la manifestación de la voluntad moral del él; este filósofo alemán decía: “La exteriorización de la voluntad subjetiva o moral es acción” (p. 121) y
el derecho de la voluntad es sólo reconocer en su propio acto, como acción suya y sólo ser culpable de lo que ella sabe que de sus presuposiciones hay en su fin; de aquello que de ellas estaba implícito en su propósito. El acto sólo puede ser imputado sólo como culpa de su voluntad –como el derecho del saber. (p. 273).
La acción, para Hegel, era pues la imputación del hecho completo al autor; pero, además, sólo consideró dentro de tal concepto a la acción dolosa, tal como puede colegirse del aparte transcrito.
Se considera que fue el penalista hegeliano Albert Friedrich Berner quien por primera vez se refirió –en su Manual de Derecho Penal Alemán, de 1857– a la acción como el elemento central de la Teoría del Delito; en su opinión, el delito es acción –igual que su maestro Hegel, concluyó que “en tanto aquí se exteriorice lo interno, el suceso es querido, lo cual denominamos acción”–; todo lo demás que se afirma del delito son meros predicados que se añaden a la acción en tanto sujeto (véase García, 2008, pp. 246–247; Jescheck, 1981, vol, 1, p. 273; Roxin, 1997, p. 196). Rudolph von Jhering, fue el primero que, en su trabajo denominado “El momento de culpabilidad en el Derecho privado romano” de 1867, desarrolló para el Derecho civil el concepto de antijuridicidad objetiva, al demostrar que la culpabilidad es irrelevante en determinadas infracciones que producen efectos jurídicos. El planteamiento originariamente configurado para el Derecho privado fue adaptado para el Derecho penal por los representantes de la...
Table of contents
- Cubierta
- Portadilla
- Página legal
- Contenido
- Presentación
- Prefacio
- Sección Primera: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL
- Sección Segunda: INTERPRETACIÓN Y ÁMBITOS DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL
- Sección Tercera: LA TEORÍA GENERAL DEL DELITO
- Bibliografía General
- Cubierta posterior