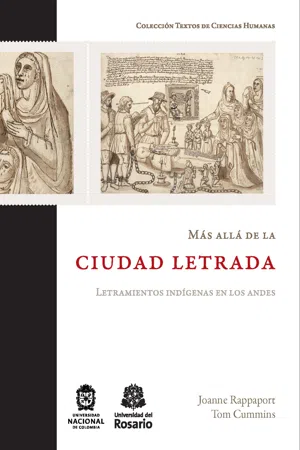![]()
Capítulo 1
Imaginar la cultura colonial
Los habitantes de los Andes se apropiaron de las formas europeas de representación dentro de un contexto colonial que era mucho más que un simple telón de fondo para sus acciones. Por el contrario, llegó a ser un componente integral de su visión del mundo. La naturaleza transculturadora de la vida indígena colonial problematiza las nítidas distinciones con las cuales tradicionalmente hemos dividido los mundos nativo y europeo en nuestros análisis históricos sobre América Latina. Aquí encontramos figuras indígenas coloniales como don Diego de Torres, que desafían las interpretaciones radicalmente polarizadas. Don Diego ejemplifica al mestizo de rango noble, que vivía en un mundo en el cual tales apelativos no eran necesariamente intrínsecos a los individuos, sino que eran sumamente contingentes, dado que el movimiento entre distintas categorías étnicas era fluido durante este periodo, mediado por distinciones de clase y de género (Kuznesof, 1995; Schwartz, 1995). La íntima participación de don Diego en la “ciudad letrada” y en el mundo de las nociones cristianas de moralidad e historia (Adorno, 1991a [1986]) era parte de los privilegios concedidos a la nobleza. Sin embargo, la base étnica y política de su reclamo por un estatus noble viene del hecho de que había sido cacique de Turmequé y que reivindicaba su derecho a reclamar el cacicazgo a través de su línea materna. Estas ambigüedades y contradicciones refutan el estereotipo de una esfera indígena colonial, rígida y herméticamente cerrada. ¿Cómo podemos entender a un individuo tan multifacético que se movía dentro de un espacio social en el cual los códigos culturales y las prácticas eran cuestionados y disputados tanto por nativos como por europeos? ¿Cómo podemos contextualizar el discurso cultural de don Diego dentro de un sistema colonial que no estaba caracterizado por categorías culturales primordiales y discretas, sino donde se reconocía que las clasificaciones étnicas operaban de modo simultáneo como herramientas de dominación, como modos de acomodación y como vehículos de resistencia? ¿Hasta qué punto podemos capturar el ethos de un mundo en el cual, tal como en el nuestro, la gente vivía realidades radicalmente multiculturales que en ese entonces no eran consideradas como notables o “híbridas” (Dean y Leibsohn, 2003)?
Hasta hace poco los estudios sobre los Andes coloniales tendían a clasificar los grupos culturales en dos “repúblicas” aisladas, siguiendo el modelo de la división administrativa del mundo colonial español en dos repúblicas: la de españoles y la de indios, sin prestar atención a las intrincadas conexiones e interfaces creadas por celebrados individuos como don Diego de Torres, al igual que por otros menos conocidos, como los testadores Juana Sanguino o don Andrés, cacique de Machetá. Fue apenas en la década de 2000 a 2010 que los académicos comenzaron a publicar textos en los cuales rechazan la utilidad analítica de este arreglo jurídico español, enfocándose en cambio en la emergencia de una cultura colonial en la cual las dos repúblicas no fueron tanto mundos cerrados sino escenarios críticos dentro de los cuales las representaciones, y finalmente el poder, fueron ejercidos por administradores coloniales y por agentes indígenas. Desde este punto de vista las dos repúblicas no son tanto un modelo analítico sino más bien una pista para interpretar sistemas de inequidad dentro de los cuales los sujetos indígenas lucharon por consolidar comunidades nativas recientemente estructuradas.
Un buen ejemplo de esta perspectiva es el trabajo de la historiadora de arte Carolyn Dean (2002 [1999]), quien, en su estudio sobre una serie de pinturas de las procesiones de Corpus Christi en Cuzco durante el siglo XVII, argumenta que estas representaciones de los señores hereditarios coloniales en trajes de gala incaicos representan no tanto el resurgir de la iconografía incaica, ofreciendo evidencia etnográfica de las formas de vida precolombinas, sino que más bien proclaman el triunfo de la cristiandad española, encarnando la alteridad indígena a través del vestuario. Así, el Corpus servía como una escenificación de la profanación cristiana de la cosmología incaica y, en un nivel secular, funcionaba como una arena en la cual los símbolos andinos podían ser empleados para consolidar una estructura de poder indígena bajo la guía de la Corona. Para Dean, los componentes aparentemente incaicos de la cultura colonial no pueden ser tomados sin cuestionamiento, sino que deben ser revaluadas dentro del sistema colonial administrativo y religioso. Así, sugiere Dean, la cultura colonial se puede comprender mejor como un proceso complejo de “re-lexificación” en el cual la sintaxis andina fue usada para enmarcar las expresiones europeas (2002 [1999]: 118-119, 148).
Cultura colonial y mestizaje
Bajo tales circunstancias, se hace difícil separar los hilos de la cultura colonial en paquetes aislados y separados culturalmente. El tejido puede ser mejor apreciado como una serie de “objetos enredados” (Thomas, 1991), en los cuales las voces de numerosos actores culturales de diferentes periodos históricos se encuentran inextricablemente entrelazados. En vez de visualizar el proceso de contestación como la confrontación entre dos polos opuestos, esperamos, siguiendo a Gruzinski (2000 [1999] 227), mirarlo como una “serie de modulaciones” que se van desarrollando con el tiempo, tanto entre los europeos como entre los nativos andinos, ambos pertenecientes a constelaciones sociales heterogéneas marcadas por una multitud de identidades culturales, raciales, ocupacionales y de género, que podían ser alteradas a través de una petición administrativa.1 Como con tanta elegancia demuestra Laura Lewis (2003) en su estudio sobre la negociación de las castas en el México colonial, la interacción entre españoles, indios, africanos, mulatos y mestizos conlleva la fertilización cruzada de discursos y prácticas, desde la ley europea hasta la hechicería indígena y el ritual africano.2 Las formas culturales se movían en todas las direcciones, mediadas por la jerarquía colonial del estatus y el marco legal europeo que la fortalecía. Sin embargo, los miembros de las castas subordinadas no se encontraban sin ningún recurso para acceder a sus propias fuentes de poder sobre aquellos provenientes de las categorías dominantes; ellos contrarrestaban el poder colonial con prácticas rituales que emergían de todas las tradiciones culturales, pero que se enfocaban en la potencia de la hechicería indígena.3 De hecho, los sistemas de poder y de representación estaban entrelazados en el mundo colonial español.
El resultado final es una cultura colonial compleja, que en lenguaje actual sería llamada “híbrida”. La hibridez ha llegado a substituir al “mestizaje” —el proceso de llegar a ser mestizo— en buena parte de la producción escrita contemporánea. Comúnmente, no ha sido visto como un proceso, sino como un momento de confrontación y mezcla (García Canclini, 1989; Rosaldo, 1995). Este tipo de aproximación produce un tipo de “presente etnográfico en el pasado” que no ha sido de utilidad para estudiar la larga duración del cambio cultural que se desenvuelve a lo largo de los siglos de dominación española.4 Para evitar esta dificultad, y en un intento por esquivar la metáfora biológica encarnada en la noción de hibridez, la cual implica esterilidad, escogeremos hablar en cambio de “cultura colonial”.5
Existe una fecha concreta a partir de la cual podemos empezar a hablar de cultura colonial en las Américas: 1492. Sin embargo, la sedimentación e interpenetración de diversas culturas tiene raíces mucho más profundas que anteceden al imperio colonial español. La administración política de la heterogeneidad cultural y las maneras en las cuales los individuos asumían identidades dentro de la jerarquía social colonial no fueron propias solamente de la dominación española en América. Instituciones tales como la encomienda (una merced hecha a los conquistadores para controlar el tributo de las poblaciones conquistadas), la doctrina (la estructura de adoctrinamiento cristiana a nivel de los pueblos de indios) y el requerimiento (la proclamación leída a los rivales militares requiriéndoles que se sometan a la cristiandad o mueran en la guerra) fueron todas apropiadas de la Reconquista, el proceso de varios siglos desde que los Reyes Católicos de Castilla despojaron a los moros del control de la península ibérica (Garrido Aranda, 1980; Fletcher, 1992; Seed, 1995). En otras palabras, el entrecruzamiento cultural en juego en las Américas emergió de las experiencias anteriores y en curso, dando lugar a instituciones cuyo significado es considerablemente más complejo de lo que puede explicarse a través de la polaridad español/indio o por una noción de hibridez que privilegia el contacto inicial.
Individuos como Diego de Torres, el Inca Garcilaso de la Vega y Muñoz y Camargo, todos mestizos que se identificaban política y culturalmente con sus raíces aristócratas maternas, experimentaban desde lo personal esta tremenda heterogeneidad al llegar a Sevilla, el puerto de desembarque desde las Américas. Allí deambulaban por los caminos laberínticos de la ciudad medieval, a diferencia de la acostumbrada cuadrícula de calles derechas que se intersectan unas a otras que caracterizaban la organización de las comunidades coloniales urbanas en las cuales ellos habían crecido. A medida que caminaban por la ciudad se encontraban con la cultura cristiana española que superponía bases romanas, visigodas e islámicas. Las mezquitas de Sevilla y Córdoba habían sido convertidas desde tiempo atrás en catedrales y la Alhambra de la dinastía Nasarid en Granada había sido recientemente transformada por su yuxtaposición con la geometría renacentista del palacio de Carlos V. Cómo esta fenomenología jugaba en sus mentes, quizás para expandir su conciencia de la complejidad cultural, social y política, es difícil de calcular. Pero al menos ellos no se sintieron solos o únicos, sino más bien conectados con una larga empresa en la cual, a veces, su mundo en América era una proyección de los deseos o planes, arquitectónicos, políticos y sociales, no realizados en España. Podría decirse que tenían una doble visión: contaban con las bases para hacer una comparación que constituyera no solo el inverso de los términos empleados por los españoles que migraron al Nuevo Mundo, sino una ventaja conceptual moldeada por las asimétricas relaciones políticas y sociales en las cuales ocurrían sus vidas cotidianas.
No asumimos, por tanto, que la mezcla cultural colonial sea un proceso neutral o unilateral. En cambio, nuestra visión sobre la cultura colonial incorpora la noción de que en la sociedad española americana, étnicamente estratificada, la apropiación de elementos culturales y la producción de identidades coloniales deben abordarse a través de una detallada consideración del funcionamiento del poder, tanto de los colonizadores como de los colonizados (Bhabha, 2002 [1994]: 72). Para Homi Bhabha (2002 [1994]: 18- 19), cuando se escribe acerca del colonialismo británico de siglo XIX y XIX, la hibridez cultural (su terminología, no la nuestra) emerge de la fluidez de lugares e identidades provocada por el enorme movimiento de personas a lo largo del mundo y que fue iniciada por el colonialismo europeo. En un sentido, re-imagina la comunidad imaginada de Benedict Anderson (1993 [1983]) para permitir las diferencias que marcan la creación de comunidades globales. En cada contexto, la cultura es rearticulada en relación con los roles políticos, económicos y sociales de los diferentes actores. Desde el punto de vista de Bhabha, la tradición de los colonizados no es algo que “sobrevive” desde el pasado, sino que, en cambio, es continuamente “reinscrita” toda vez que se intersecta con el poder transformador de la cultura del colonizador. Esto significa que para Bhabha la “hibridez cultural” se trata de articular la diferencia a través de la negociación en situaciones concretas de asimetría social y no de la fusión de tradiciones primordiales.6
Este proceso de re-inscripción de la tradición dentro de una cultura dominante es algo incrustado en la modernidad y en el surgimiento de la dominación global europea, cuyos comienzos son evidentes en el proyecto colonial español (Mignolo, 2013 [2000]). Es algo reconocible tanto en los Andes como en México. La nobleza incaica del Cuzco a mediados del siglo XVII desplegaba su alteridad en las pinturas del Corpus Christi vistiendo símbolos y trajes incas.7 Guaman Poma reclamaba su derecho legal sobre los territorios de Chupas dibujando los retratos de sus ancestros, forzando así al espectador a reconocer su legitimidad, apelando a las profundas diferencias culturales localizadas temporalmente antes de la conquista española. Sin embargo, otros nobles nativos, tales como los caciques de los Andes septentrionales, objeto de nuestro interés, reclamaban sus nuevos derechos “tradicionales” enfatizando su integración cultural y política dentro de las normas españolas. Tales reclamos hacían ya parte del guion de las respuestas a las preguntas redactadas, apegándose a las formulas pre-establecidas contenidas en las presentaciones de las probanzas de méritos, como la que fue presentada por el funcionario indígena boliviano don Fernando Ayra de Arritu, cacique principal y gobernador de Copoatá, en 1639. Una de las preguntas indagaba por las actividades de don Fernando Chinchi, su padre:
Si saben que el dicho don Fernando Chinchi en mas de treinta años que sirvio el dicho officio de gobernador del dicho pueblo de Copoata acudio en la forma rreferida al enterar de la mita de las tassas [...] fue persona que con su industria solicitud y diligencia por ser mui celoso del servicio de Dios se hizo y edifico el pueblo de Pocoata una de las mas ssumptuossas y mejores yglesias que hay en todas las provincias para cuia fabrica dio de su parte mucha summa de pesos por que fue buen cristiano temorosos de dios obedientes a los mandatos de las Justicias de buen entendimiento y much capacidad y que siempre se trato con mucho lustre y adorno de su persona y como tal andaba siempre en abito de español y trujo armas ofensivas y defensivas con permicion y licencia del señor de Monteclaros Virrey que fue de estos rreinos (AGI/S, 1634: 8v).
Lo que se enfatiza aquí no es la alteridad del cacique sino su éxito en adecuarse a los dictámenes y costumbres españolas.
Como don Fernando Ayra de Arritu, la identidad cultural de don Diego de Torres es la de alguien que busca establecer su autoridad tradicional no blandiendo los signos de la tradición, sino más bien a través de su aparente ausencia. Sus escritos legales y otra documentación acerca de su lucha por retener su cacicazgo no apuntan a señalar las maneras en las cuales su comportam...