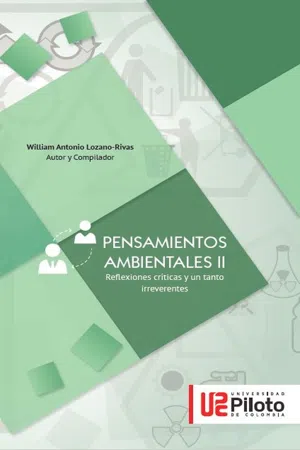![]()
CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA: SOBRE EL MANEJO DE BIENES AMBIENTALES COMUNES
Alejandro Arango Ramírez
Varios investigadores de los problemas ambientales —ecólogos, biólogos, economistas, sociólogos, administradores ambientales, entre otros—, están muy familiarizados con la Tragedia de los Comunes. Esta afamada teoría formulada por Garret Hardin (1915-2003), influyente académico de la ecología humana, postula que el manejo de los bienes comunes está destinado al fracaso porque el ser humano parece predeterminado a privilegiar la búsqueda de su bienestar individual sobre los beneficios colectivos (Hardin, 2009). En resumen, como los bienes comunes son de todos y por lo tanto de nadie, hay una tendencia a la tragedia en el manejo de activos naturales como las playas o parques públicos, el aire, los andenes, los lagos, los bancos de peces, algunas zonas boscosas, la biodiversidad, algunos sistemas de abastecimiento de agua y demás…
En años más recientes, esta teoría, planteada en 1968, ha sido debatida por varios científicos sociales, entre los cuales la más sobresaliente ha sido el premio Nobel de economía Elinor Ostrom (1933-2012). No obstante, en este escrito me enfocaré en algunas experiencias y situaciones hipotéticas sobre el manejo de bienes comunes ambientales principalmente desde la perspectiva de Hardin. Me centraré tanto en la descripción como en algunas ideas claves para enfrentar el problema.
Antes de comenzar es importante recalcar que, según Hardin, la tragedia ocurre principalmente por las características de no exclusividad que definen a los bienes públicos (los comunes corresponden a una tipología de los bienes públicos). Mientras que, en el caso de los privados, las personas tienen la potestad de excluir al resto de los individuos de la sociedad de su uso o consumo, esto no puede darse con los bienes públicos. Piénsese que cuando adquirimos un bien privado, como por ejemplo un teléfono celular, bajo condiciones normales, tenemos la capacidad de impedir que otros se apropien de él. Se considera a la exclusividad como un atributo deseable porque en cierta medida esto asegura el buen uso: supuestamente, como dueño de un smartphone, tendré incentivos para conservarlo porque cualquier acción que disminuya su valor (como una caída que dañe su pantalla), generará un costo que recaerá directamente sobre mí, y por tanto no podré seguir usando mi capitalistamente atractivo y nuevo celular de forma cómoda, ni podré transarlo a precio óptimo cuando decida incursionar en la próxima y pasajera ola de la moda smart o la que sea que impere en el momento.
El problema con los bienes comunes —diría Hardin— es que al ser no exclusivos los costos de su degradación no recaen sobre un único agente, sino que más bien se reparten entre quienes lo comparten. Por ejemplo, cuando una industria hace uso de un bien público por excelencia como el aire, el costo de la contaminación que genera una de sus chimeneas —en la forma de alteración del paisaje, emisión de gases efecto invernadero, enfermedades respiratorias y otras— no lo asume solamente ésta; el costo de la contaminación se distribuye entre los agentes que sufren estas consecuencias. Inclusive, si existiera un sistema que formule y haga cumplir normas sobre el uso del aire y asegure el pago de una multa, es cuestionable si el monto pagado sería igual al costo que los vecinos asumieron por una acción degradante de la calidad ambiental que ni siquiera fue ocasionada por ellos. Pero la paradoja sobre el uso de los bienes públicos es que aunque el costo de las acciones sobre éstos no lo asumen exclusivamente los generadores, los beneficios sí son recibidos sólo por ellos mismos (la renta por la venta de los productos que la empresa pudo sacar al mercado gracias a esa chimenea se dirige exclusivamente hacia la compañía). Siendo así, la conclusión parece clara: mientras los propietarios de bienes privados parecen tener incentivos intrínsecos para su buen uso, los incentivos relacionados con el manejo de los bienes públicos parecieran condenarlos a la tragedia. ¿Cuál es la razón?, como co-propietarios de estos bienes podemos obtener beneficios directos por apenas una fracción del costo.
Aunque lo anterior podría verse como una teoría general no necesariamente explicativa de situaciones específicas —y de hecho varios resultados empíricos han llegado a revaluar algunos de los supuestos de Hardin—, lo cierto es que la tragedia no hace más que manifestarse en la problemática ambiental. A mí me ha pasado más de una vez y probablemente a quienes leen esto se les están disparando en sus cabezas algunos recuerdos trágicos.
Los ejemplos abundan: un articulado de Transmilenio —aquel sistema de transporte que en su nombre expresa sus fracasadas aspiraciones vanguardistas— lleno hasta la coronilla de seres semejantes a personas con interés aparente en reconfigurar las prácticas reproductivas naturales; la reconversión de paisajes, otrora refugio de innumerables y variables colores, texturas y sonidos, ahora homogeneizados en inmensas pasturas que soportan bancos vivientes de carne, las cuales también hacen de representantes del fetiche humano por la simplificación de la realidad; andenes y parques públicos plagados de algo parecido a minas quiebra-patas previamente excretadas por canes desprevenidos, algunos de ellos misericordiosamente adoptados por quienes escogieron saciar de esa manera sus ansias de enternecimiento; emisiones gaseosas ocasionadas por vehículos en estado de chatarrización —pero aún así en movimiento— que ennegrecen la vista, enrojecen los ojos y obstruyen la respiración, todo a la vista de esos personajes de verde cubierta que sólo se dignarán a ver el problema si estiman la posibilidad de una moderada renta a ser negociada en el mercado informal.
Seguramente muchos han experimentado algo similar al visitar sitios donde el interés turístico nace principalmente de sus cualidades ambientales. Me pasó alguna vez al visitar el lago de Tota. Una búsqueda rápida en internet arroja algunos datos interesantes sobre el ecosistema: con algo así como 6000 Ha de extensión, este lago alto-andino es el más grande de Colombia, su cuenca alberga una población de aproximadamente 22.000 personas y abastece de agua a unas 350.000. Se estima que alberga unas 145 especies de aves, 12 de ellas endémicas y 3 en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Fundación Montecino, 2015); ubicado a unos 3.115 m.s.n.m., es considerado —después del Titicaca— el segundo lago navegable más alto de Sudamérica (Wikipedia, 2016). En 2012, esta esmeralda boyacense recibió el para nada codiciado premio Grey Globe, un reconocimiento otorgado por la World Wetland Network (WWN) a los ecosistemas de humedal en estado de amenaza. Entre las razones difundidas para destacarlo se encuentran el estado deplorable de sus aguas, contaminadas por vertimientos industriales, domiciliarios y agrícolas (World Wetland Network, 2012), siendo estos últimos asociados principalmente a escorrentías e infiltraciones químicas y orgánicas provocadas por los cultivos de cebolla, cuyos surcos saltan a la vista en las zonas planas e inclinadas que rodean unas aguas engañosamente cristalinas. Otro tema que llamó la atención de la WWN fue el de los efectos perturbadores de la calidad ecosistémica acaecidos por la introducción de la trucha, una especie de interés piscícola considerada por Parques Nacionales Naturales de Colombia dentro de la categoría de invasora y que en el lago se le considera causante de la extinción del pez graso (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016).
Además de la belleza natural que inevitablemente invade al ojo cuando desde el municipio de Aquitania uno se apresta a descender por las laderas de la inmensa cuenca, la tragedia puede hacerse evidente cuando se usa un modesto lente crítico. Más aún cuando se ingresa, especialmente en época de temporada alta, a Playa Blanca, uno de los lugares que mayor interés suscita entre los turistas.
La experiencia puede calificarse fácilmente de nefasta: una entrada vehicular altamente caótica, con filas de vehículos en lento movimiento que no se sabe si entran o van de salida. Allí no se puede conocer el estado de ocupación de la playa porque la entrada se ubica en una zona alta a varios cientos de metros del destino final. El escenario se ve reforzado por las ruidosas ofertas hechas por los lugareños, quienes con trapos o banderas señalan varios sitios de parqueo informal pobremente equipados. Una señora recolecta el dinero de la tarifa de entrada, un monto que aunque de ninguna manera corresponde con los, a pesar de todo, invaluables atributos escénicos de la cuenca, uno sabe que luego de unas 6 horas de viaje desde Bogotá se sentirá pagando obligado.
Luego del pago de la entrada (no del parqueadero, porque preferimos ubicar el vehículo más allá de la taquilla, en el sitio oficialmente preparado por “las autoridades”), nos dispusimos a ingresar a lo que ingenuamente uno esperaría ser un espacio de sosiego. Por el contario, el paisaje de arenas blancas, inmenso espejo de agua y varias tonalidades de verde, se mezcla asimétricamente con multicolores hordas humanas pululantes como hormigas (si tan sólo fueran hormigas). El vallenato parece ser el género preferido por la masa, pero entre las voluminosas notas emitidas por decenas de parlantes de innumerables carros, también se confunden la ranchera, la salsa, el merengue y el reggaetón; botellas y latas de gaseosas y de varios tipos de licor (éstos últimos parecen haber exaltado algunos ánimos) coexisten con icopores, aluminios, plásticos, desechos orgánicos y con prominentes y velludas barrigas desparramadas por la blanca planicie. Cuando pensamos que haciendo algún esfuerzo podrían descifrarse las notas predominantes del momento, nos invadió el ruido motorizado de unas mini-motos que adolescentes usan para dar descontextualizados y dinámicos brincos, todo esto en una pista localizada a sólo unos pocos metros de las sagradas aguas que los Muiscas denominaron “el ombligo del mundo”.
El problema se puede replicar fácilmente pero con otros matices. Curiosamente viví una experiencia muy similar en otra “playa blanca” colombiana, ubicada a unos 600 Km de la de Tota en la Isla de Barú, cerca de Cartagena. En este lugar, donde el tema de la congestión tampoco fue menor (ver figura 1), los habitantes de la zona contaban cómo, más o menos, a partir de los últimos 10 años varios hoteles que podrían categorizarse dentro de lo “informal” (no quiero decir “ilegal” porque por fortuna no soy abogado) han ido ocupando lentamente una zona contigua que denominan Playa Tranquila. Estas construcciones, que observadas detenidamente pueden parecer improvisadas, se ubican en plena zona de playa, las cuales en Colombia son legalmente consideradas —qué paradójico— como públicas (Dirección General Marítima – Autoridad Marítima Colombiana, 2013). Se trata de locaciones que al ser adecuadas rápidamente, antes de que otros lo hagan y al menor costo posible, no cuentan con las instalaciones necesarias para asegurar provisión de agua potable o tratamiento de vertimientos en condiciones óptimas. Al preguntar sobre los mecanismos usados por los “dueños” para asentarse en la zona, las respuestas apuntan a que luego de unos años de ocupación (no usaré la palabra “invasión” por la misma razón expresada anteriormente) al Estado le será prácticamente imposible sacarlos porque inclusive el tiempo les dará herramientas legales para demostrar posesión del terreno (tengo entendido que algo similar ocurre con varias ocupaciones informales, desde las más improvisadas hasta las más cachetudas, de los cerros orientales de Bogotá).
Figura 1. Congestión en Playa Blanca, Isla de Barú, muy similar a la vivida en Playa Blanca del Lago de Tota.
Fuente: Alejandro Arango Ramírez, mayo de 2016.
Figura 2. Hoteles en Playa Tranquila a sólo 15 minutos a pie desde la aglomerada Playa Blanca.
Fuente: Alejandro Arango Ramírez, mayo de 2016.
Curioso, en esta Playa Blanca fue también que la población local identificara como “privada” una zona de playa administrada por una reconocida cadena hotelera internacional que por cierto también cuenta con algunas instalaciones en los bordes del Lago de Tota. Una observación desde la distancia permitió identificar, en primer lugar, una ausencia de congestión en la zona, y segundo, que, además del precio, el criterio de exclusión por el uso de esa playa aplicado por el hotel fue el de adecuarla en medio de una zona de manglar que dificulta significativamente el acceso a pie.
Otro aspecto me llamó la atención, esta vez relacionado con otra falla del mercado, diferente al de los bienes comunes: la de la información imperfecta. Playa Tranquila —lugar que luego nos dimos cuenta hacía verdadero honor a su nombre (ver figuras 2 y 3)—, a pesar de encontrarse a sólo 15 minutos a pie de la aglomerada Playa Blanca, no era visitada por muchos. Aparentemente, la gente quería evitar un costo de transporte en lancha que algunos proveedores del servicio ofrecían, al mismo tiempo que ocultaban el dato sobre las facilidades de acceso a una experiencia mucho más cercana al regocijo. Igualmente, los dueños de los negocios de comidas, bebidas, frutas, artesanías, gafas, trenzas, masajes y demás cosas que se suelen vender en las playas costeras colombianas, constantemente desanimaban a los visitantes sobre las cualidades del sitio a pesar de que era fácilmente avistable desde el tumulto: “eso queda muy lejos”, “a esa playa no dejan entrar”, “esa está tan llena como esta, sólo que desde aquí no se nota”. Los de mi grupo tuvimos la fortuna de estar acompañados de un conocedor de la zona, razón por la cual el trayecto a pie nos llevó del infierno al paraíso.
Figura 3. Playa tranquila y algunos de sus servicios ecosistémicos, ¿cuánto durará el encanto?
Fuente: María Antonia Serna, excepto la imagen superior derecha que es de Alejandro Arango, mayo de 2016.
El hecho de que no haya un agente con derechos exclusivos sobre este tipo de zonas hace que los beneficios de degradarlas sean mucho mayores a sus costos: mientras la renta por la venta de un gajo de cebolla va exclusivamente para el agricultor, al compartirse los efectos nocivos que el proceso productivo generó en la calidad del agua con el resto de los 350.000 habitantes abastecidos por la cuenca, el costo total de la producción es mínimo; esto incluso cuando se consideran la mano de obra, los insumos y el capital. Aunque instalar un hotel en condiciones de informalidad implica una muy segura posibilidad de lucrarse de unos atractivos escénicos particulares, los costos en los que posiblemente se incurra a futuro por una mayor congestión, degradación de la calidad del agua, del paisaje y pobre manejo de residuos sólidos y orgánicos, serán compartidos con los otros hoteles que ya existían y con los usuarios del lugar. Aunque también es cierto que al ingresar a una locación repleta de humanos se sabe que se asumirán enormes costos por estrés y frustración, igualmente podría ser que estos sean menores a los que ya se asumieron durante el trayecto de llegada al sitio (6 horas de viaje en carro desde Bogotá al Lago de Tota; más o menos 300 mil pesos cuesta el alquiler de una van con capacidad de 10 pasajeros desde Cartagena hasta Playa Blanca, Barú)… Tal vez desde ese punto de vista resulte razonable que muchos decidan hacinarse y mucho más lo es que varios resulten entregándose a la algarabía y la embriaguez (ya entrados en gastos, ¿qué más hacemos?).
Como pareciera que las descripciones anteriores dejaran de lado el asunto cultural, quiero enfocarme ahora en explicar por qué considero más las características intrínsecas de los bienes comunes que los patrones culturales humanos como origen del problema. De hecho, una pregunta que seguramente surge del análisis anterior es: ¿si en todos los países hay playas y otros bienes públicos, por qué parece que algunas culturas logran manejarlos mejor que otros? Desde mi punto de vista, ésta es una pregunta específica de una mucho más general: ¿por qué algunos países o culturas crean un mejor estado de bienestar para las personas que otros? El segundo es un cuestionamiento sobre el cual ya se encuentran varias respuestas satisfactorias, en las cuales el bienestar económico de los países ha sido ampliamente explicado desde las instituciones, definidas éstas como las reglas de juego que orientan y regulan el comportamiento de los individuos de una sociedad. Es decir, se ha dicho que las diferencias en los niveles de prosperidad de las naciones se explican por las diferencias en las reglas de juego que sus sociedades han instaurado para su convivencia (Acemoglu...