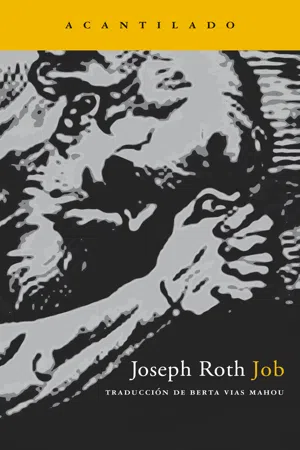![]()
PRIMERA PARTE
![]()
I
Hace muchos años vivía en Zuchnow un hombre llamado Mendel Singer. Era devoto, temeroso de Dios y normal y corriente, un judío como cualquier otro. Ejercía el modesto oficio de maestro. En su casa, que constaba tan sólo de una espaciosa cocina, transmitía a los niños el conocimiento de la Biblia. Instruía con auténtico celo y sin resultados espectaculares. Cientos de miles antes que él habían vivido y enseñado de la misma manera.
Tan insignificante como su carácter era su pálido rostro. Una barba negra y cerrada lo enmarcaba por completo. La barba le cubría la boca. Los ojos eran grandes, de color negro, perezosos y estaban semiocultos por unos pesados párpados. En la cabeza llevaba una gorra de reps de seda negra, ese tejido con el que a veces se fabrican corbatas baratas, pasadas de moda. El cuerpo, embutido en un caftán judío a media pierna típico del país, cuyos faldones revoloteaban cada vez que Mendel Singer se apresuraba por la callejuela, golpeando con un aleteo fuerte y regular la caña de sus altas botas de cuero.
Singer parecía tener poco tiempo y un montón de asuntos urgentes. Sin duda su vida era siempre difícil, y a veces incluso un tormento. Tenía que vestir y alimentar a una mujer y tres hijos—ella estaba embarazada del cuarto—. Dios había concedido fertilidad a sus entrañas, serenidad a su conciencia y pobreza a sus manos. No tenían oro que pesar y ni un solo billete que contar. A pesar de todo, su vida transcurría sin sobresaltos, como un pobre arroyuelo entre míseras orillas. Cada mañana Mendel daba gracias a Dios por el sueño, por el despertar y por el día que despuntaba. Al ponerse el sol, rezaba de nuevo. Cuando el cielo aparecía salpicado con las primeras estrellas, rezaba por tercera vez. Y antes de echarse a dormir, susurraba una rápida oración con labios cansados, aunque fervientes. Dormía sin sueños. Tenía la conciencia tranquila. El alma, pura. Nada de lo que arrepentirse y nada que pudiera codiciar. Amaba a su mujer y se regocijaba con su carne. Con sano apetito devoraba sus comidas rápidamente. A sus dos hijos pequeños, Jonás y Schemarjah, los azotaba por desobedientes. Pero a la más joven, su hija Mirjam, la acariciaba a menudo. Había heredado su cabello y sus ojos negros, perezosos y tiernos. Sus miembros eran delicados, frágil su esqueleto. Una joven gacela.
Mendel instruía a doce alumnos de seis años en la lectura y memorización de la Biblia. Cada uno de los doce le traía cada viernes veinte copecs. Eran los únicos ingresos de Mendel. Acababa de cumplir los treinta años. Pero sus expectativas de ganar más eran escasas, cuando no por completo inexistentes. Cuando los alumnos se hicieran mayores, acudirían a otro maestro más sabio. La vida se encarecía de año en año. Las cosechas se volvían cada vez más y más pobres. Las zanahorias se encogían. Los huevos estaban vacíos. Las patatas se helaban. La sopa salía aguada. Las carpas, delgadas, y los lucios, pequeños. Los patos, flacos. Los gansos, duros. Y las gallinas, no tenían nada.
Así sonaban las quejas de Deborah, la mujer de Mendel Singer. Era una hembra y a veces la llevaba el demonio. Codiciaba las posesiones de aquellos que eran más ricos y envidiaba a los comerciantes por lo que ganaban. A sus ojos, Mendel Singer era demasiado poco. Le echaba en cara los hijos, el embarazo, la carestía, los bajos ingresos y a menudo incluso el mal tiempo. Los viernes frotaba el suelo hasta que se ponía amarillo como el azafrán. Sus hombros anchos se encogían arriba y abajo a un ritmo regular. Sus manos fuertes restregaban por todas partes cada una de las tablas. Sus uñas se metían en los cabios y en las rendijas que había entre las tablas y rascaban extrayendo la negra basura, que arrasaba por completo el oleaje que salía del cubo. Como una montaña amplia, vigorosa, en movimiento, se arrastraba por la desnuda habitación, pintada de azul. Afuera, delante de la puerta, se aireaban los muebles. La cama marrón, de madera. Los sacos de paja. Una mesa con la superficie pulida. Dos bancos largos y estrechos, de tablones horizontales, sujetos por otros dos verticales. Tan pronto como las primeras tinieblas exhalaban su aliento en la ventana, ella encendía las velas, en candelabros de alpaca, se llevaba las manos al rostro y oraba. Su marido volvía a casa, envuelto en seda negra. El suelo brillaba frente a él, amarillo, como un sol que se derritiera. Su rostro se reflejaba en él más blanco que de costumbre. Y también su barba se veía más negra de lo habitual. Se sentaba, cantaba una cancioncilla. Después, padres e hijos sorbían la sopa ardiendo, sonreían frente al plato y no decían una sola palabra. El calor se elevaba en el cuarto. Brotaba de los cuencos, de la sopera, de los cuerpos. Las velas baratas en los candelabros de alpaca no lo soportaban y comenzaban a doblarse. La estearina goteaba sobre el mantel a cuadros azules y rojos como la teja, y en un abrir y cerrar de ojos se formaba una costra. Alguien abría la ventana, las velas se recuperaban y seguían ardiendo en paz hasta que se consumían. Los niños se acostaban sobre los sacos de paja, cerca de la estufa. Los padres se quedaban un rato sentados y con un aire de triste solemnidad observaban las últimas llamitas azules, cuyas lenguas dentadas brotaban de la cavidad de los candelabros, hasta que, ondulándose, se hundían con suavidad. Un juego de agua hecho con fuego. La estearina se quemaba despacio, sin llama. Finas hebras de humo azulado surgían de los restos de las mechas carbonizadas y ascendían hacia el techo.
—Ah—suspiraba la mujer.
—No suspires—reconvenía Mendel Singer.
Y guardaban silencio.
—¡Vamos a dormir, Deborah!—ordenaba él. Y empezaban a murmurar una oración vespertina.
De este modo, al final de cada semana llegaba el Sabbat. Con silencio, velas y cánticos. Veinticuatro horas más tarde se sumergía en la noche, que encabezaba el gris cortejo de los días de la semana, una sucesión de fatigas. Un caluroso día de finales de verano, a las cuatro de la tarde, Deborah dio a luz. Sus primeros gritos se sumieron en la salmodia de los doce alumnos. Se fueron todos a casa. Empezaron siete días de vacaciones. Mendel tuvo un nuevo hijo. El cuarto. Un varón. Ocho días después fue circuncidado y le pusieron de nombre Menuchim.
Menuchim no tenía cuna. Flotaba en medio del cuarto en un cesto hecho de varas de mimbre trenzadas, sujeto con cuatro cuerdas de un clavo en el techo, como una araña de cristal. Con un leve toque de sus dedos, no del todo faltos de amor, Mendel Singer rozaba de vez en cuando el cesto colgante, que enseguida empezaba a balancearse. Aquel movimiento calmaba por un rato al bebé. Pero a veces no había forma de luchar contra su deseo de lloriquear y gritar. Su voz graznaba por encima de las frases sagradas de la Biblia. Deborah se levantaba del taburete y bajaba al bebé. Blanco, hinchado, colosal, su pecho afloraba por la blusa abierta, atrayendo poderosamente la mirada de los otros chicos. Era como si Deborah amamantara a todos los presentes. Sus tres hijos mayores la rodeaban, celosos, ávidos. Se hacía el silencio. Se oían los chupeteos del lactante.
Los días se estiraban hasta formar semanas. Las semanas crecían hasta constituir meses. Doce meses hacían un año. Menuchim seguía bebiendo la leche de su madre, una leche esporádica, transparente. No podía ponerle en el suelo. Cuando contaba trece meses de vida empezó a hacer muecas y a gemir como un animal, a respirar con precipitación galopante y a jadear de una forma sin precedentes. Su gran cabeza colgaba con pesadez, como una sandía, sobre su cuello delgado. Su frente, ancha, se plegaba y llenaba de surcos por todas partes, como un pergamino arrugado. Tenía las piernas torcidas, sin vida, como dos arcos de madera. Sus descarnados bracitos se agitaban y contraían convulsos. Su boca balbuceaba sonidos ridículos. Si le daba un ataque, se le sacaba de la cuna y se le sacudía a conciencia, hasta que el rostro se ponía azul y él casi perdía el aliento. Entonces se recuperaba lentamente. Le aplicaban té hervido—en varios saquitos—sobre el escuálido pecho y le envolvían el fino cuello en tusílago.
—No es nada—decía el padre—. Es por el crecimiento.
—Los hijos salen a los hermanos de la madre. ¡A mi hermano le pasó lo mismo durante cinco años!
—¡Remitirá!—decían los demás.
Hasta que un día se declaró la viruela en la ciudad. Las autoridades prescribieron la vacunación y los médicos se metieron en las casas de los judíos. Algunos se escondieron. Pero Mendel Singer, el justo, no huía ante ningún castigo divino. También aguardó la vacuna con toda confianza.
Una mañana ardiente y soleada, la comisión se internó por la calleja en la que vivía Mendel. La última de la fila de casas judías era la de Mendel. Junto a un policía, que llevaba un gran libro bajo el brazo, avanzaba el doctor Soltysiuk, con su bigote rubio ondeante en el rostro moreno y unos quevedos de montura dorada sobre la nariz enrojecida, dando amplias zancadas, con sus polainas de cuero amarillo y el abrigo, debido al sopor, colgando descuidadamente sobre la rubaschka1 azul, de modo que las mangas parecían un par de brazos dispuestos también a poner vacunas. Así llegó el doctor Soltysiuk a la calle de los judíos. Le anunciaban los lamentos de las mujeres y el berrear de los niños que no se habían podido esconder. El policía sacaba a mujeres y niños de sótanos profundos y de elevadas buhardillas, de pequeñas habitaciones y grandes cestos de paja. El sol apretaba. El doctor sudaba. Tenía que vacunar nada menos que a ciento setenta y seis judíos. Por cada uno que huía o no había forma de encontrarle, daba gracias a Dios en silencio. Cuando llegó a la cuarta de las pequeñas casas revocadas de azul, hizo una seña al policía para que no siguiera buscando con tanto celo. Cuanto más avanzaba el médico, más intenso era el griterío. Flotaba en el aire ante sus pasos. Los berridos de aquellos que aún tenían miedo se unían a los juramentos de quienes ya habían sido vacunados. Cansado y del todo confuso, con un pesado suspiro, el doctor Soltysiuk se dejó caer sobre el banco en la estancia de Mendel y pidió un vaso de agua. Su mirada recayó sobre el pequeño Menuchim. Alzó al inválido y dijo:
—Será epiléptico.
Llenó de miedo el corazón del padre.
—Todos los niños tienen espasmos—objetó la madre.
—No se trata de eso—precisó el doctor—. Pero tal vez pudiera curarle. Hay vida en sus ojos.
Quería llevarse al pequeño directamente al hospital. Deborah ya estaba dispuesta.
—Le curarán gratis—dijo.
Pero Mendel replicó:
—¡Calla, Deborah! Ningún médico puede curarle si Dios no quiere. ¿Va a crecer entre niños rusos? ¿Sin escuchar ni una palabra sagrada? ¿Tomando leche y comiendo carne, gallinas asadas con mantequilla, tal y como las dan en el hospital? Somos pobres, pero el alma de Menuchim no la vendo, sólo porque su curación pueda ser gratuita. Uno no se cura en hospitales extraños.
Como un héroe, Mendel ofreció su brazo descarnado y blanco para que le pusieran la vacuna. Pero no entregó a Menuchim. Decidió implorar la ayuda de Dios para su hijo más pequeño y ayunar dos veces a la semana, el lunes y el jueves. Deborah se propuso ir en peregrinación al cementerio e implorar a los huesos de los antepasados, para que intercedieran frente al Todopoderoso. Así Menuchim se curaría y no sería epiléptico.
No obstante, desde el momento en que fueron vacunados, el temor se cernió como un monstruo sobre la casa de Mendel Singer. Y la inquietud atravesó los corazones como un viento constante, tórrido, abrasador. Deborah podía suspirar sin que su marido la reprendiera. Cuando rezaba, mantenía el rostro hundido entre las manos durante más tiempo que antes, como tratando de crear sus propias noches, para enterrar en ellas el temor, y sus propias tinieblas, para a su vez hallar en ellas la gracia. Pues creía, tal y como está escrito, que la luz de Dios resplandece en las tinieblas y que su bondad ilumina la oscuridad. Pero los ataques de Menuchim no cesaron. Los niños mayores crecían y crecían. Su salud, como si fuera enemiga de Menuchim, el enfermo, alborotaba maliciosa en los oídos de la madre. Era como si los niños sanos obtuvieran su fuerza del achacoso, y Deborah odiaba su griterío, sus mejillas rojas, sus extremidades rectas. Peregrinó al cementerio bajo la lluvia y el sol. Se dio de cabeza contra las piedras de arenisca cubiertas de musgo que crecían sobre las osamentas de sus antepasados. Conjuró a los muertos, cuyas silenciosas y consoladoras respuestas creyó escuchar. Por el camino de regreso a casa tembló con la esperanza de encontrar a su hijo curado. Desatendió el fuego en el hogar. La sopa rebosaba, los cuencos de arcilla se rompían, las cacerolas se oxidaban, los vasos de brillos verdosos saltaban en pedazos con un fuerte estallido, el cilindro que cubría la lámpara de petróleo se oscureció, ennegrecido por el hollín, la mecha se carbonizó hasta convertirse en un muñoncillo, la suciedad de muchas suelas y de muchas semanas recubrió las maderas del suelo, la manteca se derretía en la marmita, los botones cayeron de las camisas de los niños, secos, como las hojas de los árboles antes de que llegue el invierno.
Un día, una semana antes de los grandes días de fiesta—el verano se había convertido en lluvia, y la lluvia quería convertirse en nieve—, Deborah agarró el cesto con su hijo, le puso unas mantas de lana por encima, lo colocó sobre el carro del cochero Sameschkin y se marchó a Kluczýsk, donde vivía el rabino. El asiento estaba suelto sobre la paja y se escurría con cada movimiento del carro. Deborah lo contenía tan sólo con el peso de su cuerpo. Estaba vivo. Quería brincar. La calle estrecha y retorcida aparecía cubierta por un lodo gris plata, en el que se hundían las botas altas de aquellos a los que adelantaban y las ruedas del carro hasta la mitad. La lluvia velaba los campos, disolvía el humo sobre las cabañas dispersas, con una paciencia infinita y delicada molía cualquier sólido que encontrara. La piedra caliza que brotaba aquí y allá como un diente blanco de la tierra negra. Los troncos serrados al borde del camino. Los olorosos tablones apilados unos encima de otros frente a la entrada del aserradero. También el pañuelo de cabeza de Deborah y las mantas de lana bajo las que yacía enterrado Menuchim. Ni una sola gota debía mojarle. Deborah calculó que aún le quedaban cuatro horas de viaje. Si la lluvia no cesaba, tendría que detenerse ante la posada y secar las mantas, beber un té y comerse los brezel con semilla de amapola que había traído consigo y que estaban ya húmedos. Eso podría costar cinco copecs, cinco copecs que no se podían gastar a la ligera. Dios tuvo compasión. Dejó de llover. Sobre los presurosos jirones de nubes palidecía un sol fundido. Apenas una hora. Al final se hundió en una nueva y más profunda penumbra.
La noche negra descansaba sobre Kluczýsk cuando Deborah llegó. Muchas otras personas desorientadas habían llegado ya para ver al rabino. Kluczýsk se componía tan sólo de un par de miles de casas bajas cubiertas con paja y tejas, y una plaza de mercado de un kilómetro de ancho, que era como un lago seco rodeado de edificios. Los carros que estaban estacionados a su alrededor hacían pensar en buques hundidos que hubi...