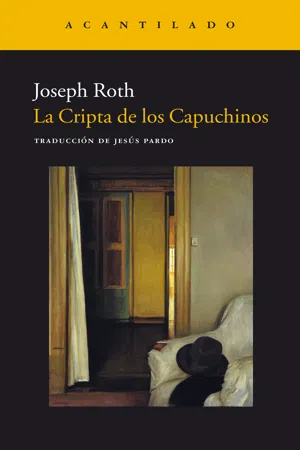![]()
XXVII
Todos nos acostumbramos a lo desacostumbrado, y fue un apresurado acostumbrarse. Al mismo tiempo, y sin nosotros saberlo, acelerábamos nuestra adaptación, aceptando ideas que odiábamos y aborrecíamos. Incluso empezábamos a amar nuestro desconsuelo como se ama a un enemigo fiel, y nos arropábamos en él, agradeciéndole que apartase de nosotros las pequeñas y particulares angustias personales: él, hermano mayor, el gran dolor frente al cual no había consuelo, pero tampoco pequeñas preocupaciones. Creo que habría que comprender la terrible tendencia de la generación actual a aceptar sus yugos, todavía más terribles, y también perdonarla, si pensamos que es propio de la naturaleza humana preferir el dolor más intenso y desgarrador a una preocupación personal. El dolor inmenso devora rápidamente a la pequeña infelicidad, a la mala suerte, por así decirlo, y en aquellos años nosotros amábamos nuestra desgracia; no era que todavía no estuviésemos en situación de salvar de ésta un par de pequeñas alegrías, comprándolas, luchando por ellas, o por medio de la adulación. Bromeábamos a menudo y reíamos también con frecuencia, gastábamos dinero, que, a decir verdad, casi ni era nuestro, pero tampoco tenía casi valor, prestábamos y pedíamos prestado, regalábamos y nos dejábamos regalar, nos hacíamos deudores y pagábamos otras deudas. Así vivirán los hombres antes del día del Juicio, bebiendo miel de flores venenosas, ensalzando al sol que se apaga como dador de vida, besando la tierra agostada como madre de la fertilidad.
Se acercaba la primavera, la primavera de Viena, que ninguna de las canciones vienesas ha sabido describir. Ni una sola de las canciones que se han vuelto populares expresa lo entrañable del canto de un mirlo en Votivpark o en Volksgarten, ningún texto poético es tan conmovedor como el grito fuerte y amable de un pregonero desde una caseta del Prater en el mes de abril. ¿Quién puede cantar al oro manso del cítiso, que en vano busca esconderse entre el verde tierno de los arbustos vecinos? Pronto llegará el olor dulce de las lilas; una promesa festiva. En los bosques de Viena azulean las violetas, los seres humanos se emparejan, y en nuestros cafés habituales jugamos al ajedrez, al dardel y a los naipes, perdiendo y ganando un dinero que no tiene valor.
Para mi madre la primavera es tan importante que desde el quince de abril empieza a ir dos veces al mes al Prater, no una sola vez como en invierno. Había muy pocos coches de punto, los caballos morían de viejos, y muchos se mataban para comerlos en forma de salchichas. En las cocheras del antiguo ejército se podían ver diferentes piezas de los coches destruidos. Gomas de rueda de antiguos coches donde habían ido los Tschirschky, los Pallavicini, los Sternberg, los Esterházy, los Dietrichstein y los Trautmannsdorff. Mi madre, precavida por naturaleza, se había hecho todavía más precavida con la edad, de modo que había apalabrado uno de los pocos coches que quedaban, y que llegaba puntualmente dos veces al mes, a las nueve de la mañana. Algunas veces acompañaba yo a mi madre, especialmente los días de lluvia. Ella no quería estar sola ante las injusticias, y la lluvia era para ella una injusticia. No hablábamos mucho en la penumbra silenciosa y apacible de la capota, bajo la lluvia.
—Señor Xaver—dijo mi madre al cochero—, cuénteme usted alguna cosa.
Él se volvió hacia nosotros, dejó trotar unos minutos a los caballos, y nos contó todo tipo de cosas. Su hijo, al volver de la guerra, se había vuelto un estudioso del comunismo, y comunista activo:
—Mi hijo dice—nos contaba el señor Xaver—que el capitalismo se ha terminado. No me llama nunca padre, y me dice: «Conduzca su señoría.» Tiene la cabeza sobre los hombros, y sabe lo que quiere.
Mi madre le preguntó si ella misma también era capitalista:
—Desde luego—dijo el señor Xaver—, todos los que no trabajan y pueden vivir son capitalistas.
—¿Y los mendigos?—preguntó mi madre.
—Ésos no trabajan, pero tampoco van en coche al Praterspitz como usted, señora—contestó el señor Xaver.
Mi madre me susurró:
—¡Jacobino!
Ella pensaba haber hablado en el dialecto de los «dominadores», pero el señor Xaver la entendió, se volvió hacia nosotros, y dijo:
—Es mi hijo el que es un jacobino.
Y sin más dio un golpe con el látigo, como aplaudiendo así, con un bravo, sus conocimientos históricos.
Mi madre se volvía cada vez más injusta, especialmente desde el día en que hice la hipoteca. El arte industrial, Isabel, la señora profesora, el pelo corto, los checos, los socialdemócratas, los jacobinos, las acciones bancarias, los judíos, la carne en conserva, mi suegro, todo esto era blanco de su odio y su desprecio. A nuestro abogado, el doctor Kiniower, que había sido amigo de mi padre, le llamaba «el judío», porque así era más fácil, y la muchacha era «la jacobina», el portero «el sansculotte»; y a la señora Jolanth Szatmary la llamaba «Keczkemet». Una nueva persona apareció en nuestra vida, un tal Kurt von Stettenheim, llegado de la marca de Brandenburgo y resuelto a extender el arte industrial por todo el mundo y a cualquier precio. Tenía el aspecto de uno de esos hombres a los que hoy se califica de chicos bien, entendiéndose por esto una mezcla de campeón internacional de tenis y terrateniente, con un ligero toque transatlántico o de naviero. Normalmente este tipo de personas son del Báltico, de Pomerania o de la landa de Luneburgo. Habíamos tenido suerte relativa, nuestro señor von Stettenheim no venía más que de la marca de Brandenburgo.
Era alto, robusto, rubio y pecoso, y llevaba el inevitable corte en la frente, cicatriz por la que se reconocía a los borusios; el monóculo lo llevaba con tan poca naturalidad que casi llegaba a ser natural. Yo también uso alguna vez monóculo, por comodidad, y porque soy demasiado presumido para ponerme gafas. En Pomerania, en el Báltico y en la marca de Brandenburgo hay un tipo de rostros en los que el monóculo da la impresión de ser un tercer ojo superfluo, no una ayuda para el ojo, sino su máscara de cristal. Cuando el señor von Stettenheim se calaba el monóculo tenía el mismo aspecto que la profesora Jolanth Szatmary cuando encendía un cigarrillo. Si el señor von Stettenheim hablaba o se acaloraba, la marca de Caín de su frente se volvía roja, y la verdad es que el hombre se acaloraba sin ningún motivo, o, por lo menos, eso era lo que se deducía de sus palabras, en admirable contraposición con su ardor, como, por ejemplo: «Les puedo decir a ustedes que quedé sencillamente paralizado», o bien: «Yo digo siempre que no hay que desesperarse», o: «Me apuesto diez contra uno y pongo mi mano», y otras muchas frases como éstas. Estaba claro que nuestra hipoteca no había sido suficiente para mi suegro, pues el señor von Stettenheim prometió invertir de forma considerable en el estudio de Isabel Trotta. Mi suegro nos reunió un par de veces. Como, gracias a mi hipoteca, finalmente me «había metido», quería presentarme a nuestro tercer socio.
—Yo conozco a un conde Trotta—exclamó el señor von Stettenheim, cuando apenas habíamos intercambiado un par de palabras.
—Se confunde usted—dije—, los Trotta tienen el título de barón, si es que todavía hay alguno vivo.
—Cierto, ahora me acuerdo, el anciano coronel era barón.
—Se confunde otra vez—dije—, mi tío es capitán de distrito.
—Lo siento—contestó el señor von Stettenheim, y se le puso roja la cicatriz.
El señor von Stettenheim había pensado poner a nuestra empresa el nombre de «Talleres Jolan» y así se inscribió en el registro. Isabel diseñaba con gran aplicación; siempre que yo iba al estudio me la encontraba dibujando cosas increíbles, como, por ejemplo, estrellas de nueve puntas sobre la superficie de un octaedro, o bien una mano de diez dedos tallada en ágata y bautizada con el nombre de «La bendición de Krishnamurtis»; o un toro en color rojo sobre fondo negro: «Apis»; o un barco con tres remeros: «Salamis»; o una serpiente hecha pulsera: «Cleopatra». Las ideas eran de la profesora Jolanth Szatmary, que le dictaba también los planes; por lo demás, entre la profesora y yo existía una amabilidad convencional preñada de odio y de ideas sombrías, en cuyo fondo yacían los celos mutuos. Isabel me amaba, de esto yo estaba seguro, pero tenía miedo de la profesora Jolanth Szatmary, uno de esos miedos que la medicina moderna define con éxito, pero que no puede aclarar con el mismo éxito. Desde que el señor von Stettenheim se había incorporado como tercer socio a nuestros «Talleres Jolan», tanto mi suegro como la profesora me consideraban una presencia molesta, un estorbo en el camino de su arte industrial, inútil para prestar cualquier servicio útil, y, desde luego, indigno de introducirme en los planes artísticos y comerciales de nuestra empresa. Yo no era más que el marido de Isabel.
El señor von Stettenheim editó prospectos en todos los idiomas del mundo y los envió a todas las direcciones del mundo; y cuanto más escasas eran las respuestas, mayor era su entusiasmo. Llegaron las nuevas cortinas, después dos sillas de color amarillo limón, un sofá amarillo limón con rayas negras de cebra, dos lámparas con pantallas hexagonales de papel japonés, y un mapa de pergamino donde se podían señalar con alfileres todos los países y ciudades, todos, incluso aquellos a los que nuestra empresa no suministraba sus productos.
Las tardes en que iba a recoger a Isabel, ni ella ni yo hablábamos de von Stettenheim, ni de la profesora Jolanth Szatmary, ni del arte industrial. Lo habíamos acordado así. Vivíamos noches de primavera, felices y plenas. No había duda: Isabel me amaba.
Yo tenía paciencia, esperaba, esperaba el momento en que ella me dijera libremente que quería ser totalmente mía. Nuestra vivienda de la planta baja esperaba.
Mi madre no me preguntaba nunca sobre las intenciones de Isabel. De vez en cuando dejaba caer una frase, como, por ejemplo: «En cuanto os mudéis» o «Cuando viváis aquí en nuestra casa», y cosas parecidas.
Al final del verano se vio claramente que nuestro «Taller Jolan» no rentaba en absoluto. Además mi suegro no había tenido suerte con sus «hierros en el fuego». Había especulado con el marco por medio del señor von Stettenheim, pero el marco bajó y mi suegro me habló de hacer una segunda hipoteca, más alta, sobre la casa. Hablé con mi madre, pero ella no quería saber nada de este asunto, y así se lo dije a mi suegro.
—Eres un inútil, ya me había dado cuenta desde el principio—dijo—, yo mismo iré.
Fue a ver a mi madre, pero no fue solo, sino acompañado por el señor von Stettenheim. Mi madre, que sentía miedo, repulsión incluso, por las personas extrañas, me pidió que esperase, de modo que me quedé en casa. Y se produjo el milagro: a mi madre le gustó el señor von Stettenheim. Durante la conversación que tuvimos luego en el salón, creí observar que se esforzaba por tomar parte en la charla, inclinándose un poco hacia él para captar con más claridad su abundante y superficial palabrería.
—¡Charmant!—dijo mi madre—, charmant—repitió un par de veces, volviéndolo a decir cada vez que el señor von Stettenheim pronunciaba sus frases más insustanciales. El señor von Stettenheim nos dio una verdadera conferencia sobre el arte industrial en general, y sobre los productos del «Taller Jolan» en particular. Y mi anciana madre, que, con toda seguridad, entendía ahora de arte industrial tan poco como después de la conferencia de Isabel, no hacía más que repetir:
—Ahora entiendo, ahora entiendo... ¡ahora entiendo!
El señor von Stettenheim tuvo el buen gusto de decir:
—El huevo de Colón, señora.
Y mi madre repitió obedientemente.
—El huevo de Colón.
Hicimos una segunda hipoteca.
Nuestro abogado Kiniower se mostró contrariado al principio:
—Le advierto—dijo—que es un negocio sin perspectivas. Su señor suegro no tiene más dinero, lo sé porque me he informado, y ese señor von Stettenheim vive de los préstamos que usted hace, él dice que tiene participación en el picadero del zoológico de Berlín, pero mi colega de Berlín me ha informado de que eso no es cierto. Yo fui muy amigo de su padre, y le digo a usted la verdad: la señora profesora Jolanth Szatmary es tan profesora como yo, en su vida ha visitado la Academia, ni en Viena ni en Budapest. Se lo advierto, señor Trotta, se lo advierto.
«El judío» tenía los ojos negros y lacrimosos detrás de los quevedos torcidos. La mitad de su bigote se arremolinaba hacia arriba, mientras la otra colgaba inconsolable hacia abajo. De esta forma se exteriorizaban en cierta medida las dos facetas de su carácter. Después de una larga y pesimista charla en la que habló de una decadencia segura, fue capaz de terminar con esta insólita exclamación:
—¡Pero todo va bien, Dios es un padre!
Esta frase la repetía siempre en todas las situaciones embrolladas.
Este nieto de Abraham, heredero de una maldición y de una bendición, frívolo como buen austríaco y melancólico como judío, lleno de sentimiento, pero que frenaba el sentimiento justo en el límite donde puede hacerse peligroso, perspicaz a pesar de sus quevedos tambaleantes y torcidos, llegó a ser tan querido para mí como un hermano.
A menudo iba yo a su despacho, sin motivo ni necesidad alguna; sobre su mesa de trabajo estaban las fotografías de sus dos hijos. El mayor había muerto en la guerra, el más joven estudiaba medicina.
—Tiene preocupaciones sociales en la cabeza—decía el anciano doctor Kiniower—, ¡y cuánto más importante sería un remedio contra el cáncer!, ¡yo mismo tengo miedo de tener uno allá atrás, en los riñones! Ya que mi hijo estudia medicina, debería acordarse de su viejo padre, y no de la salvación del mundo. ¡Basta ya de salvadores! Pero usted quiere salvar el arte industrial, su madre quería salvar a la patria, y dio en préstamo toda su considerable fortuna para la guerra. Lo único que le queda es un seguro de vida ridículo. Su señora madre se imagina probablemente que le dará para pasar su vejez modestamente, pero no tendría ni para vivir dos meses con ello. Usted no tiene ninguna profesión, ni la va a encontrar, pero si no empieza a ganar algo, se va a hundir. Tiene usted una casa, yo le aconsejo que la convierta en una pensión. Pruebe de hacérselo comprender a su señora madre. Esta hipoteca no va a ser la última que haga, necesitará usted una tercera, y una cuarta. ¡Créame, Dios es un padre!
El señor von Stettenheim iba muy a menudo a ver a mi madre, raras veces se anunciaba con antelación, y mi madre le recibía siempre afablemente, a veces incluso entusiasmada, y yo veía, con extrañeza y recelo, cómo la anciana señora, augusta y severa, toleraba pacientemente los chistes groseros, las maniobras fáciles, los movimientos amanerados de las manos, las alabanzas y los elogios baratos. El señor von Stettenheim, cuando miraba la hora en un reloj de pulsera, tenía la costumbre de pasarse la mano izquierda por los ojos después de extender el codo con un movimiento tan brusco que daba miedo. A mí siempre me daba la sensación de que con la mano izquierda acababa de pegar a un vecino. Al levantar la taza de café levantaba el dedo pequeño de la mano derecha como cualquier institutriz, justo el dedo en el que llevaba un enorme sello con escudo. En conjunto parecía un insecto. Hablaba con esa voz gutural de algunos prusia...