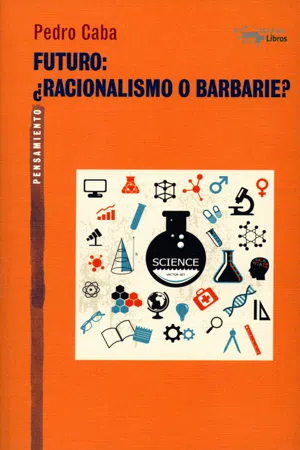
eBook - ePub
Futuro: ¿Racionalismo o barbarie?
Pedro Caba
This is a test
Share book
- 141 pages
- Spanish
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Futuro: ¿Racionalismo o barbarie?
Pedro Caba
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Pedro Caba es un médico proselitista, que tiene todavía la consulta abierta y desarrolla su trabajo a pie de obra de cada enfermo, pero hubiera sido un excelente catedrático de medicina, puesto que posee un talento extraordinario para analizar, sintetizar, desmitificar, explicar cada enfermedad y su remedio, en medio de la maraña de intereses que se mueve en torno al dolor y la muerte de las personas. Con este libro Pedro Caba cumple su vocación didáctica: desvelar con una pedagogía sencilla los secretos que oculta la propia medicina.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Futuro: ¿Racionalismo o barbarie? an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Futuro: ¿Racionalismo o barbarie? by Pedro Caba in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Medicine & Clinical Medicine. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
MedicineSubtopic
Clinical MedicineCapítulo V
Salud y alimentación
1. COCINAR HIZO AL HOMBRE
La salud del ser humano y de otras especies de animales depende, en buena medida, de su nutrición. El estudio de la dieta alimentaria tiene gran importancia en la medicina. El conocimiento de las estrechas relaciones entre salud y alimentación es la base de la vida desde los seres unicelulares a los animales más avanzados en la escala filogenética.
Los humanos podemos considerarnos primates peculiares, poseemos un cerebro de gran tamaño, pero nuestra dentadura, estómago e intestinos son relativamente pequeños. El antropólogo de la Universidad de Harvard Richard Wrangham y sus colaboradores sostienen que estos y otros rasgos humanos se organizaron cuando nuestros antepasados comenzaron a cocinar. Faustino Cordón lo ratifica al afirmar que cocinar hizo al hombre.
El asado y la cocción ablandan y facilitan la digestión, lo que permite asimilar más nutrientes y energía. Analizando los rasgos anatómicos de nuestros antepasados, Wrangham afirma que el Homo Erectus ya empezó a cocinar en la segunda edad de piedra (neolítico), y de este modo habríamos conseguido sobrevivir. Esta idea está avalada por estudios que demostraron que los alimentos cocinados aportan más energía.
Los fósiles revelan un aumento constante de la capacidad craneana, que comenzó hace algo menos de dos millones de años. Una dieta de alimentos crudos sería insuficiente en número de calorías para nutrir, en especial el cerebro, el cual consume una cantidad desmesurada de energía. La cocción ha sido uno de los motores de la evolución humana. Las enzimas digestivas de la boca, estómago, intestino y páncreas rompen las moléculas complejas que contienen los alimentos y las transforman en estructuras más simples, como azúcares, colesterol y aminoácidos, que después se difunden a través de la sangre hasta los tejidos orgánicos. La energía disponible en los alimentos suele expresarse en kilocalorías, que mide la cantidad de energía necesaria para elevar un grado Celsius la temperatura de un litro de agua. Las grasas proporcionan unas nueve calorías-gramo, mientras que los hidratos de carbono y las proteínas solo cuatro. La fibra de las legumbres, verduras y fruta contienen dos kilocalorías por gramo, que el organismo no aprovecha en su totalidad al consumirse parte de su energía durante la digestión.
Las propiedades químicas de los alimentos se modifican con la cocción, al asarlos e incluso si se utiliza microondas o se flambean. También influyen los miles de millones de bacterias del aparato digestivo humano que participan en la digestión, la cual, como vemos, constituye un proceso tan complejo que difícilmente se hallará una fórmula para conocer el valor calórico exacto de los alimentos. Las proteínas necesitan cinco veces menos energía que las grasas para ser utilizadas por el organismo humano. En los alimentos envasados las etiquetas que indican el número de calorías no tienen en cuenta la pérdida de calorías durante el metabolismo. Casi todos son inexactos porque se basan en un cálculo que ignora la complejidad de la digestión. Cuando cocinamos o modificamos los alimentos –calentando, moliendo, fermentando, ahumando– se modifica y casi siempre se incrementa de forma espectacular el número de calorías que obtenemos de los alimentos.
En un estudio realizado en el año 2012 en el American Journal Clinical Nutrition sobre 2.010 personas que ingirieron porciones de pan integral computadas entre 600 y 800 kilocalorías, que contenían semillas de girasol y granos de cereales, necesitaron el doble de energía para digerir este alimento que los que comieron pan blanco. Las personas difieren según las enzimas que producen. Por ejemplo, una mayoría de los adultos no sintetizan la lactasa, necesaria para descomponer la lactosa de la leche. Como resultado, un vaso de leche puede ser alto en calorías para unas personas y escaso para las que no segregan la enzima lactasa.
2. LA COMIDA PROCESADA
Se dice que la comida procesada es la causante de la epidemia de obesidad. Sin embargo, los humanos hemos estado elaborando alimentos desde que aprendimos a conservar, fermentar, ahumar, salar, congelar, desecar u obtener extractos. Los alimentos procesados han impulsado la evolución de la especie humana, la expansión de los imperios y hasta la exploración del espacio. Me he permitido una relación de los alimentos de mayor consumo, siguiendo un orden cronológico:
Hace 30.000 años. Aparece el pan, que era transportable, rico en nutrientes y resistente al deterioro. En el neolítico se han encontrado granos de cereales, rudimentarios almireces y mazos de mortero. Fue una de las razones por la que la agricultura reemplazó a la caza y a la recolección de plantas silvestres. El pan y la agricultura fueron codependientes.
Según Grande Covián, el cultivo del cereal apareció en Egipto, en el valle del río Nilo, hace más de 6.000 años. En la antigua Roma se consumían tortas de cereales (tinniitus), que utilizaban como base a las que añadían todo tipo de alimentos. Es el precedente de la pizza, de la coca valenciana y la quiche francesa. En Europa, y ya en la Edad Media, se empieza a consumir el pan de centeno y trigo procedente de Rusia. El pan es rico en hidratos de carbono y pobre en proteínas de baja calidad.
Hace 12.000 años. Ya hay pruebas del secado, salado y ahumado de la carne, que era conservada al sol o en cuevas frías aireadas. Esta práctica fue común desde el neolítico. Se han encontrado jamones fosilizados de unos 4.000 años de antigüedad en Tarraco (actual Tarragona). Además del jamón, la cecina de vaca y de otros productos de animales oriundos de la Península Ibérica, desde donde se extendió su consumo a otros países.
Hace 9.000 años. Aparecen los indicios materiales más antiguos que provienen de fragmentos de cerámica de Persia. Se piensa que empezó a fabricarse la cerveza como subproducto de la elaboración del pan. Los antiguos sumerios dedicaban el 40% de todo el grano de cereal a la producción de cerveza1. Algunos historiadores afirman que fueron los romanos quienes llevaron la elaboración de cerveza al entorno de lo que hoy es Bruselas. En la Bélgica del siglo XVI, la cerveza artesanal o de alambique se convirtió en una necesidad social. En pinturas de Brueghel El Viejo y otros artistas flamencos pueden verse grupos de hombres produciendo cerveza2.
Hace 7.500 años. Existen pruebas de la elaboración de vino en los montes Zagros, en la antigua Persia. Posteriormente, los griegos lo consumieron y los fenicios lo difundieron por todo el Mediterráneo (sobre este tema ver mi artículo en este libro: «Yo, el Vino»).
Hace 7.000 años. De ese tiempo datan las primeras pruebas de la fabricación del queso, que fueron encontradas en yacimientos arqueológicos en Polonia, donde se hallaron restos de grasa de leche en recipientes rudimentarios de cerámica. Además, como es sabido, la mayoría de los seres humanos adultos no pueden digerir la leche. No se sabe con certeza cómo eran los primeros quesos, pero la retrospectiva geohistórica nos ofrece algunas pistas. Las poblaciones de Oriente Medio y el sudoeste de Asia empleaban grandes cantidades de sal para conservarlos. Esta práctica se mantiene hasta hoy en Oriente Medio y Grecia en el queso de Feta y otros derivados lácteos. Los climas más fríos no requieren mucha sal para la conservación, lo que habría permitido la proliferación de microorganismos locales responsables del sabor característico de quesos famosos, que se consumen en la actualidad, como las tortas del Casar, Cabrales, Brie, Roquefort, Reblochon y otros.
Hace 6.000 años. La aceituna cruda resultaba incomestible por su gusto amargo, aunque sí se consumía en conserva con aceite, vinagre y especias. Fueron los campesinos del Mediterráneo los primeros que fermentaban la aceituna en sosa y la prensaban para obtener aceite.
Hace 4.000 años. Aparecen indicios de un popular alimento, los fideos, en un cuenco de barro en el noroeste de China. Se trataba de fideos de mijo (la variedad de fideos de trigo surgió hace algo más de 2.000 años, también en China). Mucho después se extendió su consumo hacia occidente; se suele afirmar, aunque no hay evidencias, que fue Marco Polo quien lo llevó a Italia.
Hace 2.900 años. Las civilizaciones precolombinas de América Central y sur de México molían el fruto del cacao, mezclaban el polvo resultante con agua, agitaban la mezcla y obtenían una bebida espumosa y energizante. Los dioses, cualesquiera que sean y en el lugar donde habiten, según la tradición maya, no se alimentaban como los vulgares mortales, tenían su alimento sagrado: techocaboua: alimento de dioses. La planta es oriunda de lo que hoy es Ecuador, y fue llevada a México durante el imperio de los Olmecas. Hernán Cortés trajo la planta del cacao a España, donde por primera vez se añadió azúcar y se consumió chocolate semilíquido. Debido a la fragilidad de la planta de cacao ha padecido enfermedades fúngicas, lo que, unido al cambio climático, ha obligado a combatir estas amenazas con tratamientos adecuados. Investigadores trabajan para reforzar este frágil árbol con nuevas técnicas de plantación y selección de semillas, y han conseguido aumentar la producción a nivel mundial.
Hace 2.800 años. En La Odisea de Homero se hace referencia a una tripa embutida con sangre y grasa, que luego se freía o asaba. Esta técnica de conservación de trozos de carne y vísceras permite conservar una gran variedad de productos con distintos tipos de envoltorios (intestinos, estómago y piel), y así como variados tratamientos posteriores: hervido, secado, ahumado. El pimentón, oriundo de América y traído a España tras la colonización, permitió una mejor conservación de embutidos y la elaboración de chorizo, que se consume en muchos países, y es universalmente conocido con el nombre español.
Hace más de 2.000 años. Se cultivaba y bebía el té en China y Birmania. En documentos del siglo I de nuestra era, Lao Tse, fundador del taoísmo, menciona el té como elixir de la inmortalidad; se convirtió en una bebida ritual. En Europa la infusión de té se conoció y consumió a partir del siglo XVIII. Sus efectos estimulantes se deben a un alcaloide, la teína, semejante a la cafeína; es diurético, aumenta la frecuencia de los latidos cardíacos y excita el sistema nervioso.
Hace algo menos de 2.000 años. Se hallan rastros de la existencia de la planta del café. El nombre del café proviene de la región de Kaffa (Etiopía), y desde el siglo IX d.C. hay testimonios de esta planta. Avicena llamó a la bebida bunc, a semejanza del bunn o bunna, denominación que recibía en Etiopía. Los dignatarios musulmanes conocieron sus cualidades tonificantes, pero hasta el siglo XII no se cultivó en Siria, Arabia y Egipto. Hacia mediados del siglo XV, se bebía en los monasterios sufíes del Yemen y Egipto. En principio, se recolectaban las plantas silvestres; en el siglo XVI aparecen las «casas de café» por todo Oriente Medio. En 1541 el Sultán de la Meca prohibió su consumo al considerar el café como una droga peligrosa; unos años después el sultán turco Salim revocó la prohibición. A finales del siglo XVI los comerciantes venecianos comenzaron a importarlo desde Oriente Medio como bebida de lujo. Se introdujo en Europa en el siglo XVII en establecimientos selectos a diferencia de las tabernas populares. El café está unido desde sus orígenes a cierta espiritualidad, al éxtasis, o más pragmáticamente a superar el cansancio y la tristeza. También se relaciona con la actividad artística, la intelectualidad, la sociabilidad, el espíritu crítico y, en consecuencia, a la lucha política. En España los primeros cafés fueron introducidos en el siglo XVII en Barcelona, Madrid, Sevilla y Cádiz. La innovación hechó raíces sobre todo en Madrid; en el primer tercio del siglo XIX proliferaban los cafés donde se reunían y conspiraban las sociedades liberales y masónicas más o menos clandestinas. La verdadera universidad popular española ha sido ...