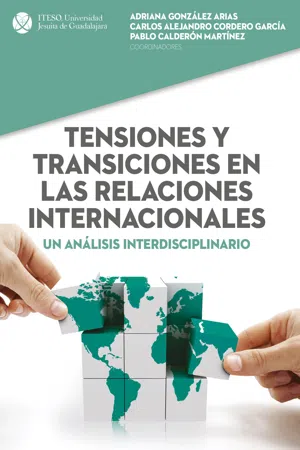Instituciones, cultura política o modelos económicos. Reflexiones teóricas sobre la democratización en América Latina
PABLO CALDERÓN MARTÍNEZ
La evolución de la democracia en América Latina en el último medio siglo ha sido, por decir lo menos, incierta. La trayectoria democrática en la región se caracteriza por un gran número de avances y retrocesos difíciles de encontrar en otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, se podría decir que las diferentes teorías de la democratización no han sido del todo exitosas al momento de explicar este turbulento camino hacia la democracia, ni al explicar por qué la democracia aún no se consolida del todo en la región. Esta contribución presenta un resumen general de las diferentes teorías de la democratización y hasta qué punto estas explican las evoluciones democráticas en América Latina. Asimismo, se expone cómo teorías de la modernización, funcionalistas e institucionalistas, contribuyen al entendimiento de la democratización de ciertos países en América Latina, pero también cómo ninguna de ellas logra explica del todo la evolución de la democracia en la región. Este capítulo comenzará por explorar la relación entre el desarrollo económico y la democratización (teoría de la modernización), para después analizar las principales contribuciones de las teorías institucionalistas, finalizando con el análisis de otros factores no institucionales o económicos como los son la cultura política (funcionalismo) y las consideraciones internacionales.
MODELOS ECONÓMICOS Y DEMOCRACIA
Aunque las versiones tempranas de la modernización, como la visión marxista —que entiende a la “cultura” (la überhaus) como una simple herramienta de las clases dominantes para elaborar ideologías y legitimar sus acciones (Heller, 2002, p.140)—, no buscaban contestar una pregunta “positiva” —es decir, cómo y por qué surge la democracia—, los pioneros de dicha teoría, siguiendo la ideología weberiana sobre el desarrollo capitalista, veían a la democracia como una consecuencia de la evolución capitalista (Durkheim, 1997; Lerner, 1958; Schumpeter, 2011, pp. 296–297). A pesar de sus diferencias, todas estas teorías “clásicas” de la modernización estaban más o menos de acuerdo en que la humanidad se encuentra en un proceso único y lineal que trasforma instituciones sociales, políticas y económicas (Fukuyama, 2011, pp. 458– 459). Aunque más adelante dichas versiones han sido severamente criticadas, la teoría de la modernización —entendida como un enfoque que ve a la democratización como parte de un proceso amplio— ha dominado el estudio de la democracia desde mediados del siglo pasado. Ciertamente, las importantes metodologías que buscan complementar la modernización con elementos de enfoques más institucionales o culturales (en particular al utilizar aspectos de teorías funcionalistas) no deben de ser ignoradas, pero está claro que la versión “fuerte” de la modernización (la llamada “modernización endógena”), que predica que el “desarrollo económico tanto causa como mantiene la democracia” (Boix & Stokes, 2003, p.545), ha sido la hipótesis dominante —al igual que su punto más contencioso.
La modernización, por lo tanto, nos dice que la democracia es el resultado del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, este tiene que emanar de un tipo específico de crecimiento económico: para poder entender evoluciones políticas, debemos considerar primero cómo es que un país logra desarrollar su economía. Cuando el desarrollo económico de un país es inducido por una “diversificación ocupacional, un incremento en la complejidad social y una economía de conocimiento intensivo como las que encontramos en las sociedades pos–industriales” (Inglehart & Welzel, 2005, p.45), entonces podemos decir que el nacimiento y / o supervivencia de la democracia son altamente probables. Por otra parte, al menos que el desarrollo económico esté acompañado por ciertos cambios en la estructura social y la cultura política, una democracia liberal difícilmente prosperará. Por lo tanto, para establecer si el crecimiento económico de un país es del tipo que llevará a la democratización, debemos observarlo dentro del contexto y la estructura que lo han hecho posible.
PETRÓLEO O CAFÉ
Un interesante ejemplo —ciertamente en el contexto de América Latina— que se utiliza con frecuencia para ilustrar qué tan importantes pueden ser las estructuras económicas de un país, es el de las divergentes trayectorias políticas y de desarrollo que siguieron Colombia y Venezuela en el siglo XX. Ambos países comparten una geografía similar con una historia de colonialismo casi idéntica, mientras que también lograron evitar las grandes revoluciones y / o guerras civiles que sacudieron a la región durante los siglos XIX y XX, con lo que mantuvieron una relativa estabilidad política desde su respectiva independencia. Sin embargo, Venezuela logró una rápida industrialización estimulada en gran medida por la necesidad de incrementar su producción petrolera. De acuerdo con Terry Lynn Karl, el petróleo es, sin lugar a dudas, “el factor más importante que explica la creación de las condiciones estructurales adecuadas para el colapso del autoritarismo militar y la subsecuente democratización” de Venezuela a mediados del siglo pasado (1986, p.175). La rápida industrialización provocó el surgimiento de una cada vez más compleja economía industrializada que era incompatible con el ostracismo del régimen autoritario. Por otra parte, Colombia tenía que basar su modelo económico en la producción de café y en una población predominantemente rural (y empobrecida) para alcanzar el crecimiento deseado. Este modelo de crecimiento rural también permitió la creación del conocido Frente Nacional, en 1958, el cual no era más que un arreglo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Colombiano para alternarse el poder cada cuatro años. Este arreglo consiguió excluir del proceso político a un gran sector de la población: el campesinado izquierdista. Fue esta exclusión política, combinada con la abierta represión militar, lo que finalmente llevó a los comunistas colombianos a formar un movimiento guerrillero (Bejarano, 2011, p.165). La inhabilidad del régimen colombiano para incorporar a distintos grupos rurales e izquierdistas en el proceso “democrático” (si se le puede llamar de esa manera) fue una consecuencia directa de su modelo económico basado en la agricultura. El gran movimiento obrero que apareció en Venezuela tras la necesaria industrialización de la economía, por otra parte, fue incorporado dentro del marco democrático. Esto explica por qué, tras establecer (reestablecer en el caso colombiano) regímenes democráticos en ambos países a finales de la década de los años cincuenta, la democracia venezolana fue un poco más “exitosa” desde mediados de los sesenta hasta finales de siglo.
No cabe duda de que esta explicación puede entenderse como una hasta cierto punto determinista (por no decir simplista), pero la comparación entre Colombia y Venezuela busca más bien resaltar la importancia de analizar las particularidades de distintos modelos económicos. Lo que esta breve comparación no explica es por qué dos países con muy distintos modelos económicos y de desarrollo lograron romper con la tendencia autoritaria en Latinoamérica. Al mismo tiempo, una hipótesis basada exclusivamente en la presencia de ciertos recursos tampoco explica por qué un país como Costa Rica, que también fue durante la mayoría del mismo periodo un país con una economía primordialmente agrícola, logró mantenerse como una democracia estable. Más allá del mero modelo económico (es decir, agrícola contra industrial), parece más probable que pactos entre élites y acuerdos sociales a nivel nacional en favor de la democracia (o al menos de algún tipo de alternancia pacífica) son factores más importantes que el modelo económico en general al momento de explicar experiencias democráticas.
Por otra parte, debemos de reconocer que existen otros países en la región que parecen seguir al pie de la letra las premisas de la teoría de la modernización (inclusive en su versión fuerte / endógena). Es innegable que las sociedades en América Latina han sido radicalmente trasformadas durante los últimos sesenta años por un desarrollo económico sin precedente y por la evolución de los modelos económicos en la región; la gran mayoría de los países latinoamericanos no son habitados por las grandes masas “rurales e ineducadas” que en gran medida se conformaban con ser meros “súbditos” y no necesariamente ciudadanos (Whitehead, 2010, p.82). La política en la región se ha convertido en un ejercicio para las masas, y esto se debe en parte al desarrollo económico experimentado. Países como Perú, Chile y México parecen ejemplificar cómo el desarrollo socioeconómico lleva a la democracia. Esto no significa, por supuesto, que la relación causal entre desarrollo y democracia sea lineal e indiscutible; ciertamente no parece ser el caso en América Latina (Landman, 1999). El turbulento desarrollo político y económico en Argentina en las últimas cuatro décadas probablemente ejemplifica mejor que ningún otro caso esta imperfecta (por decir lo menos) relación. Argentina tiene el dudoso honor de ser el país con el más alto nivel de PIB per cápita cuya democracia ha colapsado. En 1976, el año en el que colapsó la democracia argentina, el PIB per cápita del país era de 1,170 dólares, mientras que el PIB per cápita en Portugal en 1974, el año en el que comenzó la Revolución de los Claveles que dio fin al régimen de Salazar y Caetano, era un marginalmente superior 1,904 dólares (Banco Mundial, 2014).
Por otro lado, la supervivencia de la democracia en Argentina desde 1983 es tan sorprendente como lo fue su colapso en 1976. En varios momentos desde 1983, su situación no ha parecido nada alentadora para la subsistencia de la democracia. La idea más o menos aceptada para explicar las dictaduras del cono sur fue que estas aparecieron como una reacción al sistema económico internacional en un intento por establecer un modelo de desarrollo hacia adentro. Los regímenes burocrático–autoritarios latinoamericanos de décadas pasadas buscaban, en su gran mayoría, implementar modelos desarrollistas a partir de modelos de sustitución de importaciones (Kaufman, 1986, p.85). En esta particular interpretación, el principal factor que explica la naturaleza de los regímenes políticos y cómo se trasforman no es tanto la prevalencia de un recurso en específico (en el caso de América Latina, el petróleo) sino la manera en que los países deciden lidiar con las presiones ineludibles que se presentan al adoptar nuevas estrategias económicas. Esta interpretación, por lo tanto, llevó a la conclusión de que, al tomar en cuenta las restricciones estructurales, la única manera de avanzar hacia la democratización en América Latina era a través de una coalición del centro–derecha que protegería los intereses del capital internacionalizado, siempre y cuando se lograra al mismo tiempo una redistribución básica de poder político y económico. Así pues, dadas limitaciones estructurales e históricas, esta forma de democracia (bastante alejada del ideal redistributivo e integrativo de las democracias avanzadas) era lo mejor a lo que América Latina (y Argentina en específico) podía aspirar.
La historia reciente de Argentina parece contradecir la idea de que la evolución democrática en la región dependía, en gran medida, de cómo las fuerzas del centro–derecha lidiarían con las crecientes contradicciones que emanaban de la tensión entre la trasformación de la economía global y las limitaciones estructurales históricas. En términos de la teoría de la modernización, la democr...